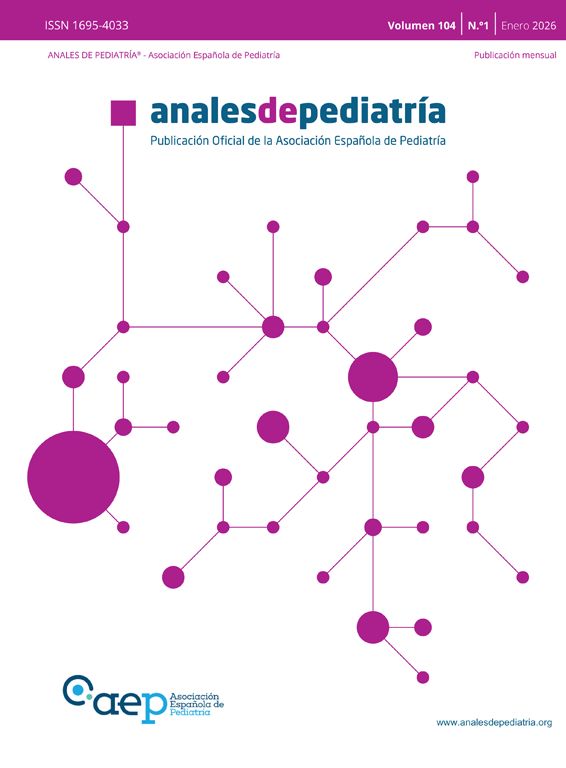El tratamiento de la obesidad infanto-juvenil, basado en modificaciones higiénico-dietéticas, ofrece habitualmente un éxito limitado y presenta una alta tasa de abandono del seguimiento por parte de los pacientes. La investigación de los predictores de éxito terapéutico (ET) y abandono precoz (AP) del seguimiento facilitaría una individualización terapéutica que podría determinar mejores resultados de la intervención.
Pacientes y métodosEstudio retrospectivo realizado en 1.300 pacientes con obesidad, atendidos en consultas de atención especializada durante un máximo de cinco años, de forma ambulatoria, recibiendo tratamiento conservador. Se estudiaron las características demográficas, familiares, comportamentales, psicosociales, antropométricas y metabólicas diferenciales de los pacientes que abandonaron el seguimiento antes del primer año de intervención y las de aquellos que alcanzaron una reducción ponderal significativa, diferenciando aquellos con reducción ponderal particularmente intensa, respecto al resto de la cohorte.
ResultadosLa cohorte presentaba una edad e IMC-Z-score medios de 10,46±3,48 años y 4,01±1,49, respectivamente (52,8% sexo masculino; 53,3% prepuberales; 75,8% etnia caucásica y 19% hispana). Se observó mayor prevalencia de etnia hispana e ingesta compulsiva entre los pacientes que abandonaban precozmente el seguimiento. Entre los que conseguían una reducción ponderal particularmente intensa, había una mayor prevalencia del sexo masculino y control domiciliario de la ingesta, así como mayor gravedad de su obesidad, siendo esto último, una constante entre los pacientes con reducción ponderal significativa en cualquier momento del seguimiento.
ConclusionesAlgunas características de los niños afectos de obesidad pueden orientar acerca de un mayor riesgo de AP del seguimiento o de una mayor probabilidad de ET, debiendo considerarse en el diseño de la estrategia de intervención y pauta de seguimiento, aunque la capacidad predictora de estas variables es limitada.
Management of childhood obesity, based upon behavioural, physical activity and dietary guidance, usually achieves limited success and is hindered by a high attrition rate. The identification of potential predictors of either weight loss or early weight management attrition could help develop personalised management plans in order to improve patient outcomes.
Patients and methodsWe conducted a retrospective study in a cohort of 1300 patients with obesity managed in speciality clinics for up to 5 years with outpatient conservative treatment. We studied the family background and personal characteristics (demographic, behavioural, psychosocial, anthropometric and metabolic) of patients who dropped out before completing the first year of the programme and patients who achieved significant weight loss, with a separate analysis of patients who achieved substantial reductions in weight compared to the rest of the cohort.
ResultsThe mean age of the patients in the cohort was 10.46 years (SD, 3.48) the mean BMI z-score 4.01 (SD, 1.49); 52.8% of the patients were male, 53.3% were prepubertal, 75.8% were Caucasian and 19% Latino. We found a higher proportion of Latino ethnicity and compulsive eating in the group of patients with early attrition from the weight management followup. In the group of patients with substantial weight loss, a greater proportion were male, there was a higher frequency of dietary intake control at home and obesity was more severe, and the latter factor was consistently observed in patients who achieved substantial weight loss at any point of the follow up.
ConclusionsSome family and personal characteristics in childhood obesity are associated with an increased risk of early withdrawal from followup or a greater probability of successful outcomes; however, the predictive value of these variables is limited.
La obesidad infanto-juvenil constituye, en nuestro medio, la enfermedad crónica más prevalente en la infancia. Su etiología es multifactorial y en su desarrollo subyace la acción de factores ambientales sobre una base genética predisponente. Su curso evolutivo determina un incremento del riesgo de desarrollar múltiples comorbilidades, entre las que destacan: diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensión arterial, dislipemia y limitaciones físicas con impacto psicológico, tanto en la infancia como en la adolescencia1,2. Además, el desarrollo de obesidad en edad infantil se asocia con la persistencia de la enfermedad en la vida adulta, que alcanza el 80% de los casos cuando subyacen elementos psicosociales determinantes3,4.
Su elevada prevalencia está influida por los hábitos dietéticos y de actividad física, así como por las dinámicas sociales y relacionales cotidianas1, con particular incidencia de eventos con repercusión global, como la pandemia por SARS-CoV-2, determinante de un incremento en la prevalencia y gravedad de obesidad en niños y adolescentes5.
Aunque ya existen algunos fármacos disponibles para el tratamiento de la obesidad juvenil, estos son aún limitados en nuestro entorno y no aplicables o accesibles para la mayoría de los pacientes6, fundamentándose el tratamiento en estrategias de modificaciones comportamentales, alimentarias y de la actividad física, con monitorización periódica de dichos cambios conductuales7. Este abordaje terapéutico, habitualmente, determina una reducción ponderal discreta (aunque variable entre pacientes) y está asociado a una alta tasa de abandono del seguimiento8.
El conocimiento actual acerca de los potenciales predictores de una mayor probabilidad de éxito es limitado y, aunque contempla aspectos demográficos, antropométricos, metabólicos o del propio seguimiento, no existe evidencia acerca de cuáles pueden ser los principales determinantes del mismo; con limitaciones adicionales derivadas de la variabilidad metodológica, el diseño de la intervención y la recopilación de datos en los estudios disponibles4,9. A ello se unen la dificultad para explorar estas variables objetivamente debido al sesgo que supone el interrogatorio directo y la frecuente recuperación del peso perdido, que resulta en la cronificación del exceso ponderal10.
La tasa de abandono en las intervenciones sobre estos pacientes es elevada (superior al 40% en algunas series) constituyendo en sí misma un factor de mal pronóstico y limitante, tanto para la mejoría de los pacientes como para la estimación del resultado de las intervenciones11. Esto se reproduce en nuestro entorno, constatándose un abandono superior al 10% tras la primera evaluación y cercano al 50% en el primer año de intervención8, en un claro exponente de la falta de autoconciencia de la enfermedad. La evidencia sugiere que los pacientes con mayor exceso ponderal y/o menor nivel socioeconómico presentan una mayor tasa de abandono12 y que otras variables, como la etnia, el sexo y la edad parecen también influir sobre este; mientras que existe escasa información acerca de la eventual influencia del estadio de desarrollo del niño o de la presencia de comorbilidades metabólicas sobre la adherencia al seguimiento8,11,12.
Así, la elevada prevalencia, la alta tasa de abandono del seguimiento y los limitados resultados de las intervenciones en obesidad infanto-juvenil justifican la investigación de variables que permitan individualizar las estrategias de tratamiento y seguimiento, para optimizar sus resultados.
Pacientes y métodosPacientesEstudio analítico observacional, longitudinal, retrospectivo de una cohorte de 1.300 pacientes afectos de obesidad, definida como cociente de desviaciones estándar respecto a la la media del índice de masa corporal (IMC Z-score) >+ 2, de acuerdo con las referencias de Hernández et al.13, seleccionadas siguiendo la recomendación de la guía de práctica clínica vigente sobre la prevención y el tratamiento de la obesidad infanto-juvenil editada por el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social en su Plan de Calidad7.
Los pacientes fueron reclutados durante el periodo 2009 a 2015, en una consulta especializada en el diagnóstico y tratamiento de obesidad infantil en un hospital terciario donde habían sido referidos por su facultativo de Atención Primaria o por facultativos especialistas del mismo centro o de otros centros hospitalarios. Se ofreció la posibilidad de participar en el estudio a todos los pacientes atendidos que no incurriesen en los criterios de exclusión, que fueron: 1) la presencia de cualquier enfermedad endocrinológica, entidad sindrómica o etiología genética subyacentes al desarrollo de la obesidad y 2) la incapacidad para comprender y desarrollar adecuadamente el plan de seguimiento y tratamiento a establecer.
Se analizaron los datos de los pacientes a lo largo de su seguimiento (durante un máximo de cinco años). La intervención terapéutica se desarrolló en un régimen ambulatorio, con la siguiente programación de visitas de seguimiento: primera revisión clínica trascurrido un mes desde la evaluación inicial e incorporación al estudio; visitas trimestrales durante el primer año y, posteriormente, semestrales a lo largo de los cuatro años subsiguientes.
El tratamiento no incluyó el empleo de agentes farmacológicos y se sustentó en una triple aproximación de modificación y reorganización de los hábitos de ingesta, actividad física y conductual, como se detalló previamente8, basados en las recomendaciones de la guía de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud para la prevención y el tratamiento de la obesidad infanto-juvenil vigente7. Brevemente, se hizo hincapié en la implementación de las tres medidas comportamentales relacionadas con la ingesta que han demostrado mayor efectividad y posibilidad de mantenimiento en el tratamiento de la obesidad infantil, esto es: organización de la ingesta con respeto de los periodos de ayuno interprandiales (particularmente, control de la ingesta extemporánea y aporte energético en forma de líquidos) y ralentización de la ingesta para la promoción de la saciedad y disminución del tamaño de las raciones ingeridas (mediante pautas de procedimiento, desarrollo y tiempo de ingesta de las comidas regladas). Se facilitó un menú semanal distribuido en cinco comidas diarias para asegurar una correcta distribución de la frecuencia de consumo de los distintos grupos alimentarios, aunque sin restricción calórica específica. Finalmente, se establecieron recomendaciones ajustadas a la edad y condición física de los pacientes para la cumplimentación cotidiana de una actividad física de duración e intensidad suficiente para el control ponderal. Para fomentar el cumplimiento de las indicaciones facilitadas se otorgaron y revisaron en las visitas clínicas documentos de autorregistro cotidiano del desarrollo de las recomendaciones brindadas.
MétodosLas variables consideradas en el estudio se detallan en la tabla 1, e incluían la procedencia de la derivación; antecedentes familiares y personales (demográficos, neonatales y comportamentales), la relevancia conferida a la obesidad como enfermedad en sí misma, predisposición a la modificación de hábitos por parte del paciente y sus progenitores, así como la evaluación antropométrica y las determinaciones hormonales y metabólicas solicitadas en su primera consulta, calculando los índices derivados de sensibilidad (WBISI) y resistencia (HOMA) a insulina como previamente se comunicó14 y considerando, tanto de forma individualizada como agrupada, la presencia de una o varias comorbilidades metabólicas y/o de hiperinsulinemia en ayunas (resistencia a la insulina [RI] definida como insulinemia> 15 mcU/mL)14.
Variables recogidas en la primera visita y analizadas en el estudio
| Variables | Tipo | Valores |
|---|---|---|
| Procedencia del paciente | ||
| Entorno de derivación | Cualitativa | Atención primaria/especializada |
| Relevancia conferida y predisposición al cambio | ||
| Relevancia conferida a la obesidad (paciente/padre/madre) | Cuantitativa | 0 (mínimo) – 10 (máximo) |
| Predisposición al cambio en ingesta (paciente/padre/madre) | Cuantitativa | 0 (mínimo) – 10 (máximo) |
| Predisposición al cambio en ejercicio físico (paciente/padre/madre) | Cuantitativa | 0 (mínimo) – 10 (máximo) |
| Antecedentes familiares | ||
| Presencia de obesidad en progenitores | Cualitativa | No/padre/madre/ambos |
| Antecedentes de DM2 | Cualitativa | No/primer grado/segundo grado |
| Nivel máximo de estudios de los progenitores | Cualitativa | No/primara/secundaria/ universitaria |
| Antecedentes neonatales | ||
| Prematuridad | Cualitativa | Sí/No |
| Antropometría pequeña para edad gestacional | Cualitativa | Sí/No |
| Duración de lactancia materna | Cuantitativa | Meses |
| Datos demográficos | ||
| Sexo | Cualitativa | Masculino/femenino |
| Etnia | Caucásica | |
| Árabe | ||
| Gitana | ||
| Cualitativa | Hispana | |
| Negra | ||
| Oriental | ||
| Filipina | ||
| Edad al inicio de la obesidad | Cuantitativa | Años |
| Exploración en su primera consulta | ||
| Desarrollo puberal | Cualitativa | Prepuberal/puberal |
| Edad en la primera consulta | Cuantitativa | Años |
| IMC en la primera consulta | Cuantitativa | Z-score (SDS) |
| Altura en la primera consulta | Cuantitativa | Z-score (SDS) |
| Hipertensión arterial (criterios IDF) | Cualitativa | Sí/No |
| Hábitos referidos en su primera consulta | ||
| Presencia de ingesta compulsiva | Cuantitativa | Sí/No |
| Ingesta extemporánea | Cuantitativa | Sí/No |
| Ausencia de actividad física habitual | Cuantitativa | Sí/No |
| Asistencia a comedor escolar | Cualitativa | Sí/No |
| Parámetros metabólicos y hormonales | ||
| Niveles de T4 libre | Cuantitativa | ng/mL |
| Niveles de TSH | Cuantitativa | mcU/mL |
| Glucemia (en ayunas y a los 120́ en el TTOG) | Cuantitativa | mg/dL |
| Insulinemia (en ayunas y a los 120́ en el TTOG) | Cuantitativa | mcU/mL |
| Índice HOMA | Cuantitativa | Sin unidades |
| Índice WBISI | Cuantitativa | Sin unidades |
| HbA1c | Cuantitativa | % |
| Resistencia a la insulina | Cualitativa | Sí/No |
| Cualquier alteración de la glucemia | Cualitativa | Sí/No |
| Niveles de colesterol total sérico elevados | Cualitativa | Sí/No |
| Niveles de HDL-c disminuidos | Cualitativa | Sí/No |
| Niveles de LDL-c elevados | Cualitativa | Sí/No |
| Niveles de triglicéridos elevados | Cualitativa | Sí/No |
| Niveles de ácido úrico elevados | Cualitativa | Sí/No |
| Presencia de cualquier alteración del metabolismo hidrocarbonado | Cualitativa | Sí/No |
| Presencia de cualquier alteración del metabolismo lipídico | Cualitativa | Sí/No |
| Presencia de al menos una alteración metabólica | Cualitativa | Sí/No |
| Número total de alteraciones metabólicas | Cuantitativa | Sin unidades |
DM2: diabetes mellitus tipo 2; IDF: International Diabetes Federation; HbA1c: hemoglobina glicosilada; HDL-c: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; HOMA-IR: índice de resistencia a la insulina; IMC: Índice de masa corporal; LDL-c: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; T4: tiroxina; TSH: tirotropina; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa; WBISI: índice de sensibilidad a insulina.
Definiciones empleadas:
-Alteraciones de la glucemia consideradas:> 100mg/dL (alteración de la glucemia en ayunas), 140-199mg/dL a los 120́ en el TTOG (alteración de la tolerancia a la glucosa),> 126mg/dL en ayunas o> 200mg/dL a los 120́ en el TTOG (DM2)14.
Resistencia insulina: insulinemia en ayunas> 15 uU/mL14.
- Alteración del metabolismo hidrocarbonado: resistencia a la insulina y/o alteración de glucemia.
- Alteración del metabolismo lipídico: HDL-c disminuido, LDL-c y/o triglicéridos elevados.
- Alteración metabólica: presencia de cualquier alteración del metabolismo hidrocarbonado y/o lipídico.
Se definió como abandono precoz (AP) el acontecido antes de completar el primer año de seguimiento. Se consideró éxito terapéutico (ET) una disminución del IMC Z-score superior a 0,5 respecto al inicial en los momentos de seguimiento establecidos (seis meses, uno, tres y cinco años). Se definió «reducción ponderal intensa» (RPI), como una reducción de su IMC Z-score superior a 1,5 o disminución ponderal neta superior al 10% del peso inicial en cualquier momento del seguimiento.
Todos los progenitores/tutores de los pacientes fueron informados del propósito del estudio y firmaron el consentimiento informado (junto con el asentimiento en el caso de los pacientes mayores de 12 años) requerido por el Comité de Ética e Investigación con Medicamentos local, que había aprobado previamente el estudio de acuerdo con los «Principios éticos para la investigación que implique a sujetos humanos» adoptada por la Declaración de Helsinki y por la Asociación Médica Mundial en 2013.
Estudios estadísticosSe empleó el test de X2 (variables cualitativas) o U de Mann-Whitney (variables cuantitativas), para la comparación de las características de los pacientes en su primera visita entre los siguientes grupos:
- 1)
Pacientes que continuaban el seguimiento tras el primer año vs. aquellos que habían abandonado antes del primer año (AP), así como entre los pacientes que permanecían en seguimiento tras cinco años de intervención frente a los que no lo hacían.
- 2)
Pacientes que, en algún momento, consiguieron una reducción ponderal intensa (RPI) frente a los que no la consiguieron.
- 3)
Pacientes que lograron una reducción ponderal superior a 0,5 de su IMC Z-score (éxito terapéutico [ET]) frente a los que no la lograron, en cada uno de los momentos de seguimiento (seis meses, uno, tres y/o cinco años).
Posteriormente, se realizó un análisis de regresión logística binaria múltiple, para las variables dependientes AP, RPI y para el ET en cada momento de seguimiento, siendo las variables independientes aquellas de entre las consideradas en la tabla 1 que mostraban una asociación significativa con cada una de las variables dependientes en un análisis univariante preliminar. El análisis de la calibración del modelo se efectuó mediante el estadístico de Hosmer-Lemeshow. El poder discriminatorio del modelo se evaluó mediante el área bajo la curva receiver-operator characteristics (ROC) obtenida analizando la probabilidad del valor pronosticado por el modelo multivariable. Los resultados del modelo multivariable se presentan ajustados y en forma de odds ratio (OR) (intervalo de confianza [IC] del 95%).
El análisis estadístico se realizó utilizando el software STATA/SE v16.0 (Stata Corporatio, College Station, Texas, USA) y se consideraron los contrastes estadísticamente significativos a un nivel de significación del 5%.
ResultadosSe reclutó una cohorte de 1.300 pacientes afectos de obesidad, con edad media de 10,46±3,48 años e IMC Z-score medio de 4,01±1,49; 52,8% de sexo masculino y 47,2% femenino; 693 (53,3%) eran prepuberales mientras que 607 (46,7%) ya habían iniciado su desarrollo puberal. La etnia predominante fue la caucásica (75,8%), seguida de la hispana (19%), con representación de otras etnias inferior al 2%14.
Abandono precoz del seguimientoAntes del primer año de seguimiento, 592 pacientes (45,54%) habían abandonado el mismo. Se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia étnica (siendo la etnia hispana más prevalente en AP) y en la prevalencia de ingesta compulsiva (que fue superior en los pacientes con AP). Asimismo, existían diferencias estadísticamente significativas en los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) y de glucemia a los 120 minutos en el test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG), ambas inferiores en el grupo de AP (tabla 2).
Comparación de las características basales más relevantes entre los pacientes con abandono precoz del seguimiento (antes del primer año de seguimiento) frente a aquellos que mantenían el seguimiento un años después del inicio de la intervención
| Variables | Abandono precozn=592 (45,54%) | No abandono precozn=708 (54,46%) | Significación |
|---|---|---|---|
| Edad al inicio de la obesidad (años) | 6,40±3,16 | 6,11±3,03 | N.S. |
| Edad en la primera consulta (años) | 10,53±3,25 | 10,40±3,30 | N.S. |
| IMC en la primera consulta (Z-score) | 4,00±1,38 | 4,02±1,58 | N.S. |
| Sexo: femenino/masculino (%) | 45,31/54,69 | 48,97/51,03 | N.S. |
| Etnia: caucásicos/hispanos (%) | 69,26/24,92 | 81,82/13,64 | X2 31,96; p <0,001 |
| Prepuberales/puberales (%) | 53,40/46,60 | 53,23 / 46,77 | N.S. |
| Presencia de ingesta compulsiva (%) | 77,04 | 71,04 | X2 5,05; p <0,05 |
| Ingesta extemporánea (%) | 82,75 | 81,06 | N.S. |
| Ausencia de actividad física habitual (%) | 73,90 | 75,38 | N.S. |
| Asistencia a comedor escolar (%) | 47,53 | 46,29 | N.S. |
| Glucemia en ayunas (mg/dL) | 92,62±6,90 | 92,37±6,94 | N.S. |
| Glucemia a los 120́ en el TTOG (mg/dL) | 116,84±18,79 | 119,54±18,84 | p <0,05 |
| Insulinemia en ayunas (mcU/mL) | 14,45±8,98 | 14,29±9,65 | N.S. |
| Insulinemia a los 120́ en el TTOG (mcU/mL) | 95,46±75,10 | 94,85±71,59 | N.S. |
| Índice HOMA-IR | 3,38±2,48 | 3,27±2,11 | N.S. |
| Índice WBISI | 3,45±1,91 | 3,60±1,94 | N.S. |
| HbA1c (%) | 5,44±0,32 | 5,47±0,32 | p <0,05 |
| Resistencia a la insulina (%) | 53,40 | 51,90 | N.S. |
| Cualquier alteración de la glucemia (%) | 15,20 | 16,70 | N.S. |
| Niveles de HDL-c disminuidos (%) | 26,68 | 27,55 | N.S. |
| Niveles de LDL-c elevados (%) | 8,13 | 9,16 | N.S. |
| Niveles de triglicéridos elevados (%) | 10,65 | 10,55 | N.S. |
| Niveles de ácido úrico elevados (%) | 17,71 | 17,88 | N.S. |
| Alteración del metabolismo hidrocarbonado (%) | 64,40 | 63,40 | N.S. |
| Alteración del metabolismo lipídico (%) | 37,51 | 39,24 | N.S. |
| Al menos una alteración metabólica (%) | 66,73 | 71,10 | N.S. |
| Número total de alteraciones metabólicas | 1,07±1,01 | 1,13±0,97 | N.S. |
HbA1c: hemoglobina glicosilada; HDL-c: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; HOMA-IR: índice de resistencia a la insulina; IMC: índice de masa corporal; LDL-c: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; N.S.: no signiticativo; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa; WBISI: índice de sensibilidad a insulina.
Definiciones empleadas:
- Alteraciones de la glucemia consideradas:> 100mg/dL (alteración de la glucemia en ayunas), 140-199mg/dL a los 120́ TTOG (alteración de la tolerancia a la glucosa),> 126mg/dL en ayunas o> 200mg/dL a los 120́ TTOG (DM2)14. Resistencia insulina: insulinemia en ayunas> 15 uU/mL14.
- Alteración del metabolismo hidrocarbonado: resistencia a la insulina o alteración de glucemia.
- Alteración del metabolismo lipídico: HDL-c disminuido, LDL-c y/o triglicéridos elevados.
- Alteración metabólica: presencia de cualquier alteración del metabolismo hidrocarbonado y/o lipídico.
El estudio de regresión logística binaria múltiple mostró que el antecedente familiar en primer grado de DM2 constituía un factor protector frente al AP. En contraposición, el origen étnico hispano se confirmó como factor de riesgo para el AP (tabla 3).
Variables asociadas significativamente al abandono precoz del seguimiento (antes de un año) y al logro de reducción ponderal intensa en algún momento del seguimiento en el estudio de regresión logística binaria múltiple
| Odds ratio | Significación (p>[Z]) | Intervalo de confianza 95% | |
|---|---|---|---|
| Abandono precoz del seguimiento | |||
| Antecedente de DM2 en primer grado | -0,22 | <0,001 | [-0,09 a -0,56] |
| Etnia hispana | 1,84 | <0,05 | [1,10 a 3,08] |
| Reducción ponderal intensa | |||
| Glucemia a los 120́ en el TTOG (mg/dL) | 1,02 | <0,001 | [1,01 a 1,03] |
| HbA1c (%) | 2,62 | <0,01 | [1,33 a 5,15] |
| Asistencia a comedor escolar | -0,61 | <0,05 | [-0,40 a -0,93] |
DM2: diabetes mellitus tipo 2; HbA1c: hemoglobina glicosilada; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa.
Como imagen especular al AP, entre los pacientes que mantuvieron el seguimiento hasta los cinco años (8,2% de la cohorte inicial, n=107) se observó, respecto a los que habían interrumpido el mismo, una menor proporción de etnia hispana, menor edad en su primera consulta y al inicio de la obesidad, mayor prevalencia de estadio prepuberal y menor índice HOMA inicial, sin objetivarse diferencias en el resto de las variables estudiadas (tabla 4).
Comparación de las características basales más relevantes entre los pacientes que permanecían en seguimiento a los cinco años del inicio del mismo frente a aquellos en los que se había interrumpido con anterioridad
| Variables | Sigue a 5A.n=107 (8,2%) | No sigue a 5A.n=1.193 (91,8%) | Significación |
|---|---|---|---|
| Edad al inicio de la obesidad (años) | 5,09±2,88 | 6,34±3,09 | p <0,01 |
| Edad en la primera consulta (años) | 8,81±2,97 | 10,60±3,26 | p <0,001 |
| IMC en la primera consulta (Z-score) | 4,06±1,56 | 4,00±1,49 | N.S. |
| Sexo: femenino/masculino (%) | 54,70/45,30 | 46,49/53,51 | N.S. |
| Etnia: caucásicos/hispanos (%) | 88,89/5,98 | 74,56/20,29 | X2 21,70; p <0,001 |
| Prepuberales/puberales (%) | 70,09/29,91 | 51,65/48,35 | X2 14,54; p <0,001 |
| Presencia de ingesta compulsiva (%) | 70,37 | 74,25 | N.S. |
| Ingesta extemporánea (%) | 78,65 | 82,15 | N.S. |
| Ausencia de actividad física habitual (%) | 76,34 | 74,52 | N.S. |
| Asistencia a comedor escolar (%) | 58,70 | 46,29 | N.S. |
| Glucemia en ayunas (mg/dL) | 91,68±7,26 | 92,56±6,88 | N.S. |
| Glucemia a los 120́ en el TTOG (mg/dL) | 119,74±19,70 | 118,14±18,79 | N.S. |
| Insulinemia en ayunas (mcU/mL) | 12,55±6,24 | 14,53±9,57 | N.S. |
| Insulinemia a los 120́ en el TTOG (mcU/mL) | 83,26±59,15 | 96,08±74,17 | N.S. |
| Índice HOMA-IR | 2,90±2,55 | 3,37±2,25 | p <0,001 |
| Índice WBISI | 3,80±1,72 | 3,51±1,94 | N.S. |
| HbA1c (%) | 5,52±0,39 | 5,45±0,31 | N.S. |
| Resistencia a la insulina (%) | 43,59 | 53,51 | N.S. |
| Cualquier alteración de la glucemia (%) | 19,60 | 15,70 | N.S. |
| Niveles de HDL-c disminuidos (%) | 35,40 | 26,31 | N.S. |
| Niveles de LDL-c elevados (%) | 8,93 | 8,66 | N.S. |
| Niveles de triglicéridos elevados (%) | 11,21 | 10,54 | N.S. |
| Niveles de ácido úrico elevados (%) | 20,87 | 17,49 | N.S. |
| Alteración del metabolismo hidrocarbonado (%) | 31,80 | 45,30 | N.S. |
| Alteración del metabolismo lipídico (%) | 42,86 | 38,00 | N.S. |
| Al menos una alteración metabólica (%) | 70,27 | 68,97 | N.S. |
| Número total de alteraciones metabólicas | 1,13±1,08 | 1,10±0,98 | N.S. |
HbA1c: hemoglobina glicosilada; HDL-c: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; HOMA-IR: índice de resistencia a la insulina; IMC: índice de masa corporal; LDL-c: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; N.S.: no significativo; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa; WBISI: índice de sensibilidad a insulina; 5 A.: 5 años.
Definiciones empleadas:
- Alteraciones de la glucemia consideradas:> 100mg/dL (alteración de la glucemia en ayunas), 140-199mg/dL a los 120́ en el TTOG (alteración de la tolerancia a la glucosa),> 126mg/dL en ayunas o> 200mg/dL a los 120́ en el TTOG (DM2)14. Resistencia insulina: insulinemia en ayunas> 15 uU/mL14.
- Alteración del metabolismo hidrocarbonado: resistencia a la insulina o alteración de glucemia.
- Alteración del metabolismo lipídico: HDL-c disminuido, LDL-c y/o triglicéridos elevados.
- Alteración metabólica: presencia de cualquier alteración del metabolismo hidrocarbonado y/o lipídico.
Se constató un IMC Z-score inferior al inicial en, al menos 0,5, en el 44,44% de los pacientes que mantenían seguimiento a los seis meses (413/930); 43,18% al año (306/708); 47,79% a los tres años (119/250) y 58,88% a los cinco años (63/107), respectivamente.
La gravedad de la obesidad (IMC Z-score) en la primera visita, fue la única variable significativamente diferencial entre los pacientes que alcanzaban o no ET, siendo el IMC Z-score inicial superior en aquellos que lograban el ET a los seis meses (4,31±1,61 vs. 3,72±1,33; p <0,001); un año (4,23±1,62 vs. 3,77±1,50; p <0,001); tres años (4,44±1,60 vs. 3,78±1,43; p <0,001) y cinco años (4,41±1,65 vs. 3,66±1,25; p <0,01), respecto a los que no lo conseguían.
El estudio de regresión logística binaria múltiple corroboró que un mayor IMC Z-score inicial constituye un factor asociado al éxito en la reducción ponderal a partir de los dos años del inicio (OR: 1,67, p <0,01; IC 95% [1,15 a 2,41]). Asimismo, se observaba una mayor proporción de pacientes prepuberales entre aquellos que obtenían una reducción ponderal a los seis meses (X2: 34,40; p <0,001) y al año (X2: 10,71; p <0,001), si bien esta significación estadística desaparecía a los tres y cinco años de seguimiento.
Entre los parámetros metabólicos estudiados, se observó exclusivamente una menor prevalencia de pacientes con niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad (HDL) iniciales entre los que obtenían una reducción ponderal a los seis meses (X2: 4,64; p <0,05) y menor prevalencia de cualquier alteración del perfil lipídico entre los que conseguían ET al año de seguimiento (X2: 6,30; p <0,05).
Reducción ponderal intensaAlcanzaron RPI 252 pacientes (19,4% de la cohorte), en un tiempo medio de 0,94±0,86 años (tabla 5)8.
Comparación de las características basales más relevantes entre los pacientes que consiguieron reducción ponderal intensa frente a aquellos que no la consiguieron
| Variables | Reducción ponderal intensan=252 (19,4%) | No reducción ponderal intensan=1.048 (80,6%) | Significación |
|---|---|---|---|
| Edad al inicio de la obesidad (años) | 6,12±2,87 | 6,28±3,15 | N.S. |
| Edad en la primera consulta (años) | 10,41±3,19 | 10,47±3,03 | N.S. |
| IMC en la primera consulta (Z-score) | 4,24±1,46 | 3,95±1,50 | p <0,001 |
| Sexo: femenino/masculino (%) | 38,49/61,51 | 49,33/50,67 | X2 9,58; p <0,01 |
| Etnia: caucásicos/hispanos (%) | 78,17/17,06 | 75,29/19,47 | N.S. |
| Prepuberales/puberales (%) | 57,14/42,86 | 52,39/47,61 | N.S. |
| Presencia de ingesta compulsiva (%) | 74,02 | 73,95 | N.S. |
| Ingesta extemporánea (%) | 83,26 | 81,55 | N.S. |
| Ausencia de actividad física habitual (%) | 73,24 | 75,00 | N.S. |
| Asistencia a comedor escolar (%) | 40,00 | 48,58 | X2 3,95; p <0,05 |
| Glucemia en ayunas (mg/dL) | 92,64±7,46 | 92,44±6,78 | N.S. |
| Glucemia a los 120́ en el TTOG (mg/dL) | 121,77±21,51 | 117,28±17,94 | p <0,05 |
| Insulinemia en ayunas (mcU/mL) | 14,57±8,39 | 14,31±9,58 | N.S. |
| Insulinemia a los 120́ en el TTOG (mcU/mL) | 102,15±76,34 | 93,20±72,27 | N.S. |
| Índice HOMA-IR | 3,40±2,01 | 3,30±2,35 | N.S. |
| Índice WBISI | 3,49±1,94 | 3,54±1,92 | N.S. |
| HbA1c (%) | 5,52±0,31 | 5,44±0,32 | p <0,01 |
| Resistencia a la insulina (%) | 55,16 | 52,00 | N.S. |
| Cualquier alteración de la glucemia (%) | 23,80 | 14,10 | N.S. |
| Niveles de HDL-c disminuidos (%) | 28,46 | 26,82 | N.S. |
| Niveles de LDL-c elevados (%) | 6,91 | 9,13 | N.S. |
| Niveles de triglicéridos elevados (%) | 9,64 | 10,83 | N.S. |
| Niveles de ácido úrico elevados (%) | 17,67 | 17,84 | N.S. |
| Alteración del metabolismo hidrocarbonado (%) | 50,40 | 42,70 | N.S. |
| Alteración del metabolismo lipídico (%) | 36,18 | 39,01 | N.S. |
| Al menos una alteración metabólica (%) | 70,90 | 68,63 | N.S. |
| Número total de alteraciones metabólicas | 1,15±1,03 | 1,09±0,98 | N.S. |
HbA1c: hemoglobina glicosilada; HDL-c: colesterol de lipoproteínas de alta densidad; HOMA-IR: índice de resistencia a la insulina; IMC: índice de masa corporal; LDL-c: colesterol de lipoproteínas de baja densidad; N.S.: no significativo; TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa; WBISI: índice de sensibilidad a insulina.
Definiciones empleadas:
- Alteraciones de la glucemia consideradas:> 100mg/dL (alteración de la glucemia en ayunas), 140-199mg/dL a los 120́ en el TTOG (alteración de la tolerancia a la glucosa),> 126mg/dL en ayunas o> 200mg/dL a los 120́ en el TTOG (DM2)14. Resistencia insulina: insulinemia en ayunas> 15 uU/mL14.
- Alteración del metabolismo hidrocarbonado: resistencia a la insulina o alteración de glucemia.
- Alteración del metabolismo lipídico: HDL-c disminuido, LDL-c y/o triglicéridos elevados.
- Alteración metabólica: presencia de cualquier alteración del metabolismo hidrocarbonado y/o lipídico.
Se hallaron diferencias significativas en la prevalencia de sexo (más varones en el grupo con RPI); en el IMC Z-score (superior en RPI) y en la asistencia al comedor escolar (menor en RPI). Se hallaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de HbA1c y de glucemia a los 120 minutos en el TTOG (ambas superiores en el grupo RPI). Estas dos variables se encontraron asociadas significativamente con una mayor probabilidad de RPI en al análisis de regresión logística binaria múltiple; siendo negativa la asociación con la asistencia al comedor escolar (tabla 3).
No se hallaron diferencias ni otras asociaciones con la RPI del resto de las variables estudiadas.
DiscusiónLos resultados del presente estudio muestran que algunas características identificables entre los antecedentes familiares y personales, la antropometría y el estado metabólico de los niños y adolescentes afectos de obesidad estudiados se asociaron con una mayor tasa de AP o con una mayor probabilidad de reducción ponderal, incluso intensa. Entre ellos, destacan la gravedad de la obesidad, la etnia y la edad en el momento de la intervención, con influencia del sexo, del estado metabólico del paciente y de los antecedentes familiares de DM2.
Existe evidencia del potencial papel de la etnia como predictor del AP en el tratamiento de la obesidad infantil, sugiriéndose que los pacientes de etnia negra e hispana presentan mayor riesgo de AP y pérdida de seguimiento que los de etnia caucásica, en relación con diferencias educativas, socioeconómicas y/o comportamentales15–17. Nuestros resultados confirman dichas observaciones, extendiéndolas a la menor prevalencia de pacientes de etnia hispana en el seguimiento a cinco años y reforzándolas por la asociación objetivada en el estudio de regresión logística binaria múltiple. Estas diferencias están, probablemente, influidas por una menor conciencia de enfermedad ante la obesidad influida por factores culturales y educativos, así como por las posibles dificultades de conciliación de las obligaciones laborales y familiares con la asistencia a las visitas, maximizadas en el entorno urbano en el que se desarrolla el estudio16. Una aportación relevante de esta investigación radica en la ausencia de diferencias en la prevalencia étnica en los grupos de ET y RPI, sugiriendo que la etnia no constituye, per se, un factor limitante para el ET entre los pacientes que permanecen en seguimiento, por lo que deberían considerarse estrategias de seguimiento con mayor flexibilidad para evitar el abandono en esta u otras etnias con singularidades socioeconómicas y culturales.
En ausencia de entidades sindrómicas o causas monogénicas raras de obesidad, la ingesta compulsiva (más prevalente en el grupo de AP), suele observarse en especial en adolescentes, frecuentemente en asociación con alteraciones emocionales, que se describen hasta en un 30% de los mismos18. Este condicionante psicológico favorece la perpetuación de patrones patológicos de ingesta, lo cual determina menor éxito del tratamiento19 y el mantenimiento del exceso de peso a largo plazo20. Esto, junto con la mayor autonomía del adolescente en su elección de la ingesta frente al niño12, podrían subyacer al menor porcentaje de pacientes puberales entre los que consiguen ET inicial en nuestro estudio, en concordancia con los datos previamente comunicados21.
Del mismo modo, la mayor supervisión parental de las indicaciones terapéuticas puede explicar, al menos en parte, por qué los pacientes más pequeños (prepuberales) están asimismo más representados en los grupos de ET y entre los que mantienen su seguimiento tras cinco años desde su inicio respecto a los puberales. En este contexto, es plausible que el cambio de hábitos alimentarios, con control parental más estricto de la ingesta, necesario para obtener RPI, influya en la menor tasa de asistencia al comedor escolar objetivada en dicho grupo.
La mayor proporción de pacientes de sexo masculino en el grupo con RPI puede verse sesgada por la mayor prevalencia de este sexo entre los sujetos prepuberales de la cohorte (aproximadamente 60%)14, pudiendo actuar como factor de confusión. No obstante, existe evidencia de que los programas de intervención nutricional y de ejercicio físico pueden ser más efectivos en varones debido a una actitud más competitiva y mayor participación en actividades deportivas22.
Nuestro estudio avala que la gravedad de la obesidad puede considerarse uno de los principales predictores de ET en la intervención en cualquier momento del seguimiento, ya reportado en observaciones previas21,23, pero extendiéndolo de forma novedosa al logro de la reducción ponderal particularmente intensa. Esto podría explicarse por una mayor percepción de enfermedad ante el más intenso deterioro de la calidad de vida y bienestar psicosocial del niño cuanto más grave es su obesidad. Por el contrario, ni el nivel sociocultural parental, ni la importancia conferida por el paciente y sus progenitores a la obesidad como problema de salud, ni su predisposición al cambio de hábitos de ingesta o actividad física mostraron relación con el mantenimiento del seguimiento ni la reducción ponderal (como era nuestra presunción a priori). Sin embargo, no se debe desestimar la posible influencia de estas últimas variables ya que, al tratarse de valoraciones subjetivas evaluadas mediante un interrogatorio directo, puede existir un sesgo en las respuestas (a favor del interés del médico, al tener conciencia de que se está siendo observado) que no permita discriminar adecuadamente entre pacientes.
Otra de nuestras hipótesis previas era que la demostración de alteraciones metabólicas en los pacientes o su presencia en los progenitores podría incrementar la conciencia de enfermedad y determinar un mayor cumplimiento del seguimiento y de las recomendaciones. La asociación negativa de la presencia de DM2 en los progenitores con el AP en el estudio de regresión múltiple apoyaría esta hipótesis, como también lo harían los niveles de HbA1c y de glucemia a los 120 minutos en el TTOG (ambos menores en AP y mayores en RPI) observados. Estos hallazgos aportan nuevos datos a un área de incertidumbre, pues la evidencia disponible referente a la asociación entre la presencia de alteraciones metabólicas y la posibilidad y magnitud de la reducción ponderal muestra resultados contrapuestos24,25. El resto de las diferencias observadas en los parámetros metabólicos estudiados (menor HOMA inicial en los pacientes con seguimiento a cinco años y menor prevalencia de alteraciones lipídicas iniciales entre aquellos con ET en el primer año) podrían estar sesgadas por la mayor prevalencia de pacientes prepuberales en ambos grupos debido a las variaciones fisiológicas de los niveles de triglicéridos, lipoproteínas e insulina a lo largo del desarrollo puberal y menor prevalencia de alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad en niños de menor edad.
De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir que, en el tratamiento ambulatorio conservador de la obesidad infanto-juvenil, algunas características de los pacientes pueden predecir un mayor riesgo de AP de la intervención o bien una mayor probabilidad de ET (especialmente la gravedad de la obesidad). Aunque la capacidad predictora de estas variables es limitada, la planificación del seguimiento debe ser particularmente cuidadosa en los pacientes de etnia latina y en aquellos con ingesta compulsiva, para intentar disminuir su tasa de AP, así como durante el periodo puberal, especialmente en pacientes del sexo femenino, con el objetivo de incrementar el ET.
FinanciaciónInstituto de Salud Carlos III, Madrid (España): Proyectos Individuales (PI) números PI09/91060, PI10/00747, PI13/02195, PI16/00485, PI19/00166 y PI 22/01820, y Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (Grupo CB06/03).
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.