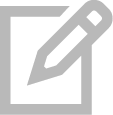El tratamiento del cáncer infantil ha mejorado de forma espectacular en los últimos 25 años, con un aumento de las tasas globales de curación entre el 20-30% a finales de los 70, hasta por encima del 75% en la actualidad. Sin embargo, no se puede caer en la complacencia pensando que lo más importante está hecho. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en la edad pediátrica, y queda un amplio margen de mejora que la sociedad debe abordar.
La evolución de los distintos tipos de tratamiento a lo largo del tiempo revela diferencias muy notables entre el pasado y el presente y, sobre todo, permite adivinar un futuro en el que nuevas formas de abordaje diagnóstico y terapéutico logren aumentar la supervivencia, y puedan ofrecer tratamientos curativos para aquellas enfermedades que ahora no lo tienen.
El inicio de la quimioterapia, a mitad del siglo pasado, inauguró una era de mejoría en el pronóstico de las enfermedades malignas infantiles. Distintos medicamentos fueron utilizados con éxito variable en diversos tipos de cáncer, generalmente, en combinaciones empíricas, logrando remisiones parciales o totales y aumentos de la supervivencia en determinados tumores. Las herramientas diagnósticas utilizadas derivaban, fundamentalmente, de la radiología convencional. Los estudios citológicos e histológicos, base del diagnóstico, fueron permitiendo conocer la estructura morfológica del tejido enfermo y, posteriormente sus características funcionales mediante el empleo de técnicas de tinción más idóneas.
Los primeros éxitos, dado el número escaso de enfermos, pusieron de manifiesto la necesidad de organizar grupos cooperativos, que permitieran la realización de estudios prospectivos con el fin de conocer la eficacia de los diversos tratamientos. El nacimiento de Grupos de Trabajo Nacionales e Internacionales de Oncología u Oncohematología Pediátricas permitió crear instituciones específicas destinadas a la recogida de datos y a la organización de estudios para aumentar los conocimientos sobre las distintas enfermedades. Así se creó la Sociedad Española de Oncología Pediátrica en 1977, aunque desde 1969 habían tenido lugar en nuestro país encuentros nacionales o internacionales sobre la materia. La creación en 1979 del actual Registro Español de Tumores Infantiles ha permitido contar, desde entonces, con una estructura estable para el conocimiento de la realidad concreta del cáncer infantil en nuestro país.
En la actualidad, algunas enfermedades alcanzan tasas de curación superiores al 85-90% (leucemias linfoblásticas, linfomas, enfermedad de Hodgkin, tumor de Wilms, etc.). Otros grupos de enfermedades, sin embargo, no observan los mismos éxitos terapéuticos, y presentan un pronóstico inicial pobre (tumores del sistema nervioso central, tumores óseos, mesenquimales, etc.). En ambos grupos existen posibilidades de mejora.
En los primeros, el objetivo debe ser limitar la toxicidad precoz y tardía, «desescalando» el tratamiento, haciéndolo más cómodo y cercano, primando el tratamiento ambulatorio y mejorando el cuidado de soporte (dolor, infecciones, toxicidad digestiva). Se trata, no solamente de aumentar la tasa de supervivencia, sino de dar un salto cualitativo, mejorando la calidad de vida de los pacientes y de los supervivientes, disminuyendo las secuelas de la enfermedad y su tratamiento.
En el segundo grupo, el objetivo estriba en utilizar mejor los medios disponibles, y encontrar nuevas herramientas terapéuticas que permitan mejorar el pronóstico. En este sentido, desde fínales del siglo pasado se sabe que las células de, probablemente, todas las enfermedades malignas presentas alteraciones moleculares específicas que pueden ser dianas terapéuticas para medicamentos que actuarían preferentemente sobre el tumor y no sobre los tejidos normales, disminuyendo la toxicidad. Ejemplos de este tipo de fármacos son el imatinib, utilizado desde hace años en la leucemia mieloide crónica, pero también el dasatinib, el ibrutinib, el crizotinib y otros, alguno de ellos todavía en fase de experimentación. Esta estrategia terapéutica promete ocupar un lugar importante en el futuro tratamiento del cáncer infantil. Además de estos principios genéricos, el porvenir del tratamiento pasa por el conocimiento exacto de las alteraciones moleculares específicas de cada tumor individualmente, y la evolución de estas alteraciones en el curso del tratamiento. Para ello, es preciso secuenciar el exoma de las células tumorales en cada paciente, dibujando la huella molecular del tumor, y adaptando el tratamiento a las alteraciones específicas. Este tipo de aproximación terapéutica, conocida como «medicina de precisión» debe ser aplicable, al menos, a los pacientes con enfermedades más complejas. También la epigenética está siendo objeto de estudio como forma de aproximación diagnóstica y terapéutica como muestra el trabajo de Boloix et al. aparecido en este número de Anales de Pediatría1.
No ha quedado atrás la inmunoterapia. Desde la estimulación inespecífica del sistema inmune, utilizada hace más de 40 años, mediante la administración continuada de BCG, hasta las aproximaciones actuales a la tecnología CAR-T, se ha recorrido un camino de tratamientos eficaces entre los que destacan los anticuerpos monoclonales dirigidos contra antígenos expresados por las células tumorales. Experiencias con anti-CD20, anti-CD33 y otras, han mostrado su eficacia en el tratamiento de proliferaciones linfoides o mieloides. Más recientemente la posibilidad de inducir en los linfocitos T un receptor quimérico (chimeric antigen receptor [CAR])2 para un antígeno expresado por las células tumorales, y provocar de este modo una respuesta inmune celular, inductora de la muerte tumoral, ha inaugurado una nueva estrategia terapéutica para enfermedades consideradas refractarias a los tratamientos convencionales.
Estos avances se acompañan de una mejora extraordinaria de las posibilidades diagnósticas, desde las técnicas de imagen hasta las de reconocimiento celular, muchas de ellas al alcance de la mayoría de los centros, aunque en todos los estudios cooperativos se haga necesaria la revisión centralizada. La resonancia magnética ha ido precisando las imágenes normales y patológicas del organismo, y se acompaña en la actualidad de métodos isotópicos con glucosa radiactiva que permiten determinar la actividad metabólica de los tejidos, diferenciando lo normal y lo patológico, y suponiendo una herramienta de gran valor en los estudios de extensión. Esta técnica (tomografía por emisión de positrones [PET]) ya se ha mostrado valiosa en algunos tumores pediátricos, y está en estudio su aplicación definitiva en otras enfermedades. Por otro lado, el estudio mediante técnicas de biología molecular de la «enfermedad mínima diseminada» en médula ósea o sangre periférica3 permite conocer con mayor exactitud la extensión de la enfermedad y asumir como generalizada una alteración que, con métodos convencionales, se podía definir como localizada y quedar, por tanto, tratada de forma subóptima. Esta técnica entronca directamente con lo que se ha llamado «biopsia líquida», que consiste en la búsqueda de ADN circulante procedente de células tumorales mediante técnicas de PCR, mejorando la precisión diagnóstica de forma evidente.
Todo ello ha cambiado la percepción del pediatra no dedicado a la atención al niño con cáncer. Un paciente oncológico pediátrico no es un enfermo condenado, sino el depositario de una vida por la que luchar y las intercurrencias que se presentan a largo de la enfermedad y su tratamiento son ahora un objetivo terapéutico cuando hasta hace unos años eran consideradas una complicación objeto de compasión. En esta línea se expresa la mayoría de unidades de cuidados intensivos pediátricos según la encuesta que muestran García-Salido et al.4
En la misma línea argumental, estas posibilidades de mejora no pueden ser aplicadas exclusivamente a poblaciones selectas5. No debemos olvidar que el objetivo principal de la oncología pediátrica es intentar que ningún niño muera de cáncer, es decir, curar al mayor número posible de niños afectos de enfermedades malignas. Aunque cada vez la medicina es más capaz de definir los factores pronósticos que modulan las posibilidades de supervivencia de un paciente, los oncólogos pediatras sabemos que el principal factor pronóstico en una comunidad determinada es la inversión económica que la sociedad es capaz de asignar al diagnóstico y tratamiento del cáncer en los niños. Esta inversión debe realizarse de forma equilibrada, de modo que permita el acceso a los mejores cuidados a los niños de todas las área geográficas. Conociendo la necesidad de respetar la estratificación de las posibilidades asistenciales (la oferta asistencial debe ordenarse de forma secuencial para cubrir todas las necesidades de una zona geográfica completa), las asociaciones de padres y familiares de niños con cáncer deben ser exigentes en la demanda de calidad igualitaria. Solo así los médicos y toda la sociedad seremos leales a las personas que son sujeto de nuestra dedicación: los niños afectos de enfermedades malignas.