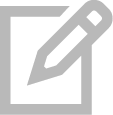Los que nos hemos dedicado en las últimas décadas del siglo XX a profundizar en el mundo de la infancia vulnerable y en el tema del maltrato infantil vivimos con preocupación el surgimiento de «una sorprendente situación», la de los progenitores que acusan a sus descendientes de maltratos, circunstancia que desde 2002 no ha dejado de crecer. Sirva como referencia que en el primer semestre del 2007, según datos facilitados por el Instituto de la Mujer, 3.420 padres han denunciado a sus hijos por maltratos en el ámbito familiar. Pero dichas conductas juveniles disociales no son un hecho aislado en nuestra sociedad, y se insertan en una corriente de violencia que va más allá del ámbito familiar y se refleja en noticias inimaginables y de enorme crueldad1. Mardomingo2 estimó la tasa de prevalencia de los comportamientos agresivos y disociales entre el 1,5 y el 8,7%.
Como consecuencia de ello, el tema relacionado con la violencia y la juventud ha motivado en la actualidad considerable alarma social y especial preocupación entre los profesionales. En el ámbito de la pediatría social, el concepto de causa ha dado paso a la consideración de factores de riesgo. Este enfoque, de carácter eminentemente preventivo, permite analizar la violencia como un problema epidemiológico, un problema de salud pública cuyo agente agresor no es una bacteria, un virus o un agente químico, sino el ser humano, con su historia, sus atributos y su conflictos.
Todo ello ha derivado en un incremento del interés social sobre el comportamiento de nuestros jóvenes, sobre sus formas de convivencia y sus relaciones con otras estructuras sociales, interés que se ha traducido, entre otros extremos, en un impulso investigador sobre las relaciones de convivencia y violencia, para profundizar especialmente en las situaciones de conflicto que derivan en cualquier expresión de violencia, tanto la ejercida como la padecida por personas menores de edad. Estas líneas de investigación han llevado a considerar el córtex prefrontal, las estructuras límbicas, junto a sus sistemas de neurotransmisores y respuestas del sistema nervioso autónomo, como los sustratos neuranatómicos del denominado cerebro emocional1.
Eric Fromm sostiene que, siendo el hombre el único primate que mata y tortura a miembros de su especie sin razón alguna, se debe distinguir dos tipos diferentes de agresión: por un lado, la agresividad benigna defensiva, dirigida a la supervivencia del individuo y de la especie, un impulso genéticamente programado que el ser humano comparte con los animales; por otro, la agresividad maligna, cruel o destructiva, específica de la especie humana, no programada filogenéticamente, que se despliega sin ninguna finalidad. Rojas Marcos3 la señala como agresión maligna o violencia que no tiene una función vital o de supervivencia. Este tipo de violencia, de «agresividad descontrolada o hipertrofiada», requiere un análisis profundo de nuestro sistema social, que permita revelar sus causas.
Efectivamente, nuestra constitución biológica nos hace agresivos, pero es la cultura lo que nos hace pacíficos o violentos, dado que mucha violencia la genera el ambiente cultural y familiar. Así pues, si bien el agresivo nace, el violento, en la mayoría de los casos, se hace. Rojas Marcos puntualiza: «Las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de la vida, se cultivan y se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos malignos durante la adolescencia». Sin duda, la mejor herramienta para prevenir la violencia es educar en la convivencia desde el inicio de la existencia del individuo, al ser la etapa de los primeros 6 años el periodo clave del desarrollo de la persona.
Como punto de partida, debemos tener muy presente, pues, que el comportamiento violento que nos ocupa surge de la compleja interacción entre factores de base neurobiológica como los genéticos, factores adquiridos y factores psicosociales. Y, a su vez, que es importante considerar que la población infantil desarrolla principalmente sus formas de socialización en la red familiar, en el centro educativo y en el «grupo de iguales». La influencia de estos referentes y, por supuesto, la de los medios de comunicación potenciará o impedirá el aprendizaje de conceptos, habilidades y actitudes positivas. Hoy la neurociencia puede afirmar que el ambiente y la biología se entrelazan en el cerebro humano hasta llegar a ser indisolubles. Como nos indica Sanmartín4, es conocido que los factores ambientales entran en el individuo y llegan a influir en la estructura (y no sólo la función) de su propio cerebro. Así pues, las experiencias que se tienen, sobre todo en edades muy tempranas, modelan físicamente el cerebro de las personas: priman unos circuitos frente a otros o incluso generan circuitos nuevos.
A su vez, debemos considerar que la regulación y la expresión de los genes puede modificarse en respuesta al medio ambiente, lo que se conoce como «epigenética». El genoma se puede modificar epigenéticamente mediante cambios en el estado de la cromatina y por un patrón de modificación de la propia molécula de ADN mediante una metilación. Weaver et al5, en experimentación animal con ratones, han podido demostrar que la respuesta de los genes a la calidad de cuidados maternos en las épocas precoces de la vida puede alterarse por mecanismos epigenéticos. Bolwy, pionero en la teoría del apego, resaltó la importancia de la relación temprana entre el niño y su cuidador principal (usualmente la madre). Con esta primera experiencia de vínculo, el niño adquiere confianza y seguridad para explorar el ambiente y desarrollar sus capacidades motrices y cognitivas. Está demostrado que un trastorno del apego emocional puede conllevar posteriores actitudes caracterizadas por la falta de empatía e insensibilidad, impulsividad y emociones frías1.
Se estima en un 80% o más la influencia los factores aprendidos —culturales en el sentido amplio del término—, en su posibilidad de alterar el equilibrio natural de la agresividad. La violencia, por lo tanto, no es una consecuencia inevitable de la naturaleza humana, no está escrita en el genoma humano, no es un destino inexorable al que esté abocado el individuo. Múltiples factores intervienen y condicionan el aprendizaje a lo largo de la historia personal del individuo. Algunos, en relación con características individuales de la persona; otros, con la dinámica familiar y los de más allá, de carácter social, como la escuela, el lugar de trabajo, el vecindario, el grupo de iguales, los medios de comunicación, etc. Asimismo, hay que considerar los factores relacionados con los prejuicios, las preconcepciones, las ideologías, los principios, los valores, etc., que configuran, como indica Sanmartín, «la cosmovisión», es decir, la forma que se tiene de ver el mundo en un momento dado y que ejerce una decisiva influencia en los comportamientos violentos4.
Los cambios en las estructuras familiares no deben ser considerados como disfunciones de la sociedad, sino debidos a una profunda transformación de la ésta, la llamada «segunda transición demográfica». Se hace evidente que estamos ante una sociedad distinta, en la que existen nuevas fórmulas de convivencias «diversas y distintas de la tradicional», y es preocupante la paulatina dejación de responsabilidades educativas de las familias en las instituciones, a lo que se suman las incorporaciones precoces a la escuelas infantiles, así como la falta de contención familiar, de establecimiento de límites. Como indica Serrano6, la mayoría de los fracasos en resolver los problemas de conducta del niño resultan no de la incapacidad del niño para aprender, sino de la ignorancia de los adultos acerca de cómo puede modificarse el comportamiento de los humanos. Se ha pasado del autoritarismo paterno de la familia tradicional a un modelo de padre dialogante y amigo de sus hijos, al que incluso aterroriza la idea de imponer ciertos límites. El «padre colega», «el profesor colega al que se tutea», tratamientos y modo de relación que se prolonga incluso al vecindario y la sociedad en general. Sobre este «miedo a la imposición», el juez Calatayud, en su conferencia inaugural del Congreso AEP 2008-57 en Santiago de Compostela, se reafirmaba en que «ha llegado el momento de reflexionar sobre la situación actual e intentar conseguir el equilibrio de autoridad justo y necesario para imponer a nuestros menores los valores mínimos exigibles para la convivencia, sin tener miedo a que por ello nos acusen de autoritarios o dictadores. Es preciso no perder de vista los peligros de las nuevas relaciones —amistosas—, pues en ellas puede debilitarse el concepto de autoridad y perder peso específico, en el menor, la voluntad de cumplimiento de sus deberes. Trabajar en interés del menor es darle garantía y satisfacción de sus derechos, exigiéndole sus obligaciones».
Asimismo, ante la evidente alarma social con relación a la violencia de género que estamos viviendo, debemos insistir y volver a recordar que en la vida de las personas casi todo queda prefigurado en la infancia, y se constituye como clave la existencia de un ambiente familiar violento y/o negligente cuyas consecuencias negativas derivadas de la carencia afectiva ya fueron descritas hace décadas por Spitz, y que personalmente he tenido ocasión de confirmarlo en mi experiencia de la «Casa Cuna» de Sevilla, donde desarrollamos un programa de desinstitucionalización del que fuimos pioneros1.
El maltrato infantil prolongado puede modificar permanentemente la estructura y el funcionamiento del cerebro, desplazando el interés puramente sociológico y psicológico hacia la esfera neurológica. Puede dañar al cerebro por un trauma directo, pero también, de manera más insidiosa, puede alterar la anatomía básica de un cerebro en desarrollo, su fisiología, su funcionamiento. Pincus nos refiere que estudios cuantitativos del cerebro por medio de la resonancia magnética sobre poblaciones que habían sido maltratadas revelaron que sus cerebros tenían un volumen reducido7.
Nos enfrentamos, por otro lado, a una nueva patología social de la que debemos dejar referencia, la de los «hijos tiranos», que ha recibido la denominación de síndrome del Emperador. Entre sus posibles causas, de las que quedan muchas por conocer, Garrido lo relaciona con la disminución radical de autoridad de unos padres que han perdido competencia en la educación de sus hijos, que no tienen «ni el tiempo ni las actitudes adecuadas para imponerse»; con profesores «sin autoridad» y con una sociedad permisiva que «valida la perspectiva profundamente egocéntrica» de estos niños. La sociedad ha perdido mucha de su capacidad de educar, promoviendo altruismo y valores morales. Se ha favorecido el surgimiento de unos niños que no han desarrollado las emociones morales, como el sacrificio, la compasión o la piedad, que no se sienten culpables de nada ni reconocen ninguna frontera. Muchos profesionales de la salud mental denominan el cuadro que se caracteriza por la ausencia de conciencia trastorno antisocial de personalidad. El síndrome del Emperador refleja el espíritu de los tiempos que vivimos y debe llevarnos a una profunda reflexión8.
Otro pilar importante es la escuela, en la que fenómenos como el bullying han adquirido especial protagonismo en los medios de comunicación y su consecuente alarma social. Es evidente que la escuela debe recuperar el importante sentido de la palabra «maestro» como algo más amplio —educación/instrucción— y no sólo un transmisor de conocimientos. Es necesario que los padres presten más atención a las tareas escolares de sus hijos y que se potencien los cauces de conocimiento mutuo y colaboración con el profesorado. Contamos con un plantel de excelentes docentes, bien preparados para trasmitir información, pero incapaces en ocasiones de ejercer autoridad y de hacerse respetar por el alumnado. En cuanto al grupo de iguales, nunca ha tenido un papel tan absoluto, nunca había habido una ruptura tan fuerte del adolescente con el mundo de los adultos, del vínculo entre generaciones, lo que igualmente nos señala una nueva vía de reflexión.
En el análisis de las variables causales de la violencia en la infancia, no puede dejarse de lado la cultura de nuestro tiempo, vertebrada por los medios de comunicación y, muy en particular, por la televisión. Su presencia en la mayoría de los rincones de la tierra conlleva cierta uniformidad cultural. Su potencial socializador y la capacidad educativa de estos medios y recursos tecnológicos son indudables. Siguiendo a la familia, la televisión es probablemente la influencia más importante en el desarrollo del niño en nuestra sociedad occidental, en la que su ritmo de vida le lleva a convertirla en la llamada «televisión niñera», «televisión canguro» e incluso «televisión madre». De la televisión se aprende y es una realidad que nuestra infancia y juventud está interiorizando modelos no precisamente buenos. Realidad que nos explica por qué sucesos hasta ahora impensables en ciertas sociedades comienzan a darse en tasas más o menos preocupantes. Padecemos una televisión (con sus excepciones) que embrutece y atonta, con llamadas al consumo a través de infinitos anuncios y que, por desgracia, se ha convertido en la más poderosa agencia transmisora de desvalores. Comstock9 estima que hasta un 10–20% de la violencia en la vida real puede atribuirse a la que se exhibe en los medios. La única forma de que la televisión adquiera carácter educativo es viéndola de forma activa y crítica en familia, seleccionando los programas más convenientes y dedicándoles sólo el tiempo apropiado.
No olvidemos que existe otra pantalla que ya supera, por el volumen de facturación, a otros campos de la industria cultural y con público especialmente infantil y juvenil. Nos referimos a los videojuegos. Son escasas las investigaciones realizadas en nuestro ámbito y algo más extensas las efectuadas en el contexto anglosajón. Al tratarse de un producto relativamente reciente, no ha sido posible ningún estudio longitudinal que analice el impacto de los videojuegos violentos y su influencia en la conducta de los menores. Asimismo, internet se puede presentar como patógeno por sus contenidos (pornografía, violencia) y por posibilitar fenómenos adictivos, la ciberadicción. Surge, pues, un importante problema de salud pública que adquiere especial protagonismo en la etapa infantil, encuadrado en lo que se ha denominado «ciberpatología» e incluye trastornos tanto somáticos como psicosociales. La AEP en 2002 publicó un decálogo sobre el uso correcto de internet para niños y jóvenes. Sobre dicha base, en el Congreso AEP 2008-57 Microsoft presentó su software gratuito (Windows Live One Care Protección Infantil) en convenio con la AEP.
Ante este panorama complejo y cargado de problemas, ¿qué hacer? Nos reafirmamos en que la herramienta básica preventiva es la educación. Hay que dar los instrumentos y soportes que se precisen al mencionado triplete educativo básico en «la educación para la convivencia y la práctica de la solidaridad», constituido por la familia, la escuela y la sociedad, sin olvidar dentro de ella el especial protagonismo de los medios de comunicación, las instituciones, los profesionales y los movimientos comunitarios.
Juan Pablo II insistía en que la educación para la paz y la convivencia debe comenzar desde la primera infancia. Se hace preciso, pues, que los profesionales que nos relacionamos con el niño y el adolescente nos sensibilicemos y nos formemos en un punto tan importante como es la detección precoz de signos que orienten al problema de la violencia. Se precisa conocer los indicadores de riesgo de evolución hacia trastornos graves de conducta, tanto personales como familiares y socioculturales. Es preciso cortar a tiempo, antes que sea tarde, repercusiones desfavorables en el desarrollo del menor, de consecuencias impredecibles. En el diseño individualizado de una estrategia terapéutica, no se debe olvidar los condicionantes bioneurológicos anteriormente referidos, que pueden subyacer al trastorno conductual y que, de no tenerse en cuenta, pueden condicionar un fracaso en la intervención.
Concluimos con una reflexión final. Eduquemos en valores desde las primeras etapas de la vida. Esa es, sin duda, nuestra principal baza preventiva. No olvidemos que cuando tratamos este problema estamos hablando de futuro social pues, como nos indica el postulado constitucional de la UNESCO, «puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz».