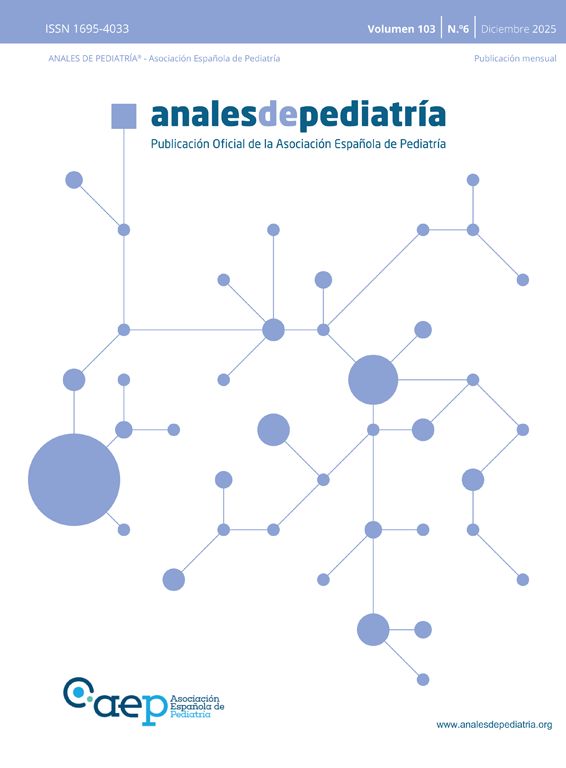Hemos leído con atención el editorial «Le haré una vacuna que no podrá rechazar» publicado en Anales de Pediatría1. Compartimos la preocupación por la reemergencia del sarampión y la necesidad de mantener coberturas vacunales superiores al 95%. No obstante, quisiéramos llamar la atención sobre el uso del término «vacunofóbico», empleado en el texto para referirse a ciertos movimientos sociales contrarios a la vacunación.
El sufijo «fobia» connota una aversión irracional o patológica. Aplicado a las personas que dudan o rechazan las vacunas, introduce un matiz reduccionista, incluso despectivo, que puede resultar contraproducente. Etiquetar a las familias como «vacunofóbicas» implica atribuirles irracionalidad, lo que dificulta el diálogo y refuerza la polarización. Numerosos estudios en ciencias sociales y comunicación sanitaria han mostrado que el uso de un lenguaje estigmatizante reduce la confianza y la disposición a reconsiderar posturas2.
La OMS y el ECDC recomiendan el término «reticencia a la vacunación» (vaccine hesitancy), definido como la demora en aceptar o el rechazo de vacunas a pesar de su disponibilidad. Este concepto reconoce la complejidad del fenómeno, incluyendo factores de confianza, conveniencia y complacencia3. Además, permite situar a las familias en un espectro dinámico de actitudes, desde la aceptación plena hasta el rechazo absoluto, lo que abre la puerta a intervenciones adaptadas y respetuosas.
El activismo antivacunas representa la postura más extrema dentro de este espectro, mostrando una oposición organizada frente a las vacunas. No solo las rechazan para sí mismos y sus familias, sino que también buscan activamente persuadir a otros para que hagan lo mismo. Aunque el activismo antivacunas es una de las manifestaciones más visibles y extremas de la reticencia a la vacunación, no representa la totalidad del concepto. En el otro extremo están las personas reticentes a la vacunación hasta no ser correctamente informados, y es un error catalogar sus miedos de irracionales.
En el contexto europeo, investigaciones cualitativas han mostrado que, muchas familias reticentes no actúan desde la irracionalidad, sino desde preocupaciones sobre la seguridad, la transparencia institucional o la autonomía en la toma de decisiones4. En este escenario, el lenguaje empleado por los profesionales sanitarios y las publicaciones científicas es determinante: un término peyorativo puede cerrar la puerta al diálogo, mientras que una denominación más neutral y precisa, facilita la escucha activa y la construcción de confianza. La equidad vacunal y unas coberturas óptimas no se alcanzarán apelando a la culpabilidad individual ni a la patologización del miedo, sino comprendiendo los determinantes sociales, culturales y comunicativos que condicionan las decisiones de las familias.
Por todo ello, proponemos que Anales de Pediatría —y, en general, la literatura científica en español— eviten expresiones como «vacunofóbico». Este término, lejos de ayudar, dificulta la labor diaria de quienes, desde la atención primaria, buscamos vencer la reticencia vacunal mediante el respeto y la escucha activa. Recomendamos adoptar de forma consistente el término «reticencia vacunal», no solo por su precisión semántica, sino como una estrategia comunicativa más ética, empática y eficaz frente a uno de los grandes desafíos actuales en salud pública.