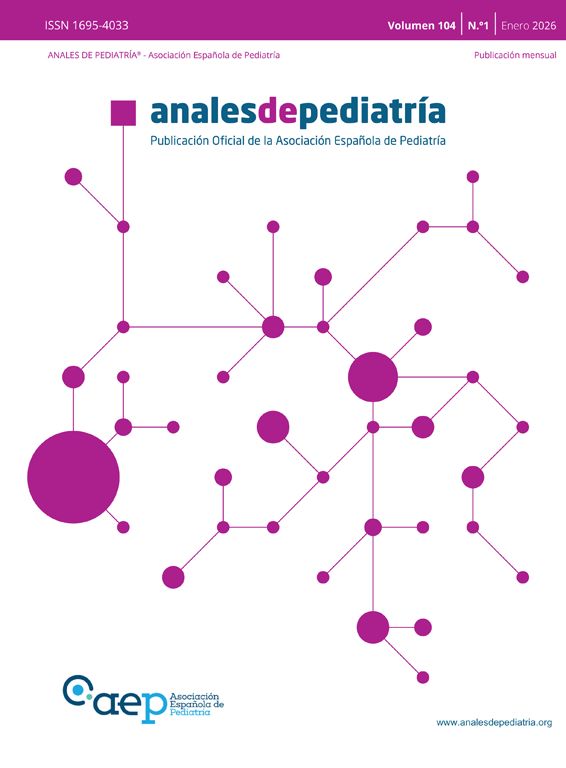La resonancia magnética (RM) cerebral es una herramienta clave en el diagnóstico y pronóstico de enfermedades neurológicas en recién nacidos, especialmente cuando se complementa con ecografía cerebral. Aunque su uso ha aumentado en la última década, persisten variaciones significativas en los protocolos entre centros. Este documento, desarrollado por el Grupo Cerebro Neonatal Español en colaboración con neurorradiólogos pediátricos, establece recomendaciones basadas en la evidencia científica y la experiencia clínica para estandarizar su uso.
El documento describe la logística de la RM neonatal, incluyendo la preparación del paciente, adquisición de imágenes y protocolos específicos según la entidad. Se señalan las indicaciones clínicas y el momento óptimo para realizar la RM, con el fin de maximizar su valor diagnóstico y pronóstico en diferentes enfermedades como encefalopatía hipóxico-isquémica, metabólica, infarto cerebral arterial, trombosis del seno venoso, infecciones congénitas y daño neurológico asociado a hipoglucemia, hiperbilirrubinemia o prematuridad. Se describen los patrones de daño específicos de cada condición y su correlación pronóstica.
Asimismo, se proponen recomendaciones para la estandarización de informes radiológicos y la notificación de hallazgos críticos, con el fin de facilitar una mejor comunicación entre los radiólogos, los clínicos y las familias.
En conclusión, la implementación de esta propuesta busca optimizar el uso de la RM cerebral en neonatología, lo que se traducirá en diagnósticos más precisos y decisiones terapéuticas mejor informadas, con el objetivo final de mejorar los resultados neuroevolutivos en esta población vulnerable.
Magnetic resonance imaging (MRI) of the brain is a key tool in the diagnosis and prognosis of neurological conditions in newborn infants, especially when used along cranial ultrasound. Although its use has increased over the last decade, significant variations in protocols between centers persist. This document, developed by the Spanish Neonatal Brain Group in collaboration with pediatric neuroradiologists, establishes recommendations based on scientific evidence and clinical experience to standardize its use.
The document describes the logistics of neonatal MRI, including patient preparation, image acquisition, and condition-specific protocols. Clinical indications and optimal timing of MRI are outlined to maximize its diagnostic and prognostic value in different pathologies such as hypoxic-ischemic encephalopathy, metabolic encephalopathy, arterial infarction, venous sinus thrombosis, congenital infections and brain damage associated with hypoglycemia, hyperbilirubinemia or prematurity. Condition-specific patterns of damage and their prognostic correlation are described.
The document offers recommendations for the standardization of radiological reports and the reporting of critical findings to improve communication between radiologists, clinicians and parents.
In conclusion, these recommendations aim to optimize the use of brain MRI in neonatology, which will result in improved diagnostic accuracy and better-informed therapeutic decision-making, with the ultimate goal of improving neurodevelopmental outcomes in this vulnerable population.
La resonancia magnética (RM), especialmente cuando se combina con la ecografía cerebral (EC), es la mejor técnica de imagen para establecer el diagnóstico y el pronóstico en las enfermedades neurológicas que afectan a los recién nacidos (RN). Aunque no existen datos oficiales ni resultados de encuestas, su uso en las unidades neonatales españolas ha aumentado progresivamente en la última década. Sin embargo, existe una marcada heterogeneidad entre centros en cuanto a los protocolos de estudios de neuroimagen utilizados, el momento de su realización y la interpretación de los hallazgos. Estos aspectos son fundamentales, ya que pueden determinar la verdadera utilidad clínica de la prueba.
Por estos motivos, el Grupo Cerebro Neonatal, constituido por profesionales con particular dedicación a los problemas neurológicos del neonato, en colaboración con neurorradiólogos pediátricos (Anexo 2), ha decidido elaborar una guía de recomendaciones para el uso clínico de la RM en el periodo neonatal. Estas recomendaciones están basadas en una síntesis del conocimiento científico disponible y en la experiencia clínica e investigadora de los integrantes del grupo.
Los objetivos de este documento son:
- •
Describir las mejores prácticas y el conjunto mínimo de aspectos logísticos que han de ofrecer los centros para realizar estudios de RM neonatal y para la adquisición de las imágenes (proceso de preparación del paciente y de ejecución de la RM), con el fin de que esta sea una prueba segura tanto para los neonatos como para el personal sanitario que acompaña al RN.
- •
Proporcionar recomendaciones sobre las indicaciones clínicas y el momento óptimo para la RM cerebral neonatal.
- •
Impulsar un procedimiento sistematizado de notificación de hallazgos que ayude a los clínicos a comprender su gravedad y repercusión en el pronóstico neuroevolutivo del paciente, así como a informar adecuadamente a las familias.
Para lograr estos objetivos se crearon 8grupos de trabajo cuyos integrantes revisaron la bibliografía para cada una de las enfermedades neuroneonatales y elaboraron un resumen de la evidencia. Posteriormente, todo el grupo decidió por consenso las recomendaciones.
Aspectos generales sobre el uso de las técnicas de neuroimagen en el periodo neonatalEn la mayoría de las enfermedades neurológicas neonatales, la EC y la RM son complementarias. La EC es la prueba de primera línea gracias a su mejor disponibilidad a pie de cuna o incubadora y la posibilidad de los estudios precoces y seriados.
La tomografía computarizada (TC) tiene un papel muy limitado en neurología neonatal. Salvo urgencias quirúrgicas en las que no haya un acceso rápido a una evaluación mediante RM, la TC no debería usarse en el RN1. No ofrece ventajas diagnósticas ni pronósticas frente a la combinación RM+EC y los riesgos derivados de la exposición a radiación ionizante son considerables y cada vez mejor documentados. Un estudio multicéntrico europeo reciente encontró una relación lineal positiva entre la dosis de radiación cefálica en la edad pediátrica y el riesgo de tumores malignos cerebrales, especialmente glioma de rápido crecimiento2.
Solicitud de la resonancia magnéticaPara lograr una óptima valoración e interpretación de los hallazgos de neuroimagen, en la solicitud de RM al servicio de neurorradiología se debe incluir la información fundamental del paciente: edad gestacional al nacimiento, edad posmenstrual y cronológica actual; episodios importantes desde el nacimiento y cuándo ocurrieron, además de comorbilidades relevantes; signos neurológicos si los hubiera y perímetro cefálico (con percentil). También es deseable mencionar si se sospecha alguna condición clínica concreta o si se necesita descartar alguna lesión o problema en particular, ya que esto permite seleccionar el protocolo de estudio de RM más adecuado. Hablar directamente con el equipo radiológico facilita este proceso.
Preparación del paciente para la resonancia magnética y cuidados durante y después de la pruebaLa realización de RM cerebral sin sedación en los RN es segura y, si se lleva a cabo de forma adecuada, permite obtener imágenes de calidad, si bien precisa de un plan de actuación y un entrenamiento adecuados del equipo sanitario. Debería ser la modalidad de elección siempre que sea posible.
La tabla S1 del Appendix B muestra los cuidados de enfermería que se requieren antes, durante y tras la RM.
Adquisición de imágenesPara obtener una información precisa y clínicamente útil es esencial un estudio de buena calidad, lo que requiere como mínimo equipos de 1,5 T. Además, es deseable usar una bobina específica para cabeza neonatal y, en su defecto, una bobina de cabeza multicanal en la que el RN quede bien centrado.
El protocolo de secuencias y parámetros debe optimizarse para el cerebro neonatal, ser adecuado para detectar diversas afecciones y adaptarse al historial clínico específico del paciente. Aunque hay un protocolo básico para todos los neonatos (tabla 1), a este protocolo basal han de añadirse otras secuencias de forma individualizada (tabla 2).
Protocolo básico de RM neonatal
| Secuencia | Utilidad | Parámetros sugeridos |
|---|---|---|
| Secuencias eco de espín potenciadas en T2 (T2SE), en plano axial y coronal | Evaluación de la anatomía cerebral y de la maduración de la sustancia blanca. Permite evaluar la corteza y la presencia de trastornos de la migración. También permite visualizar lesiones hipóxico-isquémicas y hemorrágicas | TR 4300TE 135 |
| Secuencia de difusión en plano axial (con el mapa ADC, de coeficiente de difusión aparente correspondiente) | Permite detectar lesiones hipóxico-isquémicas agudas e inflamatorias recientes | B 1000 |
| Secuencias eco de gradiente potenciadas en T1, en plano axial y sagital (pueden ser obtenidas a partir de secuencia volumétrica T1) | Evaluación de la anatomía cerebral y de la mielinización. Permite visualizar lesiones hipóxico-isquémicas y hemorrágicas | TR 9.9TE 4.2 |
| Secuencia eco de gradiente T2* o de susceptibilidad magnética en plano axial | Permite visualizar lesiones hemorrágicas, calcificaciones y anomalías vasculares |
TE: tiempo de eco; TR: tiempo de repetición.
Indicaciones de la RM cerebral neonatal
| Entidad | Indicaciones | Momento óptimo de realización | Secuencias especiales (en adición al protocolo básico, tabla 1) |
|---|---|---|---|
| Encefalopatía aguda (no EHI) o convulsiones sin origen definido | En todos los casos | Tan pronto como sea posible | ERM en todos los casos |
| Encefalopatía hipóxico-isquémica | Todos los pacientes tratados con HTRN con EHI leve con curso atípico o hallazgos ecográficos anormales | Óptimo: 4-7 días posnatalesVálido: 4-14 días posnatalesPrecoz (2-4 días) si se valora redirección de cuidados | Valorar ERM si el equipo lo permite: vóxel en GBTT2-axial: son necesarios cortes de 2mm para visualizar los cuerpos mamilares |
| Infarto cerebral arterial | Sospecha clínica (convulsión clónica o apnea)Hallazgos ecográficos sugestivos (aumento de la ecogenicidad correspondiente a un territorio vascular) | Primera semana tras el inicio clínico | Secuencia vascular cerebral y cervical sin contraste tipo 3D-TOF para valorar disección de la arteria carótida, oclusión o estenosis de vasos grandes o medianos, o anomalías vascularesSSM puede mostrar presencia de trombo |
| Infarto venoso | Sospecha clínicaHallazgos ecográficos sugestivos | Primera semana tras el inicio clínico | SSM permite visualizar las pequeñas venas intracerebrales congestionadas y la congestión aislada o trombosis de las venas medulares profundas y las venas intracerebrales superficialesVenografía por RM basadas en contraste de fase (si se sospecha TSV |
| Trombosis senovenosa | Sospecha clínicaHallazgos ecográficos sugestivos (especialmente si hemorragia intraventricular, hemorragia talámica o afectación de la sustancia blanca) | Lo antes posible tras la sospecha diagnóstica si se considera tratamiento anticoagulanteSi no tratamiento: 5-7 días después para ver progresión y delinear las alteraciones parenquimatosas asociadasSi tratamiento: considerar control para suspender tratamiento a las 6 semanas y, si persiste trombo, a las 12 semanas | SSM) permite visualizar trombo intraluminal; asimetrías significativas en la perfusión vascularVenografía: detección del flujo venoso |
| Meningo-encefalitis | Hallazgos anormales o sugestivos en la ECEvolución clínica complicada | Según evolución clínica y ecográficaSi sospecha de infección viral: primera semana (y repetir 2-3 semanas después si es patológica) | |
| Cardiopatías congénitas | Clínica neurológicaHallazgos anormales o sugestivos en la ECValorar tras la cirugía extracorpórea | Tan pronto como el estado del paciente lo permita | |
| Infección congénita por citomegalovirus | Infección adquirida durante el primer trimestre del embarazoInfección sintomática (incluyendo aquellos con infección aislada del SNC)RN con alteraciones en la EC (vasculopatía arterias estriadas, ventriculomegalia, septaciones ventriculares, quistes caudotalámicos, periventriculares, o temporales, alteración de la ecogenicidad de sustancia blanca, disgenesia del cuerpo calloso) | Urgente si hay dudas sobre iniciar o no tratamientoLo antes posible en el resto de los casos | SSM y EG: facilitan visualizar las calcificaciones |
| Enfermedades neurometabólicas | En todos los casos | Lo antes posible tras la sospecha clínica | ERM: la espectroscopia de vóxel único y TE corto es sensible a metabolitos a baja concentración. Colocar el vóxel en lesiones agudas con restricción a la difusión además de en los GBT y, opcionalmente, SB parietal o la sustancia gris parietal medial. Evitar zonas con lesiones crónicas de necrosis, hemorragia y calcificaciones |
| Hipoglucemia | Disfunción neurológica (encefalopatía, convulsiones)Hallazgos ecográficos sugestivos de daño | Primeras 2semanas | |
| Hiperbilirrubinemia | Clínica neurológica agudaConsiderar individualmente en hiperbilirrubinemia grave mantenida con necesidad de exanguinotransfusión y si no pasa los potenciales evocados auditivos | A la edad de términoRepetir alrededor de los 6-9 meses si RM neonatal normal o incierta y desarrollo psicomotor anormal | |
| Sospecha anomalía estructural en SNC | Clínica neurológica, rasgos craneofacialesHallazgos ecográficos sugestivos | Cuando sea posibleConsiderar repetir más adelante si hay dudas, especialmente con sospecha de anomalía del desarrollo cortical o en RNPT | Considerar incluir secuencias vasculares cerebrales sin uso de contraste paramagnético |
| Lesiones asociadas a la prematuridad (ver también tabla 7) | 1) Clínica neurológica (especialmente si patrón de movimientos generales espasmódico-sincrónico y otros signos de alarma en la esfera motora o conductual a la edad de término), o2) Hallazgos en la EC realizada a la edad de término de lesión de SB (alteración en la ecogenicidad de la SB persistente o quística), infarto cerebral, dilatación ventricular posthemorrágica, hipoplasia/hemorragia cerebelosaEn estos casos puede ayudar a definir mejor la naturaleza y extensión de la lesión y el pronóstico | A la edad de término, alrededor de la 40 semana posmenstrualEn edad pretérmino si se considera redirección de cuidados |
EC: ecografía cerebral; EG: secuencia eco gradiente; EHI: encefalopatía hipóxico-isquémica; ERM: espectroscopia de resonancia magnética; GBT: ganglios basales y tálamos; HT: hipotermia; RM: resonancia magnética; RN: recién nacido; RNPT: recién nacido pretérmino; SB: sustancia blanca; SNC: sistema nervioso central; SSM: secuencia de susceptibilidad magnética; TE: tiempo de eco; TSV: trombosis senovenosa.
En esta sección, así como en todas las tablas a partir de la 2 y la tabla S2 del anexo, se describen las enfermedades neurológicas neonatales en las que la RM juega un papel diagnóstico y pronóstico.
Además de ellas, existen dos urgencias neurológicas muy frecuentes para las que un diagnóstico precoz es esencial: la encefalopatía neonatal aguda y las convulsiones neonatales.
La encefalopatía neonatal aguda es una entidad o síndrome clínico caracterizado por una alteración del nivel de alerta o de la neuroconducta, que puede estar acompañado de una alteración del tono o reflejos, del patrón de movimientos y, a veces, de convulsiones. Se trata de un término paraguas descriptivo que indica la presencia de una disfunción neurológica con origen en el encéfalo, no presupone una única causa y cuya etiología puede ser de origen hipóxico-isquémico, infeccioso, genético o metabólico.
En todo RN con encefalopatía neonatal aguda o convulsiones en el que no se sospecha un origen hipóxico-isquémico, la RM se hará tan pronto como sea posible. Esta RM busca orientar rápidamente el diagnóstico y, en ocasiones, el tratamiento, si bien esta indicación no exime de repetir la prueba en un momento posterior, si fuera necesario.
Encefalopatía hipóxico-isquémicaLa RM es el estudio de elección tanto para diagnosticar la naturaleza y gravedad de la lesión cerebral en la encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) como para proporcionar información pronóstica3.
La agresión hipóxico-isquémica asocia patrones de lesión (distribución topográfica de las lesiones) característicos, que varían en función de la edad gestacional, la naturaleza, gravedad y momento de la lesión3,4. Estos patrones lesionales muestran una fuerte correlación con el pronóstico neurológico4,5 y, por ello, resulta fundamental que se describan con precisión en el informe radiológico (tabla 3). Existen varias escalas de graduación de la gravedad, con capacidad pronóstica5, que se han usado preferentemente en investigación y requieren un cierto entrenamiento. Aunque pueden ser de utilidad, no es imprescindible usarlas, siempre que se describa de manera adecuada la afectación de las estructuras individuales.
Hallazgos en resonancia magnética en la EHI y su correlación pronóstica
| Secuencias | Región anatómica | Descripción | Correlación pronóstica |
|---|---|---|---|
| Convencional+estudios difusiónValoración cualitativa y sistemática de las siguientes estructuras | Ganglios basales y tálamos | Describir si están lesionados y extensión e intensidad del daño | La presencia y gravedad de las lesiones se asocia con el riesgo y gravedad de afectación motora |
| Brazo posterior cápsula interna | Describir si están mielinizadas de forma apropiada para la edad gestacional | La alteración de la mielinización es un factor de riesgo muy sensible de afectación motora | |
| Tronco encefálico | Describir afectación y extensión del daño | Aumenta la gravedad de los problemas motores e incrementa el riesgo de mortalidad | |
| Sustancia blanca y corteza | Señalar si hay alteración de la intensidad de señal, si es focal o difusa y su extensión | La lesión en sustancia blanca aumenta el riesgo de problemas visuales, cognitivos y del comportamiento. Cuando es muy extensa se asocia a PC leve | |
| Cuerpos mamilares | Señalar si hay aumento de la intensidad de señal en las secuencias axiales o coronales en T2 (es necesario obtener cortes de 2mm) | La lesión en cuerpos mamilares aumenta el riesgo de problemas de aprendizaje y memoria en edad escolar, incluso cuando el resto de la RM es normal | |
| EspectroscopiaVóxel únicoTE corto (35 ms) | Ganglios basales-tálamos | Los niveles de lactato-treonina/NAA se correlacionan con el neurodesarrollo a los 2 años | Un valor igual o superior a 0,39 de lactato/NAA ha mostrado:- S 100% y E 97% para predecir afectación motora- S 90% y E 97% para predecir afectación cognitiva- S 81% y E 97% para predecir trastorno lenguaje |
E: especificidad; EHI: encefalopatía hipóxico-isquémica; NAA: N-acetil aspartato; PC: parálisis cerebral; S: sensibilidad; RM: resonancia magnética; TE: tiempo de eco.
Además de la afectación en las estructuras clásicas de corteza, ganglios basales, sustancia blanca (SB) y troncoencéfalo, recientemente se ha descrito lesión aguda de los cuerpos mamilares en la EHI. Estas lesiones pueden ocurrir en neonatos con daño en otras estructuras, pero también se han descrito en RN con pruebas de imagen por lo demás normales. Es importante identificarlas y describirlas, pues se correlacionan con problemas de aprendizaje y memoria en la edad escolar. Para visualizarlas es necesario obtener cortes axiales o coronales en T2 de 2mm (tablas 2 y 3)4,6.
Aunque la EC se realiza de forma rutinaria en niños con EHI, su sensibilidad para establecer las lesiones, sobre todo corticales, cerebelosas y troncoencefálicas, y su valor pronóstico es más limitada. No obstante, la EC es un estudio complementario a la RM que permite estudios precoces y seriados y monitorizar así la evolución del daño. El análisis espectral de la onda de velocidad de flujo permite detectar patrones de pérdida de autorregulación vascular cerebral. Se ha desarrollado y validado un sistema de puntuación de la EC que se asocia con el desarrollo neurológico de estos pacientes7.
Infarto cerebral arterial neonatalLa RM cerebral es la técnica de elección para establecer tanto el diagnóstico de infarto cerebral arterial neonatal (ICAN)8 como su pronóstico a partir de la determinación de: 1) el territorio arterial predominantemente afectado, 2) la extensión y 3) las estructuras anatómicas o funcionales involucradas en la lesión (tabla 4)9-12.
Hallazgos en RM en el ICAN y su correlación pronóstica
| Secuencias | Signo | Correlación pronóstica |
|---|---|---|
| Difusión | Degeneración prewalleriana en tracto corticoespinal y pedúnculos cerebrales | Monoplejía/hemiplejía contralateral en>80% |
| Difusión, T1 y T2 | Infarto masivo incluyendo colapso ventricular o desviación de la línea media | Afectación moderada-grave motora, cognitiva y del lenguaje en> 70%Alto riesgo de epilepsia en la infancia |
| Afectación del tronco principal de la arterial cerebral media y tálamo | Monoplejía/hemiplejía contralateral en>90%Riesgo de epilepsia en la infancia: 40%Alto riesgo de otros trastornos del neurodesarrollo y de disfunción visual | |
| T1 y T2 | Afectación de la vía piramidal: lesión por delante del surco central, ganglios basales, brazo posterior de la cápsula interna, o afectación de los pedúnculos cerebrales | Monoplejía/hemiplejía contralateral en 80-100% |
| Afectación del giro supramarginal y angular | Aumento del riesgo de trastornos del lenguaje | |
| Infarto de la porción posterior de la arteria cerebral media o de la arteria cerebral posterior; o de las radiaciones ópticas | Riesgo de disfunción visual (30-50%) | |
| Tractografía a la edad de 3 meses | Asimetría del tracto corticoespinal | Alto riesgo de hemiplejía |
| Asimetría de las radiaciones ópticas | Alto riesgo de disfunción visual |
ICAN: infarto cerebral arterial neonatal; RM: resonancia magnética.
Hasta el momento en que sea posible realizar una RM, la EC puede identificar el ICAN, especialmente el localizado en la ACM, a partir de las 24 h en manos expertas y con un equipo ecográfico adecuado13.
En aquellos casos en los que la RM neonatal no sea concluyente, o cuando la evolución del RN no sea la esperada, una nueva RM cerebral con tractografía a los 3 meses de edad puede contribuir a acotar el pronóstico14 (tabla 4).
Trombosis del seno venoso e infarto venoso cerebralLa RM combinada con venografía alcanza un 100% de sensibilidad para la trombosis del seno venoso (TSV) en el paciente pediátrico, aunque es algo inferior en el paciente neonatal15. Es conveniente realizarla de urgencia cuando se sospecha TSV y facilita la caracterización de las lesiones asociadas a ella. La EC ha demostrado una alta especificidad en el diagnóstico de TSV15,16 y ayuda a minimizar los falsos positivos de la RM16.
Ambas son herramientas complementarias en el diagnóstico y en el seguimiento para monitorizar la recanalización del vaso.
El infarto venoso cerebral resulta, sobre todo, de la obstrucción de alguna vena cerebral y, rara vez, de la transformación hemorrágica de un ICAN. Los infartos venosos se distinguen bien por su carácter hemorrágico y por asentar en territorios tributarios del drenaje de una vena cerebral medular profunda.
Los estudios de RM son esenciales para el diagnóstico y, en particular, la secuencia de susceptibilidad magnética (SSM). El pronóstico del infarto venoso cerebral depende de su localización y de las estructuras incluidas en el área lesional.
Neonatos con cardiopatías congénitasLa dismaduración cerebral (secundaria a la alteración persistente de la circulación y el metabolismo cerebral, que se producen ya durante la gestación), la lesión acumulativa por isquemia-reperfusión y el daño cerebral adquirido (por ejemplo, infarto isquémico o hemorrágico) son los principales mecanismos patogénicos implicados en los trastornos del neurodesarrollo presentes en los neonatos con cardiopatías congénitas17-19.
Todos los neonatos con cardiopatías congénitas deben tener evaluaciones frecuentes mediante EC, pero estas son obligadas: 1) al nacimiento, para valorar la maduración cerebral y la presencia de lesiones prenatales; 2) después de cada cirugía o procedimiento intervencionista, para descartar complicaciones; 3) si aparecen convulsiones u otra clínica neurológica y 4) si hay un deterioro agudo hemodinámico. Siempre que la ecografía muestre alteraciones o sea no conclusiva, estará indicado completar el estudio con RM.
Infección congénita por citomegalovirusLa EC y la RM son herramientas complementarias en el estudio de la infección congénita del SNC por citomegalovirus20,21. La EC es superior a la RM en el diagnóstico de las calcificaciones y la vasculopatía de las arterias estriadas. A todos los RN con infección congénita sintomática o con alteraciones en la EC se les hará una RM para estudiar el alcance de la lesión de SB y descartar malformaciones corticales o cerebelosas22.
Aunque no existen estudios en los que el tratamiento antiviral se asigne en función de la gravedad de la neuroimagen, puntuaciones en escalas de gravedad de la imagen de 2 o 3 generalmente indicarían el tratamiento (tabla 5). Para obtener información detallada sobre el protocolo de tratamiento antiviral, remitimos al lector a las guías pertinentes25.
Sistemas de puntuación de neuroimagen fetal y neonatal en el CMVc
| RM fetal23 | Ecografía y RM posnatal22,24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puntuación | Hallazgos | Desenlaces | Puntuación | Hallazgos | Desenlaces |
| 1 | Hallazgos normales | SNS: 0Secuelas neurológicas: 1,6% | 0 | Ninguna de las siguientes alteraciones | Normal: 87,5%Discapacidad leve: 6,3%Discapacidad moderada/grave: 6,3% |
| 2 | Aumento aislado de la intensidad de la señal periventricular frontal o parietooccipital en T2 | SNS: 0Secuelas neurológicas: 0 | 1 | Calcificación periventricular puntiforme única, vasculopatía arterias estríadas, germinólisis caudotalámica, ventriculomegalia leve o alteración multifocal de la señal de la sustancia blanca en la RM | Normal: 83,7%Discapacidad leve: 8,2%Discapacidad moderada/grave: 8,2% |
| 3 | Aumento aislado de la intensidad de la señal periventricular temporal en T2 | SNS: 14,3%Secuelas neurológicas: 0 | 2 | Múltiples calcificaciones periventriculares focales, quistes germinolíticos paraventriculares, septaciones del cuerno occipital, ventriculomegalia significativa, anomalía difusa de la señal de la sustancia blanca o afectación del lóbulo temporal | Normal: 48,7%Discapacidad leve: 17,9%Discapacidad moderada/grave: 33,3% |
| 4 | Quistes o septos en el lóbulo temporal u occipital | SNS: 55%Secuelas neurológicas: 25% | |||
| 5 | Trastornos de migración, hipoplasia cerebelosa | SNS: 66,7%Secuelas neurológicas: 66,7% | 3 | Calcificaciones extensas, atrofia cerebral, malformación cortical, disgenesia del cuerpo calloso o hipoplasia cerebelosa | Normal: 3%Discapacidad leve: 0Discapacidad moderada/grave: 97% |
CMVc: infección congénita por citomegalovirus; RM: resonancia magnética; SNS: sordera neurosensorial.
Los hallazgos de neuroimagen en otras infecciones del SNC se resumen en la tabla 6.
Principales características de neuroimagen en las infecciones virales congénitas y neonatales
| Infección | Principales características de neuroimagen |
|---|---|
| Virus zika | Microcefalia, calcificaciones (predominantemente en la unión entre corteza y sustancia blanca subcortical), ventriculomegalia |
| Toxoplasmosis | Hidrocefalia (hiperproteinorraquia y ependimitis conducen a obstrucción del acueducto de Silvio). Calcificaciones nodulares difusas (secundarias a necrosis granulomatosa). Son de localización periventricular, cortical/subcortical y en región gangliotalámica |
| Virus del herpes simple | Encefalitis (edema marcado y rápida progresión a encefalomalacia quística). No preferencia por los lóbulos temporales en el recién nacido (transmisión hematógena, no por vía axonal retrógrada desde mucosa orofaríngea) |
| Parvovirus B19 | Complicaciones isquémicas o hemorrágicas relacionadas con la anemia o las transfusiones fetales. Casos descritos de alteraciones en el neurodesarrollo y malformación cortical |
| Rubéola | Vasculopatía necrosante. Lesión de sustancia blanca (afectación típica de lóbulos temporales) |
| Varicela-zoster | Encefalitis necrosante. Calcificaciones |
| Treponema pallidum | Neurosífilis meningovascular crónica |
| Coriomeningitis linfocitaria | Calcificaciones periventriculares. Ventriculomegalia |
| Enterovirus y parechovirus | Virus neurotrópicos que producen típicamente alteraciones de la sustancia blanca. Pueden plantear problemas de diagnóstico diferencial con la encefalopatía hipóxico-isquémica |
| Rotavirus | Daño por inducción a distancia de producción de interleucina-6 en el SNC, sin invasión viral directa. Patrón similar a infecciones por enterovirus y parechovirus. Los casos graves pueden evolucionar a leucomalacia |
| SARS-CoV-2 | La transmisión transplacentaria es rara pero posible, sobre todo en las últimas semanas del embarazo. Hay algunos casos anecdóticos reportados de transmisión transplacentaria con afectación neurológica (focos de hiperintensidad en la sustancia blanca en la RM) |
RM: resonancia magnética; SNC: sistema nervioso central.
El estudio con RM está indicado en aquellos neonatos con meningitis complicadas o hallazgos patológicos en la EC. El momento óptimo para el estudio dependerá de la situación clínica individual y de la evolución de las lesiones ecográficas. La RM diagnostica de forma más fiable el empiema bacteriano extraaxial26,27.
El número de estudios que correlacionan los hallazgos de neuroimagen con la evolución neurológica posterior son limitados, por lo que el pronóstico debe hacerse de forma individualizada, prudencial y teniendo en cuenta todos los datos clínicos del paciente, no solo los radiológicos.
La meningoencefalitis por enterovirus, parechovirus, herpesvirus y rotavirus afectan de forma característica a la SB (tabla 6). Si existen alteraciones en la ecogenicidad de la SB por EC o si están presentes signos clínicos neurológicos, estaría indicada una RM por difusión en la primera semana tras el inicio clínico para detectar el patrón característico de estas infecciones en el periodo neonatal: restricción a la difusión que afecta de forma característica a la SB periventricular y subcortical (con frecuencia frontal), cuerpo calloso, cápsula interna y externa, y tractos piramidales del cerebro y pedúnculos cerebrales, mientras que los núcleos basales y el cerebelo están respetados. Suelen verse también lesiones puntiformes hemorrágicas (tabla 6).
La evolución de la imagen es variable, hacia la normalización en algunos casos, o hacia la progresión a encefalomalacia multiquística y gliosis. Por este motivo, los hallazgos de neuroimagen en la fase aguda tienen un escaso valor pronóstico, y es conveniente repetir la RM 2-3 semanas más tarde para ver si persisten lesiones residuales en la SB.
Lesión cerebral por hipoglucemiaLa hipoglucemia grave, mantenida o repetida, puede causar lesión cerebral, especialmente en la SB (incluyendo hemorragia parenquimatosa) y corteza, pero también en tálamos y núcleos pálidos28. Las cifras de glucemia y la duración de los episodios asociados con daño son variables de un paciente a otro. Aunque no siempre, la hipoglucemia suficiente para causar lesión cerebral suele acompañarse de disfunción neurológica aguda y, en algunos casos, de convulsiones.
La EC puede detectar cambios en la ecogenicidad de la SB o núcleos de la base sugerentes de daño. En estos casos, será necesario confirmar con RM. Hay que tener en cuenta que una EC normal (especialmente si no incluye imágenes obtenidas a través de la fontanela posterior) no descarta lesión occipital o parietal posterior. Por ello, en casos de hipoglucemia grave y mantenida, o si ha habido clínica neurológica, puede estar justificado hacer una RM, aun en presencia de una EC normal28.
Daño cerebral secundario a hiperbilirrubinemiaLas cifras de bilirrubina que pueden dar lugar a lesión cerebral (principalmente en núcleos pálidos y subtalámicos, aunque también se ha descrito lesión en la SB periventricular)29, dependen de la edad gestacional, la edad posnatal y la presencia de comorbilidades. La mayoría de los RN que muestran problemas en el neurodesarrollo presentan encefalopatía aguda en el periodo neonatal, aunque en los RN prematuros los signos son más sutiles y difíciles de identificar. La EC es poco sensible para detectar el daño en los núcleos de la base y su normalidad no descarta el daño. La RM debería realizarse en el periodo neonatal en todos los casos en los que haya habido encefalopatía y debería considerarse individualmente en aquellos que hayan requerido exanguinotransfusión o no pasen los potenciales auditivos, dependiendo de la existencia de otros factores de riesgo. El daño en los núcleos pálidos en ocasiones no es evidente hasta pasados unas semanas o meses, por lo que puede ser recomendable repetir esta prueba, en especial si el desarrollo psicomotor no progresa de forma normal29,30.
Enfermedades neurometabólicasEl diagnóstico de las enfermedades neurometabólicas, que son trastornos hereditarios del metabolismo que afectan predominantemente al SNC, se basa en pruebas bioquímicas y genéticas. La neuroimagen juega un rol importante en el diagnóstico diferencial al orientar las pruebas metabólicas y genéticas y el inicio precoz de tratamientos31.
Cuando las vías metabólicas afectadas están activas en el feto y no son compensadas a través del aclaramiento placentario, aparecerán manifestaciones prenatales, típicamente anomalías del desarrollo cerebral, que con frecuencia son similares a las lesiones producidas por infecciones congénitas32. Estos casos se suelen detectar durante la gestación y, en función de la situación clínica del RN y de la disponibilidad de un diagnóstico de certeza prenatal, las pruebas de neuroimagen serán más o menos urgentes.
La EC será la prueba de primera línea para la detección precoz de quistes, calcificaciones, vasculopatías de las arterias lenticuloestriadas, anomalías estructurales, edema y alteraciones de la ecogenicidad de la SB y estructuras diencefálicas. Sin embargo, la RM es la prueba más sensible y específica en las enfermedades neurometabólicas.
Cuando el inicio es posnatal, en general, cursa con un cuadro de encefalopatía aguda progresiva frecuentemente acompañada de crisis, por lo que constituye una urgencia neurológica. En ocasiones, pueden llevar al diagnóstico erróneo de sepsis o EHI. Además de la anamnesis, la clínica y las pruebas de primera línea, el patrón de lesión del SNC en la RM puede contribuir mucho al diagnóstico diferencial y, por ello, se realizará lo antes posible (tabla S2 del appendix B)31,33.
Daño neurológico asociado a la prematuridadLa EC seriada es el método ideal de cribado para la detección y el seguimiento de las lesiones propias de la prematuridad y todos los RN prematuros deben ser tratados mediante evaluación ecográfica seriada mientras estén ingresados en las unidades neonatales, ya que, aunque la mayoría de las hemorragias intraventriculares y las lesiones quísticas de la SB aparecen en las primeras 2semanas posnatales, pueden ocurrir más tarde, sobre todo si se producen episodios clínicos como sepsis, enterocolitis, apneas de repetición... Si son dados de alta antes de la edad de término, deberían tener una evaluación ecográfica adicional alrededor de la semana 40 de edad posmenstrual.
Las indicaciones e interpretación de la RM se muestran en las tablas 2 y 7 (tabla 7)34-38.
Indicaciones e interpretación de la RM cerebral neonatal en la prematuridad
| Escenario clínico / hallazgo ecográfico | Indicaciones | Aspectos importantes que se deben valorar e incluir en el informe radiológico |
|---|---|---|
| Ecografía cerebral sin evidencia de lesiones | Evolución neonatal complicadaaExamen neurológico alterado | Valorar maduración cerebral usando escalas específicas36 |
| Lesión de SB no quística | En todos los casos | Graduación de la lesión en la sustancia blanca con escalas específicas34,36,37Si no es posible, informar sobre número de lesiones, tipo (puntiforme o quística), localización, mielinización y simetría del brazo posterior, cápsula interna, morfología y tamaño ventricular, tamaño del cuerpo calloso, diámetro biparietal, distancia interhemisféricaAdemás, valorar la maduración cerebral usando escalas específicas |
| Lesión de SB quística | En todos los casos | |
| Hemorragia matriz germinal /HIV I-II | Evolución neonatal complicadaExamen neurológico alteradoOtros factores de riesgo | Graduación del grado de hemorragiaDeterminar y describir lesiones parenquimatosasAdemás, valorar la maduración cerebral usando escalas específicas |
| HIV III/infarto periventricular | En todos los casos | Describir la localización, extensión (número de territorios afectados), desviación de línea media, uni- o bilateralidad, afectación de la vía motora y nivel de afectaciónAdemás, valorar la maduración cerebral usando escalas específicas |
| Dilatación ventricular posthemorrágica | En todos los casos | Descripción de tamaño y morfología ventricular en comparación con estudios previos. En pacientes con derivación ventriculoperitoneal o dispositivo de acceso ventricular, definir la localización y situación de la punta del catéterDeterminar y describir otras posibles lesiones parenquimatosasAdemás, valorar la maduración cerebral usando escalas específicas |
| Lesión cerebelosa | En todos los casos | Presencia o no de hemorragias, tamaño y lateralidad, medida de diámetro transcerebelar, presencia o no de signos de atrofiaDeterminar y describir otras posibles lesiones parenquimatosasAdemás, examinar la maduración cerebral usando escalas específicas |
Los escenarios clínicos que se plantean derivan del programa de cribado ecográfico que debe aplicarse a todos los RN prematuros ingresados en unidades neonatales.
HIV: hemorragia intraventricular; RM: resonancia magnética; SB: sustancia blanca.
Se consideraría evolución neonatal complicada a efectos de aumento de riesgo neurológico la presencia de 3o más de los siguientes factores de riesgo: retinopatía intervenida, displasia broncopulmonar moderada-grave (o necesidad de oxigenoterapia suplementaria a los 28 días de vida), enterocolitis necrosante, sepsis, necesidad de fármacos vasoactivos o corticoesteroides e hiperbilirrubinemia en rango de exanguinotransfusión.
Cualquier RN prematuro que presente una enfermedad neurológica específica (encefalopatía hipóxico-isquémica, infarto arterial, meninigitis, etc.) debe ser estudiado igual que se haría si fuera a término y según se especifica en la tabla 2, aunque los hallazgos de neuroimagen deben interpretarse de acuerdo con la edad gestacional.
Para que la exploración con RM tenga utilidad diagnóstica y pronóstica, el informe radiológico debe estar estructurado e incluir la siguiente información:
- -
Si el examen ha sido o no de calidad suficiente para una interpretación adecuada.
- -
Si los hallazgos observados son compatibles con la situación clínica del paciente o indican otra condición que deba ser investigada.
- -
Descripción de la localización y gravedad de las lesiones, en el contexto de cada enfermedad concreta. Las tablas 3-7 y S2 describen los hallazgos radiológicos principales de las enfermedades neurológicas neonatales más prevalentes.
- -
Recomendaciones sobre la repetición de la prueba y el momento óptimo para ello.
(Véase informe de ejemplo en la tabla S3 del appendix B).
En conclusión, la RM cerebral es una herramienta crucial para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad neurológica neonatal. Es esencial seguir protocolos estandarizados y comprender la interpretación de los hallazgos para mejorar la atención y los resultados en neonatos con afectaciones neurológicas (fig. 1).
FinanciaciónLa presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, sector comercial ni entidades sin ánimo de lucro.
Alfredo García-Alix. Neurología neonatal, Fundación NeNe, Madrid, España
Ana Alarcón. Servicio de Neonatología, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España
Begoña Loureiro. Unidad de Neonatología, H.U. de Cruces, Bilbao, España
Cristina Uría. University College, Londres, Reino Unido
Dorotea Blanco. Servicio de Neonatología, H.U. Gregorio Marañón, Madrid, España
Eva Valverde. Servicio de Neonatología, H.U. Infantil La Paz, Madrid, España
Gemma Arca. Unidad de Neonatología, H.U. Clínico, Barcelona, España. Fundación NeNe, Madrid, España
Isabel Benavente. Unidad de Neonatología, H.U. Puerta del Mar, Cádiz, España. Fundación NeNe, Madrid, España.
Jose Martinez-Orgado. Unidad de Neonatología, H.U. Clínico, Madrid, España
Juan Arnaez. Unidad de Neonatología, H.U. de Burgos, Burgos, España. Fundación NeNe, Madrid, España
Malaika Cordeiro. Servicio de Neonatología, H.U. Infantil La Paz, Madrid, España
Manuel Lubián. Unidad de Neuropediatría, H.U. Puerta del Mar, Cádiz, España
Mar Velilla. Servicio de Neonatología,.H.U. Sant Joan de Déu, Barcelona, España
María Arriaga. Servicio de Neonatología, H.U. Gregorio Marañón, Madrid, España. Fundación NeNe, Madrid, España
María Garrido. Unidad de Neonatología, H.U. de Burgos, Burgos, España
Maria Isabel Lucenilla. Unidad de Neuropediatría, H.U. Torrecárdenas, Almería
Maria Teresa Montes. Servicio de Neonatología, H.U. Infantil La Paz, Madrid, España. Fundación NeNe, Madrid, España
Maria Teresa Moral. Servicio de Neonatología, H.U. Doce de Octubre, Madrid, España
Miriam Martínez-Biarge. Hammersmith Hospital, Londres, Reino Unido
Nuria Boronat. Servicio de Neonatología, H.U. La Fe, Valencia, España
Nuria Carreras. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, España
Nuria Herranz. Servicio de Neonatología, H.U. Sant Joan de Déu, Barcelona, España. Fundación NeNe, Madrid, España
Raquel Barrio. Unidad de Neonatología, H.U. San Pedro Alcántara, Cáceres, España
Sergio Aguilera. Unidad de Neuropediatría,. H.U. de Navarra, Pamplona, España
Simón Lubián. Unidad de Neonatología, H.U. Puerta del Mar, Cádiz, España
Sonia Caserío. Unidad de Neonatología, H.U. Río Hortega, Valladolid, España
Thais Agut. Servicio de Neonatología, H.U. Sant Joan de Déu, Barcelona, España. Fundación NeNe, Madrid, España
Roberto Llorens-Salvador. Sección de Imagen Pediátrica,Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, España
Cristina Utrilla Contreras. Departamento de Radiología, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España
Marta Gómez-Chiari. Diagnóstico por Imagen, H.U. Sant Joan de Déu, Barcelona, España
El Grupo Cerebro Neonatal Español es un grupo de trabajo impulsado por la Fundación NeNe en 2018, fundación sin ánimo de lucro dedicada a los problemas neurológicos del recién nacido y del lactante. Los miembros del Grupo Cerebro Neonatal Español se presentan en Anexo 1.