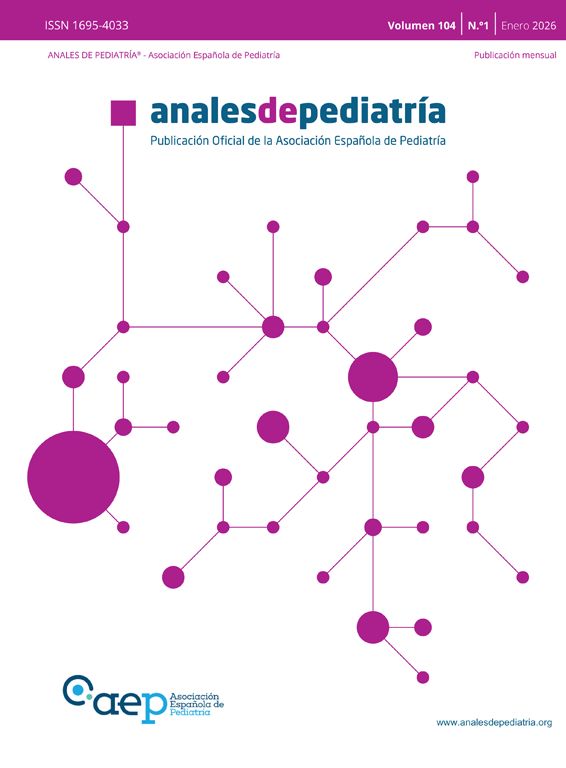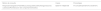Caracterizar los incidentes de seguridad en los servicios de urgencias pediátricas (SUP): frecuencia, fuentes, factores causales y consecuencias.
Material y métodosEstudio observacional, descriptivo y transversal, en los SUP del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA). Aleatorización por oportunidad en turno de mañana, tarde y noche. Se recogieron datos durante la asistencia y una semana después por encuesta telefónica. La metodología se basó en los estudios de incidentes derivados de la atención en urgencias ERIDA, basados a su vez en los estudios ENEAS y EVADUR.
ResultadosSe incluyeron 204 casos. En 25 casos se detectó al menos un incidente, 3 casos tuvieron 2, con una tasa total del 12,3%. Doce incidentes se detectaron en la asistencia, y el resto en la llamada. El 10% no afectaron al paciente, el 7,1% afectaron pero sin daño y el 82,1% afectaron con daño. En 13 incidentes (46,4%) la atención no se vio afectada, en 8 (28,6%) precisaron nueva consulta o derivación, en 6 (21,4%) precisaron más observación y en 1 (3,6%), tratamiento médico o quirúrgico. Los factores causales más frecuentes fueron los relacionados con los cuidados y con la medicación. Los efectos derivados de los procedimientos y la medicación fueron los más usuales. El 78,6% de los incidentes se consideraron evitables, identificándose el 50% como fallo claro de actuación.
ConclusionesEl 12,3% de los niños atendidos en SUP del HCUVA sufrieron un incidente de seguridad, teniendo una evitabilidad del 78,6%.
To characterize safety incidents in paediatric emergency departments (PEDs): frequency, sources, root causes, and consequences.
Materials and methodsWe conducted a cross-sectional, observational and descriptive study in the PED of the Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA). Patients were recruited through opportunity sampling and the data were collected during care delivery and one week later through a telephone survey. The methodology was based on the ERIDA study on patient safety incidents related to emergency care, which in turn was based on the ENEAS and EVADUR studies.
ResultsThe study included a total of 204 cases. At least one incident was detected in 25 cases, with two incidents detected in 3 cases, for a total incidence of 12.3%. Twelve incidents were detected during care delivery and the rest during the telephone call. Ten percent did not reach the patient, 7.1% reached the patient but caused no harm, and 82.1% reached the patient and caused harm. Thirteen incidents (46.4%) did not have an impact on care delivery, 8 (28.6%) required a new visit or referral, 6 (21.4%) required additional observation and 1 (3.6%) medical or surgical treatment. The most frequent root causes were health care delivery and medication. Incidents related to procedures and medication were most frequent. Of all incidents, 78.6% were considered preventable, with 50% identified as clear failures in health care delivery.
ConclusionsSafety incidents affected 12.3% of children managed in the PED of the HCUVA, of which 78.6% were preventable.
La seguridad del paciente es un componente esencial en la calidad asistencial, y disminuir los eventos adversos (EA) es una prioridad de la asistencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Europa y el Ministerio de Sanidad instan a seguir las recomendaciones publicadas en relación con la seguridad del paciente1-3.
En España, el estudio ENEA4,5 evidenció una incidencia de EA del 9,3%, de los cuales el 70% necesitaron un tratamiento adicional y el 42,8% se consideraron evitables. Respecto a los servicios de urgencias, hay pocas experiencias, aunque son servicios de alto riesgo potencial6. En el estudio EVADUR7, en servicios de urgencias hospitalarios de España, se determinó que en el 12% de los pacientes ocurre un EA, siendo las tasas del estudio ERIDA8 muy similares. En relación con los servicios de urgencias pediátricas (SUP), son pocos los estudios realizados9,10. El objetivo principal de este trabajo es caracterizar los incidentes de seguridad en los SUP.
Material y métodosEste trabajo es un estudio observacional, descriptivo y transversal realizado en el SUP del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, y que atiende a una población de 125.000 niños y cuenta con un elevado número de camas de hospitalización pediátrica (150 camas en total), con una media de 190 asistencias diarias. La metodología de recogida de información ha estado basada en el estudio ERIDA8 y en el Sistema de Notificación de Eventos Adversos (SINASP)11.
Aspectos éticosEl estudio fue aprobado por el Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Los padres o tutores del niño podían ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a los datos recogidos en el estudio con lo previsto en este reglamento. La inclusión en el estudio no conllevaba ninguna intervención adicional en los pacientes seleccionados. Los datos que se extrajeron fueron codificados.
Selección de la muestraLa muestra se compuso de niños de 0 a 14años atendidos en el SUP. Se realizó un cálculo del tamaño muestral en base a los estudios previos9. Se aceptó un riesgo alfa de 0,05 para una precisión de +0,4% unidades en un contraste bilateral para una proporción estimada de 0,9, por lo que se precisaba una muestra aleatoria poblacional mínima de 196 sujetos, asumiendo que la población atendida en las urgencias pediátricas del centro es de 63.000 pacientes/año.
El método de muestreo se estableció en función del número de casos atendidos/año, el tamaño de la muestra y los días de estudio. La muestra se seleccionó mediante aleatorización por oportunidad, es decir, se seleccionaron los pacientes que aleatoriamente fueron atendidos ese día de recogida de datos en los turnos de mañana, tarde y noche. Se incluyeron los 3 primeros pacientes desde las 10:00, las 18:00 y las 23:00. Se tuvo en cuenta que la muestra fuera proporcional por turnos y días de la semana. Como mecanismo de sustitución se utilizó el siguiente paciente por número de orden de llegada.
Formulario de recogida de datosLa recogida de los datos se hizo mediante la adaptación del estudio ERIDA8. Se eliminaron los ítems pertenecientes a patologías o problemas exclusivos del adulto. Se analizaron las variables como edad, sexo, turno de llegada, modo de llegada, motivo de consulta, categoría, nivel de triaje asignado, atención inicial por pediatra o residente, exploraciones realizadas, tratamiento administrado, técnicas utilizadas, tiempo de asistencia, destino del alta, adecuación del tiempo de asistencia al nivel de triaje.
En los casos en los que se hubiera producido un incidente de seguridad se registraron otras variables, como número de incidentes de seguridad, causa, momento de detección, impacto en el paciente, efectos ocasionados, atención recibida por el incidente, factores causales, evitabilidad potencial, constancia en la historia. En nuestro estudio, el EA se consideró para aquellas situaciones con «daño no intencionado que ocurre a un paciente o le atañe», y el incidente, como «todo evento o circunstancia que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño innecesario a un paciente».
Procedimiento del estudioLa toma de datos sobre los incidentes ocurridos se realizó de forma presencial por parte de los evaluadores durante la asistencia y posteriormente se revisaron todos los casos a la semana del incidente, mediante llamada telefónica a pacientes dados de alta o presencial a los pacientes que seguían ingresados. Los evaluadores fueron un grupo de profesionales independientes y, además, no habían tenido relación con los casos de los pacientes incluidos en el estudio.
Para considerar que el incidente estaba causado por la asistencia prestada los evaluadores utilizaron una escala Likert del 1 al 6, donde se consideró que la respuesta era positiva si la puntuación se encontraba entre 4 (moderada evidencia) y 6 (total evidencia). La evitabilidad potencial del incidente también se valoró con otra escala Likert del 1 (clara evidencia de ser evitable) al 6 (imposible evitarlo). En todos los casos se buscó la presencia de incidentes de seguridad. Previamente se realizó una formación de todos los participantes sobre seguridad del paciente en los SUP, propósito del estudio y fases del mismo, formación metodológica en la toma de datos y uso del cuestionario. También se analizó la concordancia con supuestos prácticos cumplimentados por los participantes.
La recogida de datos se hizo mediante observación directa por parte de los evaluadores durante todo el periodo de la asistencia en urgencias. La toma de datos sobre incidentes se extrajo de la historia clínica y el informe de alta de urgencias. La revisión a la semana se realizó mediante cuestionario telefónico a representantes legales de los niños dados de alta o presencial a los que estaban ingresados.
Análisis estadísticoSe realizó análisis descriptivo de las variables y análisis comparativos entre grupos. En el análisis descriptivo las variables categóricas se presentan en forma de frecuencia absoluta y porcentajes. Las variables cuantitativas se expresan con media, desviación estándar, mediana e intervalo intercuartílico. La asociación entre variables cualitativas se realizó mediante el test de chi cuadrado. Para la comparación de medias se utilizó la t de Student para variables independientes en caso de distribución normal y el test de Mann-Whitney para distribución no normal. El grado de concordancia entre observadores se midió mediante el índice kappa. Se estableció la significación estadística si p<0,05. Para el procesamiento y el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 25.
ResultadosSe incluyeron 207 pacientes; 3 se perdieron en el seguimiento telefónico, quedando una muestra válida de 204 pacientes (tabla 1). Los principales motivos de consulta por categorías se muestran en la tabla 2. Respecto al nivel de triaje asignado a los niños atendidos, 90 casos (44,1%) fueron nivel4, 100 (49,0%) nivel3 y 14 (6,9%) nivel2. Los niños fueron atendidos mayoritariamente por residentes en el 69,6% de los casos, seguidos del 22% atendidos por pediatras adjuntos, y el resto fueron atendidos por otros especialistas.
Descripción de características de la muestra: tiempos en la atención y nivel de triaje
| Variable | Tiempos |
|---|---|
| Sexo | 92 (45,1%) niñas y 112 (54,9%) niños |
| Grupos de edad | 1 mes a 12 meses: con 54 casos (26,5%)13 meses a 3 años: 65 casos (31,9%) |
| Distribución por turnos | 68 casos (33,3%) turno de mañanas70 (34,3%) turno de tardes66 (32,4%) turno de noches |
| Profesional | 69,6% residentes22% pediatras |
| Modo de llegada | 166 (81,4%) iniciativa propia31 (15,25%) remitidos de AP o SEM7 (3,4%) remitidos de otro hospital |
| Tiempo de pre-triaje | Media: 8,66min (±6,4 min)Mediana: 7min P25=4 P75=11 (RIC=7min) |
| Nivel de triaje | Nivel 1: 0 casosNivel 2: 14 casos (6,9%)Nivel 3: 100 casos (49,0%)Nivel 4: 90 casos (44,1%) |
| Tiempo de asistencia | Media: 29,66min (±24,9 min)Mediana: 21min P25=10 P75=41,8 (RIC=31,8min) |
| Tiempo de estancia | Media: 68,24min (±72,5 min)Mediana: 48min P25=17 P75=102 (RIC=85±min) |
| Adecuación tiempo pre-triaje (tiempo fráctil <15min) | <15min: 175 (85,8%) >15min: 29 (14,2%) |
| Adecuación tiempo atención nivel 2 (tiempo fráctil <15min) | <15min: 12 (85,8%) >15min: 2 (14,2%) |
| Adecuación tiempo atención nivel 3 (tiempo fráctil <30min) | <30min: 62 (62%) >30min: 38 (38%) |
| Adecuación tiempo atención nivel 4 (tiempo fráctil <60min) | <60min: 79 (87,8%) >60min: 11 (12,2%) |
AP: atención primaria; P25: percentil 25; P75: percentil 74; RIC: rango intercuartílico; SEM: servicios de emergencias médicas; tiempo de asistencia: tiempo entre el triaje y la primera asistencia médica; tiempo de estancia: tiempo desde la llegada del paciente a urgencias hasta el alta a domicilio, hospitalización o traslado; tiempo pre-triaje: tiempo entre la llegada del paciente a urgencias y su primera valoración clínica en triaje.
A 76 casos (37,2%) de los niños atendidos se les realizó al menos una exploración; de ellos, a 30 casos (81,6%) solo se les efectuó una exploración complementaria. La exploración complementaria más solicitada fue la radiografía en 12 casos (40%), seguida de la analítica en 6 casos (20%). Por otro lado, 69 casos (33,8%) recibieron tratamiento durante la atención en urgencias, siendo la vía oral en el 65% de los casos la vía de administración, inhalada en el 20,3%, nebulizada en el 7,2% y el 7,1% restante vía intravenosa (i.v.), intramuscular o rectal.
En el 83,3% de los niños no se realizó ninguna técnica, y al resto se les realizó una media de 1-2 técnicas, y en 2 casos se llegaron a realizar 5 técnicas. La mediana de tiempo de estancia de los niños atendidos en urgencias fue de 21min con un P25=10min y un P75=41,8min (RIC=31,8min). La adecuación del tiempo de asistencia al nivel de triaje se muestra en la tabla 1. El destino de los pacientes al alta fue al domicilio en 179 casos (87,7%) y el resto de los casos (25; 12,2%), ingreso.
Incidentes de seguridadEn 25 niños (12,3%) del total se detectó al menos un incidente, y en 3 casos el número de incidentes fue de 2, con un total de 28 incidentes. Doce incidentes se detectaron en la asistencia (42,9%), y el resto (16; 57,1%) se identificó en la llamada telefónica a la semana. De los incidentes detectados durante la estancia en urgencias, en 6 constaban en la historia, en 1 en el informe del alta y los 5 restantes no estaban registrados. Respecto al impacto del incidente en el niño, en 3 de ellos (10,7%) no afectaron al paciente por detectarse a tiempo, 2 (7,1%) afectaron pero sin daño y 23 (82,1%) afectaron con daño. Los factores causales de los incidentes, así como los efectos, se detallan en las tablas 3 y 4, respectivamente.
Distribución de los factores identificados como causa de incidentes de seguridad
| Factores causales de los incidentes | ||
|---|---|---|
| Categoría | Causa | % por categoría |
| Relacionados con la medicación | • RAM (reacción adversa medicamentosa): 3 (10,7%)• Medicamento erróneo: 2 (7,1%)• Dosis incorrecta: 3 (10,7%)• Omisión de dosis, medicación o vacuna: 1 (3,6%)• Monitorización insuficiente: 1 (3,6%) | 10 (35,7%) |
| Relacionados con la comunicación | • Comunicación médico-médico: 1 (3,6%) | 1 (3,6%) |
| Relacionados con la gestión | • Espera prolongada: 2 (7,1%) | 2 (7,1%) |
| Relacionado con el diagnóstico | • Error diagnósticoa: 2 (7,1%)• Retraso en el diagnósticob: 1 (3,6%) | 3 (10,7%) |
| Relacionado con el cuidados | • Manejo inadecuado de la técnica: 8 (28,6%)• Mantenimiento inadecuado de catéteres: 3 (10,7%) | 11 (39,3%) |
| Otros | • Analgesia no escalonada 1 (3,6%) | 1 (3,6%) |
Distribución de los efectos de los incidentes en el paciente
| Efectos en el paciente | ||
|---|---|---|
| Categoría | Efecto | % por categoría |
| Relacionados con el procedimiento | • Hemorragia o hematoma secundario a procedimiento o cirugía: 4 (14,3%)• Problemas con férulas/vendajes: 5 (17,9%) | 9 (32,2%) |
| Relacionados con los cuidados | • Flebitis: 1 (3,6%)• Extravasación 2 (7,1%)• Otras consecuencias de los cuidados 1 (3,6%) | 4 (14,3%) |
| Generales | • Peor curso evolutivo de la enfermedad de base 2 (7,1%) | 2 (7,1%) |
| Relacionado con la medicación | • Náuseas, vómitos o diarreas secundarias a medicación: 3 (10,7%)• Mal manejo del dolor: 4 (14,3%) | 7 (25%) |
| Otras consecuencias | vAumento del tiempo de espera 1 (3,6%)• Dolor 1 (3,6%)• Tiempo de espera prolongado 1 (3,6%) | 3 (10,8%) |
| Ningún efecto | • Sin efecto | 3 (10,7%) |
En cuanto a la atención recibida del paciente como consecuencia del incidente, en 13 incidentes (46,4%) la atención no se vio afectada, en 8 (28,6%) precisaron nueva consulta o derivación, en 6 (21,4%) precisaron más observación y en 1 (3,6%), tratamiento médico o quirúrgico. La opinión de los evaluadores sobre la posibilidad de que el evento se hubiera podido evitar señalaba que 22 incidentes (78,6%) eran evitables, identificándose 14 incidentes (50%) con un claro fallo de actuación.
Comparación de resultados entre gruposDe los 204 casos evaluados, 25 (12,3%) presentaron incidentes de seguridad. No se encontraron diferencias significativas en la presencia de incidentes entre los niños con patología crónica y sin ella. Por otro lado, se hizo una división de los pacientes en dos grupos, dependiendo si habían o no tenido un incidente de seguridad. Las diferencias estadísticas entre ambos grupos fueron:
- •
El 12% de los niños con incidente en este estudio tuvieron un incidente previo documentado en su historia clínica, frente al 2,85% de los que no habían tenido incidente (p<0,026).
- •
Al 64% de los niños con incidente se les realizó, al menos, una exploración complementaria, frente al 33% de los que no habían tenido incidente (p<0,02).
- •
Al 50% de los niños con incidente se les realizó más de una exploración, frente al 10% sin incidente (p<0,01).
- •
El 72,7% de los niños con incidentes recibieron tratamiento por vía oral frente al 63,8%. El 18,2% de los niños con incidentes recibieron tratamiento i.v. frente al 1,7%. Ningún niño con tratamiento inhalado tuvo incidentes (p<0,01).
- •
El 28% de los niños con incidente fueron hospitalizados, frente al 4% de los niños sin incidentes (p<0,01).
- •
Al 44% de los niños con incidente se les realizaron técnicas, frente al 12,8% de los niños sin incidente (p<0,01).
Posteriormente se hizo un análisis comparativo de las variables entre los niños que presentaron incidentes de seguridad durante la asistencia en urgencias y los que lo presentaron en la llamada telefónica. Todos los incidentes de la llamada afectaron con daño, frente al 7,1% en la asistencia que no sufrieron daño (p<0,03). Esto puede deberse a que el representante legal es más sensible en la identificación de los incidentes que causan daño en el paciente y no en los potenciales, por ser más difíciles de detectar. Respecto a la atención recibida por el incidente, en los incidentes producidos en la asistencia en el 53,8% la atención no se vio afectada, frente al 40% en la llamada. Los incidentes que se produjeron en la asistencia precisaron más observación (38,5%) que los incidentes en la llamada (6,7%). Los incidentes localizados en la llamada precisaron nueva consulta en el 53,3%, frente al 28,6% en la asistencia (p<0,009).
DiscusiónUna mejor comprensión del alcance y del daño es esencial para diseñar y efectuar acciones de seguridad dirigidas a reducir las enfermedades prevenibles12 y canalizar recursos hacia las mejoras necesarias del sistema10. El seguimiento de los pacientes durante la asistencia en el SUP ha permitido identificar la presencia de incidentes de seguridad y/o EA; dicha observación se reforzó con la revisión de la historia clínica y con la entrevista con el representante legal del niño.
Se detectaron más de la mitad de los incidentes durante el seguimiento a la semana, coincidiendo con otros estudios, que muestran que hasta el 50% de los problemas de seguridad se detectan en los 7 primeros días después de la atención7,13,14. Sin embargo, no se puede asegurar que hayan ocurrido otros eventos, pasando desapercibidos, o que incluso ocurrieran con posterioridad. En este sentido, en un hospital Ottawa (Canadá), donde se hacía seguimiento telefónico en las 3 semanas siguientes a la atención15, tuvieron una detección de incidentes del 2,5% (IC del 95%: 1,8%-3,5%). Estos autores determinaron que los incidentes se concentraron casi en su totalidad en la primera semana después de la visita, y no hubo ninguno en la tercera semana. La incidencia y/o prevalencia de EA en los SUP no está bien determinada, porque la mayoría de los estudios realizados suelen ser retrospectivos16, mediante la revisión de los informes asistenciales o de los sistemas de notificación17-19, omitiendo todo aquello que no ha sido registrado en la historia. Este aspecto deberá ser analizado en líneas futuras de investigación, puesto que, aunque varios estudios abogan por la medición a los 7 días, no hay un consenso metodológico sobre cuáles son las cotas ideales para efectuar el seguimiento.
En el estudio hemos podido determinar que al menos el 12% de los niños atendidos en SUP presentaron algún incidente de seguridad ligado a la asistencia. Estos datos son superiores a los obtenidos en estudios previos, que cifran la incidencia de daños ligados a la atención médica en torno al 9%10,15,20. Estas discrepancias pueden deberse a las diferencias metodológicas empleadas en este estudio respecto a trabajos previos, como son la observación directa de los pacientes durante la estancia en los SUP y el seguimiento a los 7 días.
En este estudio, la tasa total de incidentes encontrados asciende al 12,3%, siendo muy similar a las tasas de los estudios EVADUR y ERIDA, con el 12% y el 12,04%, respectivamente. El perfil de niño que ha sufrido algún incidente ligado a la asistencia en SUP se caracteriza por tener un motivo de consulta de mayor gravedad con niveles de triaje2 y 3, precisar más exploraciones y técnicas, así como indicación de tratamiento por vía oral (donde se producen errores de dosificación) o i.v. (donde la canalización de catéteres periféricos puede implicar la aparición de complicaciones). Destacan también la aparición de incidentes en niños con patologías musculoesqueléticas que precisaron inmovilización y/o vendaje, las hemorragias o hematomas secundarios a procedimientos y los niños con otalgia moderada-severa en los que no se controló el dolor en domicilio.
Como factores favorecedores de la aparición de incidentes se han encontrado el tener algún incidente previo y la exposición a exploraciones, aumentando el riesgo a medida que se incrementa el número de exploraciones realizadas; lo mismo ocurre con las técnicas realizadas al niño: cuantas más técnicas se realizan, más riesgo de sufrir un incidente. La hospitalización también supuso un incremento en la aparición de incidentes. Respecto a los factores relacionados con la medicación, la vía oral es la vía de mayor riesgo, aunque todos los incidentes se detectaron a tiempo, no afectando al paciente. La vía inhalatoria fue la única vía en la que no se detectó ningún incidente.
Requiere especial atención el hecho de que casi el 80% de los incidentes se consideraron evitables, y que la mitad de ellos se produjeron por un fallo claro de actuación, según la opinión de los evaluadores. En este estudio se confirma la baja declaración de incidentes en las historias clínicas y formularios, donde más de la mitad de los incidentes no estaban registrados.
Aunque los resultados no reflejan diferencias significativas en la presencia de incidentes entre los niños con patología crónica y sin ella, diferentes estudios muestran mayor tasa de error en este perfil de niños, por precisar mayor número de medicamentos e intervenciones médicas21-23. En este estudio solo 2 niños con enfermedades crónicas sufrieron incidentes, siendo ambos durante la asistencia. Al primero de ellos hubo que realizarle un TAC con sedación, por lo que precisó canalización de catéter periférico; dicha técnica resultó muy dificultosa y se realizaron 4 intentos, y como efectos presentó lesiones cutáneas y hematomas. El otro niño precisó ingreso para monitorización estrecha y administración de antibioterapia i.v., y durante su estancia presentó flebitis, asociada con déficit de cuidados. Un estudio publicado en 2012 en la revista Pediatrics sobre errores médicos en Estados Unidos en pacientes pediátricos con patología crónica21, en el que se analizaban datos de 3.739 hospitales estadounidenses, incluyendo 3,1 millones de altas pediátricas, mostraba que la tasa de error médico general por cada 100 altas era de 3,0 (IC del 95%: 2,8-3,3), aumentando a 5,3 (IC del 95%: 4,9-5,7) en niños con enfermedades crónicas, y de 1,3 (IC del 95%: 1,2-1,3) en niños sin enfermedades crónicas.
La principal limitación de nuestro estudio es que, debido a limitaciones ético-legales, no se incluyen niveles de triaje1, porque la atención requerida por este tipo de paciente es inmediata/urgente y los representantes legales no pueden dar el consentimiento informado previo. Por otro lado, quizás en la recogida de datos pudo haber algún grado de sesgo debido al ambiente de urgencias (con alta presión asistencial, múltiples salas y circuitos).
Cómo líneas futuras de trabajo podríamos enfatizar en la falta de estudios en la asistencia pediátrica en los servicios de emergencias médicas (SEM), lo que nos lleva a plantear las necesidad de conocer ese ámbito profesional, y quizá sea una oportunidad de mejora, puesto que la calidad debe ser entendida a lo largo de todo el proceso asistencial y no únicamente en la etapa de atención hospitalaria.
En este estudio hemos podido determinar que los EA en los SUP son un problema sobre el que debemos sensibilizarnos y trabajar para implementar acciones de mejora para evitar la aparición de nuevos incidentes, entre las que destacan: mejorar la comunicación entre los profesionales sanitarios, revisar los protocolos de analgesia (añadiendo analgesia escalonada para niños que presentan dolor moderado-agudo), prescripción informatizada de tratamientos y el doble check antes de administrar los fármacos.
FinanciaciónEste trabajo no ha recibido financiación externa.
Conflicto de interesesNo existe conflicto de intereses.