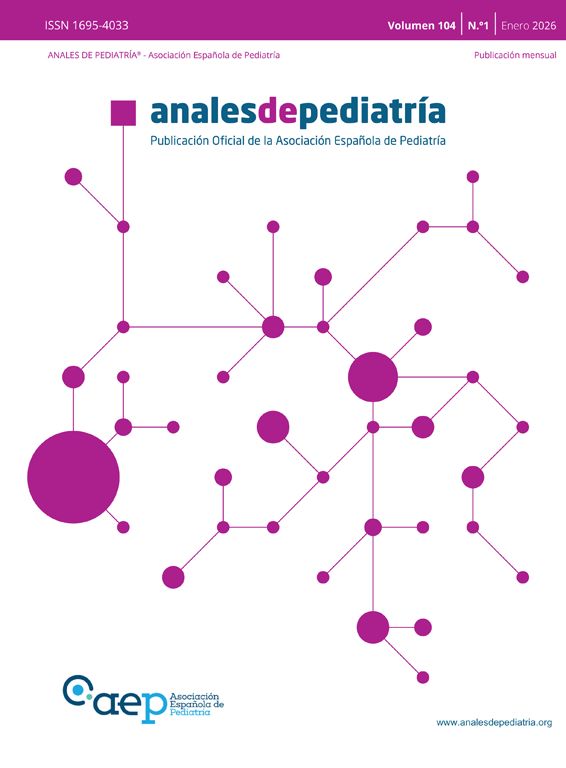La identidad de género es la concepción interna que tiene una persona de sí misma a lo largo del espectro del género, y puede coincidir (cisgénero) o no (transgénero) con el sexo asignado al nacer. Las múltiples dificultades que experimentan las personas transgénero constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos anímicos y conductas autolesivas. Sin embargo, el conocimiento sobre las influencias biológicas en el desarrollo de la identidad de género tiene el potencial de reducir la estigmatización que sufren las minorías de género.
Materiales y métodosRealizamos una revisión de la literatura publicada sobre las bases biológicas de la identidad de género, resumiendo las principales contribuciones científicas en este campo, así como sus limitaciones.
ResultadosUn número creciente de estudios apoyan que el amplio espectro que caracteriza a la identidad de género constituye un rasgo multifactorial con un componente hereditario. Este modelo se traduce, a nivel neuroanatómico, en la alta variabilidad observada en el grado de masculinización/feminización de diferentes características dentro de un mismo cerebro, con una superposición considerable entre diferentes identidades de género a nivel individual. Ni las variantes genéticas ni las medidas neuroanatómicas se pueden usar para identificar o predecir la identidad de género de un individuo.
ConclusionesLa ventaja evolutiva de la reproducción sexual radica en el enorme aumento de la variación que se produce entre los individuos. La distribución continua de las identidades de género en la población parece ser solo un aspecto adicional de la reproducción sexual como fuente de variabilidad.
Gender identity is each person's internal sense of being a woman, a man, both, neither, or anywhere along the gender spectrum, which may (cisgender) or may not (transgender) coincide with the sex assigned at birth. The multiple difficulties experienced by transgender individuals constitutes a risk factor for mood disorders and self-harming behaviors. However, knowledge about biological influences on gender identity development has the potential to reduce the stigmatization of gender minorities.
Materials and methodsWe conducted a literature review of the available literature on the biological basis of gender identity, summarizing the main scientific evidence in the field in addition to its limitations.
ResultsA growing body of research supports that the broad spectrum that characterizes gender identity constitutes a multifactorial trait with a heritable component. At the neuroanatomical level, this model translates to the high variability observed in the degree of masculinization/feminization of different features within a single brain, with considerable overlap between different gender identities at the individual level. Hence, neither genetic variants nor neuroanatomic measures can be used to identify or predict an individual's gender identity.
ConclusionThe evolutionary advantage of sexual reproduction lies in the huge increase in variation produced among individuals. The continuous distribution of gender identities in the population appears to be just one more aspect of sexual reproduction as a source of variability.
Cada persona tiene un sentido profundo e inherente de ser una niña o mujer; un niño u hombre; o un género alternativo (p. ej., agénero, bigénero, género fluido), es decir, una identidad de género1. Las personas suelen tomar conciencia del género a partir de los 3 años2, y este puede corresponder (cisgénero) o no (transgénero) con el sexo asignado al nacer o con las características sexuales primarias o secundarias1. Aunque pueden estar correlacionadas, la identidad de género no es lo mismo que la expresión de género (forma en que una persona expresa su identidad de género) o la orientación sexual (patrón duradero de atracciones emocionales, románticas y/o sexuales)1.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, ICD-11) añade el término incongruencia de género, caracterizado por una marcada y persistente incongruencia entre el género experimentado por un individuo y el sexo asignado. Además, la disforia de género, un término diagnóstico en el DSM-5 que se usa para indicar la presencia de angustia derivada de la identidad transgénero, se utiliza también como una aproximación de la identidad transgénero en varios estudios científicos, aunque no todas las personas transgénero y de género diverso la experimentan. Para simplificar, en este trabajo se va a englobar bajo el término identidad transgénero las diferentes denominaciones utilizadas para referirse a este colectivo en la literatura científica revisada.
Una revisión epidemiológica global realizada por Zucker3 encontró que la prevalencia de la identidad transgénero en niños, adolescentes y adultos oscila entre el 0,5 y el 1,3%, una cifra bastante más elevada que las tasas en adultos referidas por médicos clínicos. Esta infrarrepresentación de los casos clínicos puede estar motivada por el estigma al que se enfrentan las minorías de género, que abarcan, no solo a los individuos cuya identidad de género difiere del sexo que se les asignó originalmente al nacer o cuya expresión de género varía significativamente de lo que tradicionalmente se asocia o es típico de ese sexo, sino también a otros individuos que varían o rechazan las conceptualizaciones culturales tradicionales de género en términos de la dicotomía hombre-mujer4.
¿Por qué son importantes los estudios científicos sobre las minorías de género para sus derechos y bienestar?Un número creciente de investigaciones científicas demuestran que las minorías de género experimentan sistemáticamente peores resultados sociales, económicos y de salud, así como muchas otras dificultades, en comparación con las personas cisgénero5. Esto constituye un factor de riesgo de psicopatología y otras situaciones no deseables, entre ellas, estigmatización, bullying, autolesiones, ideación e intentos suicidas, etc.6,7.
Las creencias de las personas sobre la causa de determinadas condiciones influyen drásticamente en su percepción de los individuos y, cuanto más controlable se considera una condición, más se ve a los individuos que las sufren como responsables de su situación8,9. Por el contrario, la literatura actual sugiere que la investigación biomédica y los enfoques educativos que incorporan el conocimiento sobre las influencias biológicas en caracteres complejos (p. ej., la anorexia nerviosa o la obesidad), pueden ayudar a reducir los estereotipos negativos y el estigma, y aumentar la solidaridad hacia estos colectivos5,9–11.
Materiales y métodosSe realizaron búsquedas en las bases de datos PubMed y Scopus, así como en las listas de referencias de los estudios seleccionados, sin restricción de fecha hasta diciembre de 2024, utilizando palabras clave relevantes. Los términos de búsqueda incluyeron «transgénero», «transexual», «genética», «diferencias biológicas», «género», «disforia», «incongruencia», «identidad» y «GAHT». Todos los artículos originales y de revisión escritos en inglés y español que estudiaron las contribuciones biológicas a la identidad de género fueron elegibles para la presente revisión.
Resultados y discusiónFundamentos biológicos de la variación en la identidad de géneroEn las últimas décadas, nuestra comprensión de la diferenciación sexual del cerebro de los mamíferos ha cambiado drásticamente. El modelo simple según el cual la testosterona masculiniza el cerebro de los machos alejándolo de una forma femenina predeterminada, fue reemplazado por un escenario complejo, según el cual en la diferenciación sexual del cerebro intervienen factores genéticos, epigenéticos, hormonales y ambientales, actuando a través de múltiples mecanismos parcialmente independientes12.
El amplio espectro que caracteriza la identidad de género, en lugar de estar ligado a la variación de un solo gen, constituye un rasgo multifactorial, complejo o poligénico (términos sinónimos). Es decir, múltiples variantes genéticas, cada una con un efecto individual pequeño, contribuyen aditivamente a la varianza del carácter —pero no lo determinan—, junto con otros factores no genéticos5,13. Bajo este modelo, los factores contribuyentes asumen una distribución continua en la población, lo que significa que, si bien dos personas pueden tener fenotipos muy diferentes (p. ej., su identidad de género), toda la población existe a lo largo de un solo espectro sin divisiones claras (es decir, no hay una línea entre las identidades cisgénero y transgénero)5. Este modelo contradice la idea de que las variantes genéticas podrían utilizarse para identificar o predecir la identidad de género de un individuo5,13.
El modelo multifactorial se traduce, a nivel neuroanatómico, en la alta variabilidad observada en el grado de masculinización/feminización de diferentes características dentro de un mismo cerebro, con una considerable superposición entre distintas identidades de género a nivel individual, lo que ha llevado al desarrollo de la hipótesis de los mosaicos cerebrales12,14–16.
Tanto el modelo multifactorial como la hipótesis de los mosaicos cerebrales tienen el potencial de reducir el estigma de las minorías de género al resaltar la naturaleza continua, no dicotómica de la identidad de género5. Y también implican que la búsqueda de asociaciones significativas entre las causas biológicas subyacentes y el fenotipo final es complicada, agravada por la falta de modelos animales, ya que la identidad de género solo se puede registrar en humanos. En la investigación de los caracteres multifactoriales se suele abordar primero el estudio de los extremos, que es donde van a ser más evidentes las diferencias entre grupos. En los estudios de identidad de género, esto implica la comparación de personas cisgénero con personas transgénero binarias con un malestar clínicamente significativo, incluso heterosexuales17. Quedan pendientes, además de más estudios de búsqueda y validación en este grupo, la ampliación de las investigaciones en otras combinaciones de identidad, expresión y orientación, en otras minorías, así como en el pequeño porcentaje de personas transgénero que viran de nuevo a una identidad cisgénero o a una identidad no binaria18.
Aunque el trabajo interconectado de todos estos actores hace que su división en secciones sea artificial, para mayor claridad vamos a estructurar los fundamentos biológicos de la variación en la identidad de género en tres grandes apartados: componente hormonal de la diferenciación sexual, componente neuroanatómico y del neurodesarrollo, y componentes genético y epigenético.
Componente hormonal de la diferenciación sexualMuchas características psicológicas importantes muestran diferencias sexuales y están influenciadas por las hormonas sexuales en diferentes períodos de desarrollo. La diferenciación de los genitales tiene lugar mucho antes en el desarrollo humano (en los primeros dos meses de embarazo) que la diferenciación sexual del cerebro (en la segunda mitad del embarazo). Por lo tanto, estos dos procesos pueden estar influenciados de forma independiente por diferentes interacciones entre genes, hormonas sexuales y células cerebrales en desarrollo19,20.
Lamentablemente, el estudio de las influencias hormonales en el desarrollo del género es complicado, ya que las hormonas no pueden ser manipuladas experimentalmente en los seres humanos y el comportamiento humano está fuertemente influenciado por el contexto social21. Por lo tanto, este campo avanza más lentamente que muchos otros y tiene que tomar prestado, en gran medida, el trabajo en otras especies, donde sí que ha habido un progreso significativo en los últimos 20 años.
Theisen et al.13 realizaron una revisión de este tema que resumimos aquí. Lo que se ha visto en roedores es que la activación de los receptores de estrógeno (ER) durante el neurodesarrollo da lugar a diferencias sexuales en el cerebro que son específicas de cada región22. A diferencia de lo que cabría esperar, esa activación de los ER se produce en machos en lugar de en hembras22. Esto se debe a que, durante el período perinatal, los testículos inician un aumento rápido y transitorio de la testosterona, que puede convertirse fácilmente en estradiol, impulsando así las vías de neurodesarrollo activadas por los ER que dan lugar a un comportamiento de patrón masculino22,23. Por el contrario, durante ese mismo periodo, los ovarios están inactivos en las hembras, y la falta de estimulación resultante de los ER impulsa el neurodesarrollo sexual específico hacia la vía de la feminización22. En roedores y al menos en otras 9 especies de mamíferos (incluidos primates no humanos), los efectos sobre el comportamiento sexual específico resultantes de este proceso solo emergen cuando despierta el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, es decir, en la pubertad13,22,24,25.
Aunque el desarrollo sexual del cerebro aún no se ha podido estudiar con la misma profundidad en humanos, el patrón anterior es consistente con la línea temporal promedio del desarrollo de la identidad transgénero, que a menudo empeora significativamente la disforia en la pubertad, y existe amplia evidencia que sugiere que la exposición a hormonas sexuales en el período prenatal afecta al comportamiento sexual específico en humanos5,25,26.
Componente neuroanatómico y del neurodesarrollo de la identidad de géneroDiferentes estudios basados en imágenes por resonancia magnética (IRM) han encontrado que la mayoría de las diferencias cerebrales de sexo/género a nivel de grupo son pequeñas, con una superposición considerable entre el amplio espectro que caracteriza a la identidad de género12. Los cerebros en los que el volumen de todas las regiones se encuentra en el extremo puramente femenino o masculino de la distribución son raros14,27,28. Mucho más prevalentes son los cerebros en «mosaico», tanto en individuos cisgénero y transgénero como en grupos heterosexuales y homosexuales, en los que hay una mezcla de estas regiones14,27–29. Esto coincide con la conclusión, derivada de estudios con animales de laboratorio, de que la diferenciación sexual de distintas características cerebrales progresa en gran medida de forma independiente (ver apartado «Componente hormonal de la diferenciación sexual»). Por lo tanto, aunque es posible distinguir, a nivel de grupos, entre una forma cerebral típica de un hombre y de una mujer, no ha sido posible identificar características cerebrales específicas que difieran consistentemente entre personas cis y trans (revisado en Frigerio et al.30).
Además, es muy importante no confundir entre una diferencia y su origen al hablar de las diferencias cerebrales entre mujeres y hombres, ya que el cerebro es un órgano plástico que continúa cambiando a lo largo de la vida12. Así, es imposible determinar si las diferencias entre los grupos reflejan las diferentes experiencias de vida de individuos con diferentes identidades o precedieron a estas experiencias31,32. También es imposible determinar si las diferencias en estructuras cerebrales específicas son responsables de las diferentes identidades o encontrar una relación lineal entre anatomía y comportamiento27,33. Estas cuestiones de causa y efecto se complican aún más por la observación de que las funciones cerebrales generalmente no están localizadas en una estructura cerebral particular, sino distribuidas en circuitos que implican la interacción de un gran número de áreas cerebrales12.
De hecho, el análisis de la estructura de todo el cerebro llevado a cabo por Joel et al.27 reveló que las probabilidades de que una mujer y un hombre tuvieran la misma arquitectura cerebral eran muy similares a las probabilidades de que dos mujeres o dos hombres también la tuvieran. Esto es cierto incluso aunque sea posible utilizar la arquitectura del cerebro para predecir si su dueño es mujer u hombre27,34 y, aunque diversos estudios de IRM estructural y funcional describan diferentes fenotipos cerebrales en mujeres y hombres trans y cis (p. ej.28,34,35).
Componente genético y epigenético de la identidad de géneroEl hecho de que la identidad de género sea un carácter multifactorial supone un desafío para la investigación genética, ya que, en lugar de ir a la búsqueda de un único «gen transgénero», el entorno poligénico que contribuye a su desarrollo puede ser completamente diferente de un individuo a otro13.
Al igual que en otros caracteres complejos, los estudios de heredabilidad basados en muestras de gemelos, uno de los diseños más potentes para estimar los efectos genéticos y ambientales sobre la variación de los caracteres, proporcionaron la primera evidencia de que los factores genéticos contribuyen al desarrollo de la identidad de género. Un análisis de estos estudios obtuvo estimaciones de heredabilidad de la identidad transgénero de entre el 11 y el 47% en mujeres según el sexo asignado al nacer y el 25-47% en hombres5. Esto coincide con los valores obtenidos para otros caracteres de comportamiento y personalidad, que generalmente muestran heredabilidades en el rango del 30-60%36.
Dada la contribución de los factores hereditarios a la variación de la identidad de género, en las últimas décadas han aparecido diversos estudios centrados en genes candidatos individuales5. Sin embargo, el reducido efecto de los múltiples genes que contribuyen a un carácter complejo complica la identificación de asociaciones concluyentes. Los enfoques de genoma completo, más adecuados para desentrañar los componentes genómico y epigenómico de los caracteres complejos, están empezando a aplicarse en los estudios de identidad de género, aportando información sobre las complejidades de su desarrollo, pero teniendo en cuenta que, cada gen asociado, debe verse como uno de los muchos potenciales factores genéticos que contribuyen al desarrollo del fenotipo final, en lugar de como un mecanismo genético causal importante. También es importante no olvidar que es necesario reproducir los hallazgos en cohortes más grandes e independientes. Estas limitaciones quedan patentes en la falta de solapamiento entre algunos de los resultados de los estudios publicados hasta la fecha, recogidos en la tabla 1.
Genes cuya variación se ha asociado con la identidad transgénero
| Gen | Función génica | Bibliografía |
|---|---|---|
| Estudios genéticos | ||
| AR, ERα, ERβ | ARs y ERs implicados en el neurodesarrollo y en el comportamiento específico de sexo | Fernández et al., 2014 (https://doi.org/10.1111/jsm.12398)Fernández et al., 2018 (https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2018.07.032)Cortés-Cortés et al., 2017 (https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.12.234) Foreman et al., 2019 (https://doi.org/10.1210/jc.2018-01105)D’Andrea et al., 2020 (https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.12.010) |
| SRC1, SRC2 | Coactivadores de AR y ERs | Ramírez et al., 2021 (https://doi.org/10.1016/j.esxm.2021.100368) |
| RYR3 | Regulación de la función neuronal a través de la homeostasis del calcio intracelular | Yang et al., 2017(https://doi.org/10.1038/s41598-017-08655-x) |
| SRD5A2 | Relacionado con los niveles del potente andrógeno dihidrotestosterona | Foreman et al., 2019 (https://doi.org/10.1210/jc.2018-01105) |
| SULT2A1 | Implicado en la biodisponibilidad de esteroides sexuales circulatorios en la sangre de fetos masculinos durante la gestación temprana | Foreman et al., 2019 (https://doi.org/10.1210/jc.2018-01105) |
| STS | Asociado con niveles enzimáticos reducidos en estudiantes con transtorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) | Foreman et al., 2019 (https://doi.org/10.1210/jc.2018-01105) |
| AKR1C3, CDK12, PIK3CA, PPARGC1B | Implicados en los procesos relacionados con el estrógeno y los ERs | Theisen et al., 2019(https://doi.org/10.1038/s41598-019-53500-y) |
| SPHK1, DNER, CDH8, CTNNA2, DSCAML1, EGF, EFHD2, SYNPO, TNN, RIMS3, RIMS4, GRIN1, MAP4K3, BOK, KCNK3 | Relacionados con distintas rutas del desarrollo cerebral implicadas en el dimorfismo sexual | Theisen et al., 2019(https://doi.org/10.1038/s41598-019-53500-y) |
| mGluR7, mGluR5 | Su unión a ERs influye sobre diferentes aspectos del funcionamiento del sistema nervioso. Implicados en el comportamiento sexual, emocional y social | Fernández et al., 2024 (https://doi.org/10.3389/fendo.2024.1382861) |
| Estudios epigenéticos | ||
| MPPED2, WDR45B, SLC6A20, NHLH1, PLEKHA5 | Implicados en el desarrollo cerebral y en la neurogénesis | Ramírez et al., 2021 (https://doi.org/10.3389/fnins.2021.701017) |
| C17orf79 | Implicado en la transcripción de AR | Ramírez et al., 2021 (https://doi.org/10.3389/fnins.2021.701017) |
| CBLL1, DLG1 | Implicados en el desarrollo del sistema nervioso | Fernández et al., 2023 (https://doi.org/10.1038/s41598-023-48782-2) |
| AR, ERα, ERβ | Influidos por la terapia hormonal de afirmación de género. Implicados en el neurodesarrollo y el comportamiento específico de sexo | Aranda et al., 2017 (https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2017.05.010) Fernández et al., 2020 (https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.05.027) |
| Sitios diferencialmente metilados (DMPs) según sexo-y-edad | Influidos por la terapia hormonal de afirmación de género | Shepherd et al., 2022 (https://doi.org/10.1186/s13148-022-01236-4) |
AR: receptor de andrógenos; ERs: receptores de estrógenos.
Teniendo en cuenta el componente hormonal de la diferenciación sexual descrito en el primer apartado, se ha propuesto que variantes genéticas funcionales pueden influir en la señalización de las hormonas sexuales, causando una diferenciación sexual variable en los cerebros en desarrollo. Así, se han identificado algunas asociaciones en poblaciones transgénero en la secuencia de ADN de los genes de los receptores de andrógenos (AR) y estrógenos (ERα y ERβ), así como en sus ligandos y coactivadores (tabla 1). También se han encontrado asociaciones entre la identidad transgénero y variaciones en otros genes que pueden estar relacionadas con el proceso de diferenciación sexual, tanto a nivel hormonal como neuronal (tabla 1).
Por su parte, la epigenética complementa los estudios genéticos al reflejar las interacciones entre los genes y el medio ambiente, demostrándose que la regulación epigenética es fundamental en el control de la diferenciación sexual del cerebro12,15,37. Por lo que, dada la sensibilidad a los estímulos ambientales del desarrollo de la identidad de género, la regulación epigenética constituye uno de los múltiples actores involucrados en este proceso15,16,24.
Los estudios sobre la regulación epigenética de la identidad de género se han centrado en la metilación del ADN, una marca epigenética que influye en la expresión de los genes dependiendo del contexto. Esta marca es muy dinámica durante el desarrollo preimplantacional y la diferenciación celular38, pero también es susceptible a factores ambientales a lo largo de la vida39. Se han encontrado patrones de metilación específicos del sexo en una variedad de tipos de células, algunos de ellos potencialmente debidos a cambios hormonales. Sin embargo, es difícil diferenciar las influencias hormonales de las genéticas sobre la metilación, ya que las hormonas están reguladas por el sexo cromosómico.
Dos investigaciones de metilación del ADN, llevadas a cabo en poblaciones transgénero sin antecedentes de tratamiento hormonal, mostraron diferencias en el patrón de metilación global con respecto a poblaciones cisgénero, así como en genes implicados en el desarrollo cerebral (tabla 1). Fernández et al.17 también encontraron una correlación entre dos genes diferencialmente metilados, CBLL1 y DLG1, y el grosor de la corteza cerebral en hombres trans.
Por último, también se ha investigado el efecto de la terapia hormonal de afirmación de género sobre las marcas epigenéticas. Se ha visto que, en solo seis meses, ya se producen modificaciones en la metilación de los genes ERα,ERβ y AR, así como a nivel del genoma completo, donde los cambios inducidos en regiones susceptibles a modificaciones dependientes del sexo y la edad mostraron una evolución hacia el patrón de metilación del sexo opuesto previo a la terapia hormonal (tabla 1).
Como reflexión final, hay que tener en cuenta que la ventaja evolutiva de la reproducción sexual radica en el enorme aumento de variación que produce entre los individuos, variación que resulta de la combinación del ADN materno y paterno y de los procesos de desarrollo posteriores12. La distribución continua de las identidades de género en la población, opuesta a la diferenciación dicotómica del sistema reproductivo en fenotipos masculinos y femeninos, parece ser solo un aspecto adicional de la función de la reproducción sexual como fuente de variabilidad40.
ConclusionesEsta revisión de la literatura resume las principales contribuciones, así como las limitaciones, de la investigación científica sobre el desarrollo de la identidad de género. Un creciente número de investigaciones apoyan la existencia de fundamentos biológicos que subyacen al desarrollo y a la distribución continua de la identidad de género, con diferencias genéticas, epigenéticas, hormonales, neuroanatómicas y de neurodesarrollo entre grupos de individuos que manifiestan diferentes identidades. Sin embargo, estos componentes contribuyen, pero no determinan, la varianza final de la identidad de género, que también está influenciada por múltiples factores no genéticos, muchos de ellos todavía desconocidos. La identidad de género no puede ser determinada por un tercero, y estas investigaciones no deben reemplazar un marco de derechos humanos sobre su autodeterminación. Aunque existan influencias biológicas en su desarrollo, su intrincada arquitectura multifactorial imposibilita la identificación o predicción de manera fiable de la identidad de género de un individuo. En lugar de esto, las bases biológicas, evolutivas y genéticas de condiciones estigmatizadas, como la identidad transgénero y otras variantes de género, tienen el potencial de influir en las percepciones de las personas al eliminar la culpa y la vergüenza de las minorías de género y aumentar la solidaridad.
FinanciaciónLa presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, sector comercial o entidades sin ánimo de lucro. R.F. participa en los proyectos Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades PGC2018–094919-B-C22, PID21-943 127547NB-C22 y Xunta de Galicia ED431B 478 2022/16.
Conflicto de interesesLos autores del manuscrito declaran no tener ningún conflicto de intereses.