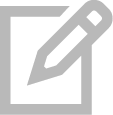¿Viviré la muerte de un niño a lo largo de mi carrera profesional? Posiblemente muchos de nuestros jóvenes pediatras se planteen ocasionalmente esta trascendental cuestión.
La mortalidad infantil, un nítido indicador de salud infantil, ha disminuido significativamente a lo largo de los años, reduciendo el número de contactos del pediatra con el final de vida de sus pacientes. Desafortunadamente, esta disminución no es homogénea y persisten cifras intolerablemente elevadas en diversas zonas del mundo.
La publicación de Onambele et al.1 analiza con minuciosidad la mortalidad infantil y su evolución en la Unión Europea durante un período de más de 20 años, resultando balsámica al permitirnos confirmar su consistente disminución. Entre las razones que pueden explicar esta tendencia descendente, se destaca en el artículo el papel del desarrollo de la vacunación. Los niños con una pauta completa tienen un riesgo de muerte menor que los niños no vacunados. Esta evidencia, que reafirma la necesidad del mantenimiento y mejora de los programas de vacunación, colisiona con aquellas tendencias que propugnan la no vacunación y colocan al niño en una situación de riesgo e indefensión.
Los pediatras somos garantes de la salud de nuestros niños deberíamos preguntarnos serenamente, si deben establecerse límites a la autonomía de los padres, cuando sus decisiones puedan colisionar con el mejor interés de sus hijos2.
El llamado estado del bienestar, que ha mejorado las condiciones económicas y sociales con una importante inversión en salud pública, puede haber influido de forma significativa en la disminución de la mortalidad infantil. El mantenimiento del sistema requiere una utilización juiciosa de los recursos sanitarios. En pediatría, día a día aparecen nuevas terapéuticas, algunas con un desmesurado coste. Su indicación y financiación pública exigirán una profunda reflexión en la que los diferentes especialistas pediátricos estarán implicados.
Al valorar la mortalidad, se tiene en cuenta el número de muertes en menores de un año que se producen como consecuencia de malformaciones congénitas. Es factible que los programas de detección prenatal de malformaciones congénitas se hayan asociado a un mayor número de interrupciones voluntarias del embarazo, reduciéndose de esta forma el número de menores de un año con riesgo de muerte temprana y, por tanto, disminuyendo de forma artificial la tasa de mortalidad infantil.
El excelente artículo de Agra Tuñas et al.3 analiza los modos de fallecimiento de los niños en 8 unidades de cuidados intensivos pediátricos españolas, entre 2011 y 2017, en una iniciativa que emana del Grupo de Trabajo de Ética de la SECIP. Se recogen 337 fallecimientos, un 2,2% de los niños ingresados. El 50% de los exitus se produce tras tomar la decisión de limitación del esfuerzo terapéutico (LET), terminología clásica en el marco de los cuidados intensivos, que convive con la de adecuación del esfuerzo terapéutico, que para algunos resulta más clarificadora. Se constata un descenso en la mortalidad en comparación con estudios previos, un hecho sumamente alentador, que se debe a una mejora en los cuidados intensivos. También puede estar influenciado por el hecho de que más niños fallecen en plantas de hospitalización y en sus propios domicilios, gracias al importante papel que los cuidados paliativos pediátricos están desarrollando en nuestro país.
La LET es la causa más frecuente de muerte, ya sea por no inicio de medidas de soporte vital o por su retirada. La decisión suele estar relacionada con 2 conceptos, la existencia de una inutilidad de los posibles tratamientos y la importante reducción de la calidad de vida en caso de supervivencia. La consideración de la futilidad de un tratamiento debería ser planteada por los profesionales que expondrían a los padres la conveniencia de no iniciarlo o retirarlo4. La ponderación de la calidad de vida interpela directamente a los valores del paciente o de los padres, añadiendo complejidad a la toma de decisiones. Mantener tratamientos o iniciar otros con el único objetivo de preservar la vida, de manera que prolongue el proceso de morir o se alcancen supervivencias con una afectación de la calidad de vida tal, que pudiera considerarse que es mejor la muerte, es una forma de obstinación terapéutica. La LET pretende evitar esa obstinación y debe entenderse como una buena práctica clínica que evitará dolor y sufrimiento innecesarios. Que sea el modo de morir de la mitad de los niños en las unidades de cuidados intensivos es un indicador de la formación ética de nuestros intensivistas y demás especialistas implicados, del manejo correcto de las posibilidades terapéuticas a su alcance, así como de una visión serena y adecuada de la enfermedad y su pronóstico por parte de los pacientes o en la mayoría de ocasiones por sus padres.
Paradójicamente se observan, cada vez con más frecuencia, situaciones en las que se exige por parte de los padres, la instauración de medidas terapéuticas, claramente consideradas como fútiles por los profesionales y cuya instauración por presión familiar, genera lo que se ha definido acertadamente como distrés moral5, al ser consideradas perjudiciales para su paciente y actuar en contra de sus convicciones morales. Aquí debe valorarse también, como ya se ha mencionado líneas arriba, hasta qué punto se puede y se debe poner en entredicho la autonomía de los padres e ir en contra de sus deseos2.
Relacionado con la disminución de la mortalidad y la mejoría de la calidad de vida, es decisivo el papel del trasplante de órganos. La necesidad supera holgadamente su disponibilidad, y desde esta realidad se está desarrollando en el ámbito pediátrico de nuestro país, la donación en asistolia controlada o tipo III de Maastricht. Pacientes que fallecen tras la decisión de LET podrían ser donantes, siguiendo este protocolo de actuación. Para los padres puede ser reparador que su hijo contribuya, después de su muerte, al bienestar de otro niño y su familia. Los pediatras en contacto con estas situaciones valorarían esta posibilidad para exponerla, conjuntamente con los coordinadores de trasplante, a los padres.
Respondiendo a la pregunta inicial, la mayor parte de pediatras no tendrá que vivir la muerte de un niño, ni acompañar a su familia en tan devastadora experiencia.
Para Agra Tuñas et al., un menor contacto con la muerte puede afectar a su capacidad para afrontar adecuadamente este proceso3.
Nuestra sociedad está impregnada de una negación de la muerte, que se vislumbra distante y con temor, concepciones que se reafirman ante la muerte de un niño. Esta, nos confronta violentamente con lo que no es el devenir natural de los acontecimientos. El crecimiento del niño, el despliegue de una vida sana y plena quedan cercenados, generando perplejidad en sus familias y con frecuencia en sus pediatras. Es complejo entender un itinerario tan corto, un relato vital que se extingue al poco de iniciarse y desde esta perspectiva podría justificarse intentos desmedidos para evitar la muerte de un niño, en este sentido resulta crucial comprender la LET.
Es indudable que paliativistas, intensivistas u oncólogos pediátricos, citando algunas especialidades, se enfrentan con mayor frecuencia a la muerte de sus pacientes. No obstante, aunque la mortalidad en la infancia vaya menguando, todos los pediatras y residentes en formación deberían ser conscientes de la necesidad de una capacitación en torno a la adecuada forma de afrontar la muerte de un niño.