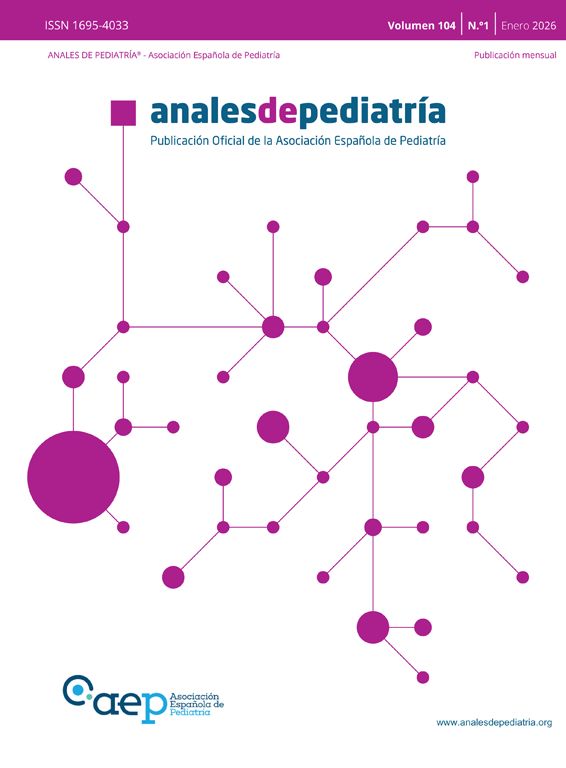La prevalencia de problemas de sueño en personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) es alta y afectan su calidad de vida y habilidades sociales. No existe un documento guía sobre el tratamiento del insomnio en personas con TEA a nivel nacional o europeo. Con el fin de abordar de manera integral el insomnio, se crea este documento de consenso liderado por la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Sueño (SES).
MétodosProceso Delphi modificado y adaptado.
Resultados y conclusionesSe describen herramientas de diagnóstico antes de iniciar el tratamiento y recomendaciones sobre el tratamiento integral. El tratamiento del insomnio se inicia con medidas de higiene del sueño y terapias ambientales y cognitivo-conductuales personalizadas. En insomnio de mantenimiento si estas medidas no son suficientes se recomienda como fármaco de primera elección la melatonina pediátrica de liberación prolongada (MPLP), comenzando con una dosis de 2mg/día y ajustando hasta 10mg/día según necesidad. Si los problemas persisten, se pueden añadir gradualmente alimemazina, risperidona o clonidina en ese orden. En el insomnio de inicio, se aconseja melatonina de liberación inmediata (MLI) a dosis inicial de 5mg/día y disminuyendo a 2mg/día si es eficaz o subiendo a 7mg/día en caso contrario o MPLP. Las dosis se reevalúan periódicamente tras controles periódicos con agendas de sueño.
The prevalence of sleep problems in people with ASD is high, affecting their quality of life and social skills. To date, there is no guideline for the treatment of insomnia in people with ASD at the national level in Spain or the European level. With the aim to guide the comprehensive management of insomnia, this consensus document was created under the leadership of the Spanish Association of Pediatrics (AEP) and the Spanish Sleep Society (SES).
MethodsModified and adapted Delphi process.
Results and conclusionsThe document describes diagnostic tools for use before treatment initiation and provides recommendations for comprehensive management. The treatment of insomnia begins with sleep hygiene measures and personalized cognitive-behavioral therapies. In maintenance insomnia, if these are not sufficient, pediatric prolonged-release melatonin (PedPRM) is recommended as the first-line drug, starting with a dose of 2mg/day and adjusting it to up to 10mg/day as needed. If the problems persist, alimemazine, risperidone or clonidine can be added, in that order, in a stepwise fashion. For early insomnia, immediate-release melatonin (IRM) is recommended, starting with a dose of 5mg/day and reducing it to up to 2mg/day if it is effective or increasing it to up to 7mg/day otherwise, or else PedPRM. The dosage should be reevaluated periodically in regular follow-up visits using sleep diaries.
En la población infantojuvenil con trastorno del espectro del autismo (TEA), se ha identificado una asociación entre los problemas de sueño, la función cognitiva y la desregulación afectiva, lo que potencia las manifestaciones nucleares del autismo y aumenta el riesgo de desarrollar problemas de conducta, irritabilidad, hiperactividad e inatención1,2. La asociación entre los problemas de sueño con los síntomas nucleares del TEA y sus múltiples asociaciones con otros problemas de salud demuestra, que un abordaje de los problemas del sueño desde la infancia mejora su salud física y mental, así como su funcionamiento cognitivo y adaptativo3,4 (Bartakovicova et al., 2022; Estes et al., 2024).
No existen protocolos europeos centralizados, basados en la evidencia científica, para detectar, valorar y tratar los trastornos del sueño en personas con TEA menores de 18 años.
Por ello, el Comité de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y el Grupo Pediátrico de la Sociedad Española de Sueño (SES), decidieron coordinar un grupo interdisciplinar que redactara un consenso para la evaluación y tratamiento del insomnio en la población infanto-juvenil con TEA.
Metodología del consensoEl grupo está constituido por 6 sociedades científicas y la Confederación Autismo España con un total de 9 especialistas con amplia representación geográfica asesorados por un metodólogo experto.
Se utilizó una adaptación del método Delphi modificado1,2 (fig. 1) identificándose 4 aspectos clave que dieron origen a 4 subgrupos de trabajo:
- •
Definiciones, prevalencia y datos esenciales para el marco introductorio.
- •
Características del sueño en personas menores de 18 años con TEA.
- •
Herramientas y escalas de evaluación, objetivas y subjetivas, útiles para el diagnóstico.
- •
Tratamientos no farmacológicos y farmacológicos.
Diagrama del método del consenso. Para alcanzar un consenso sólido en este estudio, se utilizó una metodología Delphi adaptada. El proceso comenzó con la fase de preparación, en la que los coordinadores, representantes de la Asociación Española de Pediatría y de la Sociedad Española de Sueño, solicitaron a las sociedades científicas la designación de sus representantes. Tras ello, en una reunión telemática se establecieron 4 subgrupos de trabajo, cada uno compuesto por 2-3 especialistas, quienes realizaron una revisión de la literatura científica y, en caso de evidencia limitada, recurrieron a su criterio profesional para elaborar una propuesta inicial. Los resultados se analizaron en una reunión presencial el 14 de junio, identificando puntos de acuerdo y discrepancias. Finalmente, en noviembre de 2024, durante una segunda ronda presencial, se consolidaron los resultados y se logró un acuerdo definitivo, dando lugar a las declaraciones de consenso del documento.
Cada grupo de trabajo formuló sus preguntas de investigación (tabla 1).
Componentes de las preguntas de investigación en formato PICo-D
| Descripción | Aspectos de interés |
|---|---|
| Problema de interés | Personas menores de 18 años diagnosticadas de trastorno del espectro del autismo |
| Fenómeno de interés | Definición del insomnio infantil en el trastorno del espectro del autismo |
| Contexto | Practica clínica |
| Diseño del estudio | Publicaciones o estudios, marcos de concepto, guía, revisiones narrativas, Scoping review nivel nacional, europeo o mundial para llevar a cabo evaluaciones. Guías, marcos de concepto, revisiones narrativas, documentos de consenso |
| Área 1: Definiciones, prevalencia y marco introductorio | |
|---|---|
| Componente PICo-D | Descripción detallada |
| P (Población) | Personas menores de 18 años diagnosticadas con trastorno del espectro del autismo (TEA) |
| I (Intervención) | Definición de insomnio infantil en TEA, incluyendo criterios diagnósticos (ICSD-3), duración, frecuencia y consecuencias clínicas |
| Co (Contexto) | Práctica clínica pediátrica y revisión de literatura científica nacional e internacional |
| D (Diseño del estudio) | Revisión narrativa, estudios epidemiológicos, marcos conceptuales, metaanálisis y datos no publicados (p. ej., Confederación Autismo España) |
| Área 2: Características del sueño en las personas con TEA | |
|---|---|
| Componente PICo-D | Descripción detallada |
| P (Población) | Niños y adolescentes diagnosticados de TEA |
| I (Intervención o fenómeno de interés) | Alteraciones del sueño: latencia prolongada, menor eficiencia, menor sueño REM, despertares frecuentes, alteración de melatonina, hiperactivación, disfunción del sistema nervioso autónomo |
| Co (Contexto) | Evaluación clínica y estudios de sueño (actigrafía, polisomnografía, secreción de melatonina) |
| D (Diseño del estudio) | Estudios observacionales, revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios fisiológicos y neurobiológicos |
| Área 3: Herramientas y escalas de evaluación | |
|---|---|
| Componente PICo-D | Descripción detallada |
| P (Población) | Población pediátrica con TEA con sospecha de trastornos del sueño |
| I (Intervención o fenómeno de interés) | Herramientas diagnósticas: actigrafía, polisomnografía, test de latencias múltiples, escalas subjetivas (CSHQ, SDSC), agendas de sueño, cuestionarios adaptados |
| Co (Contexto) | Evaluación diagnóstica en entornos clínicos y domiciliarios, con énfasis en tolerancia sensorial |
| D (Diseño del estudio) | Estudios de validación, guías clínicas, revisiones narrativas, documentos de consenso. Revisiones sistemáticas y metaanálisis |
REM: rapid eye movement; TEA: trastorno del espectro del autismo.
Se revisó la literatura de enero de 2014 a junio de 2024 en Medline, Embase, WOS y PubMed, utilizando descriptores controlados y terminología libre adaptada a cada fuente. Además, se realizaron búsquedas manuales en la bibliografía de los artículos obtenidos para identificar estudios adicionales (fig. 1) y se elaboraron borradores revisados y aprobados por todos los miembros hasta obtener la versión final. tabla 2
Criterios clínicos del insomnio
| Criterios diagnósticos ICSD-3 para trastorno de insomnio crónico (TIC) |
| ICD-9-CM código: 307.42. ICD-10 código: F51.01 |
| Nombres alternativos |
| Insomnio crónico, insomnio primario, insomnio secundario, insomnio comórbido, trastorno del inicio y mantenimiento del sueño, insomnio conductual de la infancia, trastorno por asociación inapropiada con el inicio del sueño, trastorno de sueño relacionado con el establecimiento de límites |
| Criterios diagnósticos |
| Se deben cumplir los criterios A-F |
| A. El paciente refiere, o los padres/cuidador del paciente observan, uno o más de los siguientesa: |
| - Dificultad para iniciar el sueño |
| - Dificultad para mantener el sueño |
| - Despertar antes de lo deseado |
| - Resistencia a irse a la cama a un horario apropiado |
| - Dificultad para dormir sin la intervención de los padres/cuidador |
| B. El paciente refiere, o los padres/cuidador del paciente observan, uno o más de los siguientes relacionados con la dificultad para dormir durante la noche: |
| - Fatiga/malestar |
| - Alteración de la atención, concentración o memoria |
| - Alteración del rendimiento social, familiar, laboral o académico |
| - Alteración del humor/irritabilidad |
| - Somnolencia diurna |
| - Problemas de conducta (p. ej., hiperactividad, impulsividad, agresividad) |
| - Disminución de la motivación, energía, iniciativa |
| - Predisposición para errores/accidentes |
| - Preocupación o insatisfacción con el sueño |
| C. Las quejas de sueño/vigilia no pueden explicarse simplemente por una inadecuada oportunidad para dormir (es decir, asignación de tiempo suficiente para dormir) o circunstancias inadecuadas (es decir, el entorno es seguro, tranquilo y cómodo) para dormir |
| D. La alteración del sueño y los síntomas diurnos asociados se producen al menos 3 veces por semana |
| E. La alteración del sueño y los síntomas diurnos asociados han estado presentes durante al menos 3 mesesb |
| F. La dificultad de sueño/vigilia no se explica mejor por otro trastorno del sueñoc,d |
TIC: trastorno de insomnio crónico.
Las dificultades para iniciar el sueño, las dificultades para mantener el sueño, o despertarse demasiado pronto pueden ocurrir en todos los grupos de edad. La resistencia para ir a la cama en un horario apropiado y la dificultad para dormir sin la intervención del padre/madre/cuidador es más frecuente en niños y ancianos que requieren la supervisión de un cuidador, debido a un nivel de deterioro funcional considerable (p. ej., ancianos con demencia).
Algunos pacientes con insomnio crónico pueden presentar episodios recurrentes de dificultades del sueño/vigilia que duran varias semanas y a la vez durante varios años, sin embargo, no cumple con el criterio de 3 meses de duración para cada episodio de forma aislada. No obstante, a estos pacientes se les debería asignar un diagnóstico de TIC, dadas las dificultades intermitentes del sueño que persisten en el tiempo.
Algunos pacientes que utilizan hipnóticos regularmente pueden dormir bien y no cumplir los criterios de trastorno de insomnio cuando los toman. Sin embargo, en ausencia de tales medicaciones estos mismos pacientes pueden cumplir los criterios. Este diagnóstico se aplicaría a aquellos pacientes si tienen preocupaciones por su incapacidad para dormir sin su tratamiento farmacológico.
Muchas condiciones comórbidas, como trastornos por dolor crónico o reflujo gastroesofágico (ERGE) pueden causar quejas de sueño/vigilia expuestos aquí. Cuando estas condiciones son la única causa de la dificultad para dormir, el diagnóstico de insomnio por separado no debe hacerse. Sin embargo, en muchos pacientes esas condiciones son crónicas y no son la única causa de las dificultades del sueño. Habrá de valorarse la clínica que presentan. Si hay evidencia que la clínica no es solo causada por el problema médico y precisan tratamiento separado se hará el diagnostico de TIC.
Fuente: extraída de ICD-1110.
El TEA es un trastorno de aparición en edad preescolar caracterizado por dificultades en la comunicación e interacción social y patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos3–6. Ocasiona dificultades cualitativas en la comunicación e interacción social, falta de empatía y reciprocidad social, limitación para reconocer y responder a gestos y expresiones, dificultades en la comunicación, falta de flexibilidad en razonamientos y comportamientos, con un repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de comportamiento, actividades e intereses7.
El insomnio crónico se define como un problema para iniciar el sueño y/o quejas de mantenimiento de este, con deterioro durante el día. Estas dificultades superan los umbrales mínimos de frecuencia y duración (al menos, 3 veces por semana durante, al menos, 3 meses)8,9 con una latencia de sueño mayor 30min y/o despertares de más de 20min de duración, que ocasionan deterioro clínicamente significativo en diferentes áreas de la salud.
Los criterios clínicos pueden verse en la tabla 110.
Se constata un infradiagnóstico del TEA en el género femenino11 con más demora en la confirmación del diagnóstico y más diagnósticos erróneos previos, aun cuando sus manifestaciones pueden ser similares a los varones12.
No hay estudios sobre prevalencia de insomnio en personas con TEA en España. Datos no publicados del Estudio Sociodemográfico de la Confederación Autismo España13 indican que el 4,5% de las personas con TEA tienen un diagnóstico de trastorno del sueño en su historial médico (3,8% de niños y 8,3% de niñas). Estos datos contrastan con los de prevalencia en la literatura científica, que indican una prevalencia de 40-80% de alteraciones del sueño en niños con TEA.
Los metaanálisis y revisiones sistemáticas recogen datos de prevalencia muy heterogéneos. Los trastornos del sueño en población con TEA de cualquier edad se estiman en el 13% (IC 95%: 9-17%), en contraste con el 3,7% de población neurotípica14. Los trastornos del sueño en población con diagnóstico de TEA de entre 2 y 18 años están estimados en el 31%, en comparación con el 14% de los neurotípicos: (IC 95%: 2,08-72,50%)15.
Las personas con TEA de entre 2 y 18 años sufren mayores probabilidades estadísticas de recibir cualquier diagnóstico de trastorno del sueño (riesgo relativo [RR]: 1,97; IC 95%: 1,91-2,02), incluyendo trastornos respiratorios del sueño. También tienen mayor riesgo de que se les solicite una polisomnografía (RR: 3,74, IC 95%: 3,56-3,93) y de cirugía relacionada con trastornos del sueño (RR: 1,50; IC 95%: 1,46-1,54)16.
No existen datos específicos de la prevalencia de comorbilidad TEA y TDAH, pero cuando se comparan las puntuaciones de personas con TEA y controles en distintos problemas de sueño, el grupo TEA puntúa más alto17. En comorbilidad se requeriría un abordaje específico.
Características del sueño en el paciente con TEALos rasgos diferenciales hallados son:
- •
Estudios objetivos (polisomnografía y/o actigrafía): mayor latencia del sueño, menor eficiencia y tiempo total de sueño, más despertares nocturnos14,18–20. En la arquitectura del sueño, menor sueño REM18,21.
- •
Mayor prevalencia de insomnio, despertares precoces, parasomnias22–24.
- •
Alteraciones del patrón circadiano25,26.
- •
Somnolencia diurna excesiva provocada por la deficiencia de sueño nocturno. Se ha objetivado una alteración en la secreción de la melatonina, con un patrón de adelanto de fase del sueño en un subgrupo de estos pacientes19,29,32–34.
- •
Relación entre la intensidad de los síntomas de insomnio y síntomas de TEA: cuanto más importante es la alteración de sueño, peor funcionalidad22, especialmente importante para los problemas atencionales, y menor para las funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento27. La presencia de insomnio empeora los problemas de comportamiento22.
- •
Las alteraciones del sueño condicionan un empeoramiento de síntomas core del TEA28.
- •
Desregulación de los neurotransmisores de las áreas cerebrales que controlan el sueño (GABA, melatonina) y el despertar (serotonina, acetilcolina, glutamato)26.
- •
Presencia de hiperarousal y desregulación del sistema nervioso autónomo21.
- •
Alteración en la síntesis de melatonina21 con niveles reducidos de melatonina en sangre u orina18 y una curva de secreción distinta a las personas neurotípicas29.
Puede hacerse mediante escalas subjetivas y herramientas objetivas. Cada tipo de valoración presenta ventajas e inconvenientes30,31, siendo necesario que ambos se complementen18,31.
Valoraciones objetivasEntre ellas destacan19,30,32:
- •
Actigrafía
- •
Test de latencias múltiples de sueño
- •
Monitorización circadiana ambulatoria del sueño
- •
Determinación de la curva de melatonina
- •
Video polisomnografía nocturna
Estudios objetivos y valoraciones subjetivas habitualmente concuerdan.
La polisomnografía está indicada en aquellos pacientes en los que se sospechen eventos respiratorios (como apneas obstructivas del sueño), episodios durante la noche que ofrezcan dudas de posibles crisis epilépticas frente a parasomnias y para poder hacer el diagnóstico de movimientos periódicos de las piernas u otros trastornos del movimiento durante el sueño.
Asimismo, se necesita la realización de una polisomnografía la noche previa a la realización de un test de latencias múltiples, en aquellas personas en las que se quiera descartar el diagnóstico de narcolepsia. Estos 2 estudios tienen el inconveniente de que se deben realizar en los laboratorios de sueño en el ámbito hospitalario18,19, siendo frecuente que niños/as y adolescentes con TEA no toleren los sensores. Por este motivo se recomienda la utilización de estudios domiciliarios como la actigrafía y la monitorización circadiana ambulatoria, mejor tolerados y con una validez diagnóstica ampliamente demostrada18,19.
La realización de la actigrafía y la monitorización circadiana ambulatoria se debe tener en cuenta ante todo en aquellas personas en las que queramos hacer el diagnóstico de trastornos del ritmo circadiano, para poder medir los diferentes ritmos biológicos que permiten conocer el mejor momento para la administración de los tratamientos farmacológicos (referidos posteriormente) y para la detección de los despertares intrasueño.
Ante la presencia de eventos respiratorios, eventos motores, incluida la sospecha de epilepsia o somnolencia diurna excesiva, estaría recomendado realizar estudios hospitalarios18,19.
Valoraciones subjetivasLas escalas más utilizadas son la Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) y el Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC)18,30,35,36. Estas escalas están validadas en población neurotípica, por lo que se han elaborado herramientas específicas o adaptadas a las existentes. Existen 2 escalas adaptadas, traducidas al castellano, no validadas (Anexos 1 y 2 de cribado)18,30,37.
Las agendas de sueño son herramientas muy útiles. Deben cumplimentarse durante un periodo de 2 semanas, preferentemente de sueño libre con horarios autónomos del paciente de inicio y final de sueño y recoger información de horarios de sueño nocturno y diurno, despertares y conductas anormales durante el sueño siendo de utilidad anotar el consumo de tecnologías y los horarios de comida y deporte37-44.
Recomendaciones sobre el tratamiento del insomnio (figs. 2-5)Recomendaciones básicas- 1.
Instrumentos previos antes de iniciar:
- •
Agenda libre de sueño 2 semanas previas a la primera visita.
- •
Analítica sanguínea: Hemograma, niveles de hierro, ferritina, transferrina, hormonas tiroideas y anticuerpos para la celiaquía. Si la ferritina está por debajo de 50μg/l, tratamiento con hierro a dosis mantenimiento de 2 a 4mg/kg/por 3 meses.
- •
- 2.
Establecer una correcta higiene de sueño personalizada con valoración del ambiente de sueño (luz, ruido, temperatura, alteraciones sensoriales, ambiente afectivo).
- 3.
Uso sistemático de terapias cognitivo-conductuales (TCC) personalizadas (tabla 3).
Tabla 3.Medidas cognitivo-conductuales recomendadas en el manejo del insomnio de inicio en las personas con TEA menores de 18 años
Medidas complementarias en las dificultades de inicio y mantenimiento del sueño en niños con TEA Medidas de higiene del sueño - Rutinas previas de desactivación-relajación individualizadas para cada familia. Adecuar el inicio del sueño a la hora circadiana del niño/niña. - Procurar horarios de acostar y levantar lo más regulares posibles. - Evitar siestas muy prolongadas y/o que terminen más allá de las 17:00h. No convertir el sueño en un castigo. - Favorecer que el dormitorio del niño sea un lugar agradable, evitar castigarlo «a su cuarto». Medidas ambientales - Favorecer la actividad física por la mañana, y evitándola a última hora del día adecuándola a la edad del niño/niña, y a las características de la familia. - La luz que llega a los ojos durante las mañanas favorece un inicio de sueño más precoz. Favorecer un ambiente lumínico en el ambiente de sueño con colores cálidos (luces anaranjadas-rojizas) de baja intensidad. - Mantener una temperatura ambiental en el dormitorio entre 19 y 22°C favorece el sueño. Vigilar el ruido ambiental: La población general tolera hasta 30dB, las personas con TEA toleran <25dB en dormitorios. Ruidos leves como el tictac de un reloj (20dB) o una conversación suave (30dB) pueden alterar su descanso. - El uso de tecnología (Internet, ordenadores, juegos, móviles, etc.) debe finalizar al menos 1h antes del inicio de las rutinas del sueño. Si la tecnología es necesaria como herramienta de comunicación del niño/niña y/o produce un efecto relajante antes de ir a dormir, mantenerla aplicando el filtro de supresión de la luz blanca o azul del dispositivo electrónico. - Es importante favorecer los contrastes entre el día y la noche en aspectos como la luz, la temperatura, la actividad física y las comidas (crononutrición), ya que estas ayudan a sincronizar nuestro reloj circadiano central (núcleo supraquiasmático) y favorecen la regularidad en la aparición del sueño. TEA: trastorno del espectro del autismo.
Fuente: adaptada de Martínez-Cayuelas et al.38.
Una vez instauradas adecuadamente estas medidas durante al menos 2 semanas, se realiza una nueva agenda de sueño libre durante 2 semanas.
- a)
Insomnio de mantenimiento o de inicio y mantenimiento
Iniciar tratamiento con melatonina pediátrica de liberación prolongada (MPLP): 2mg por la noche. El momento de la administración será el adecuado para el momento circadiano del paciente (2h antes de la hora habitual de sueño según la agenda libre realizada durante 2 semanas previamente):
- •
Control a las 4 semanas con agenda de sueño de 2 semanas, una de ellas con horario libre y el paciente tomando los 2mg de MPLP. Si persisten problemas para el mantenimiento o inicio y mantenimiento del sueño, subir a 5mg de MPLP.
- •
Segundo control a las 4 semanas con agenda de sueño previa de 2 semanas con el paciente tomando los 5mg de MPLP. Si persisten problemas para el mantenimiento o inicio o y mantenimiento del sueño, subiremos la MPLP a 7mg por noche.
- •
Tercer control con agenda de sueño a las 4 semanas con agenda de las 2 semanas previas con el paciente tomando los 7mg de MPLP. Si persisten problemas para el mantenimiento o inicio o y mantenimiento del sueño, subiremos la MPLP a 10mg por noche.
Si cualquier dosis de la MPLP entre 2-10mg por noche es eficaz, para mejorar el mantenimiento o el inicio y mantenimiento del sueño mantendremos esta dosis durante 3 meses.
Si persisten problemas en el mantenimiento o inicio y mantenimiento del sueño con 10mg de MPLP, recomendamos 3 posibilidades:
1.° Añadir a los 10mg de MPLP, alimemazina vía oral. Dosis inicial: 4 gotas antes de ir a la cama. La alimemazina es un derivado fenotiacínico que bloquea los receptores H1 de forma competitiva, reversible e inespecífica. Atraviesa la barrera hematoencefálica y bloquea los receptores colinérgicos centrales, produciendo acción sedante y antiemética:
- •
Control con agenda de sueño a las 4 semanas con agenda de las 2 semanas previas. Si persisten problemas: Incrementar la alimemazina una gota (añadida a las 4 iniciales) cada 2-3 días hasta mejorar un 25% del tiempo total de sueño nocturno, medido por agenda de sueño.
- •
Si la alimemazina es efectiva a cualquier dosis junto con la MPLP a 10mg para mejorar el mantenimiento o el inicio y mantenimiento del sueño mantendremos estas dosis durante 3 meses.
Se debe tener en cuenta que los antihistamínicos de primera generación pueden aumentar el riesgo de convulsiones en personas con epilepsia, especialmente en dosis altas o en combinación con otros medicamentos.
Dosificación máxima según ficha técnica de la alimemazina:
- •
Niños mayores de 2 años: 2-4 gotas (2,5-5mg), 2 o 3 veces al día. Dosis máxima diaria: 12 gotas (15mg de alimemazina).
- •
Niños mayores de 12 años: 8 gotas (10mg), 2 o 3 veces al día. Dosis máxima diaria: 24 gotas (30mg de alimemazina).
Si siguen persistiendo los problemas en el mantenimiento o inicio y mantenimiento del sueño:
2.° Suspender la alimemazina y añadir, a las TCC y a los 10mg de MPLP, risperidona gotas.
La risperidona produce sueño por su acción bloqueadora sobre los receptores H1 de histamina y, en menor medida, por su acción sobre los receptores serotoninérgicos y adrenérgicos. Es el antipsicótico mejor estudiado en niños y adolescentes con aprobación específica en TEA por la FDA y la AEM.
Se prefiere este neuroléptico porque tiene buena eficacia a dosis bajas, menos efectos secundarios, menor perfil de efectos metabólicos como dislipemia o resistencia a la insulina, menor sedación residual que los demás neurolépticos y menor sedación diurna con buena tolerancia neurológica y menor riesgo de efectos extrapiramidales.
Dosis de 0,02 y 0,06mg/kg/día, con una dosis inicial antes de ir a la cama de 0,25mg/día (en pacientes de menos de 20kg) y 0,5mg/día (en pacientes de más de 20kg) y dosis máxima entre 1 y 2mg/día dependiendo de la tolerancia:
- •
Nuevo control con agenda de sueño a las 4 semanas con agenda las 2 semanas previas. Si persisten problemas para el mantenimiento o inicio y/o mantenimiento del sueño, aumentar la risperidona 0,25mg (añadida a los 0,25mg iniciales) cada 2-3 días hasta mejorar un 25% del tiempo total de sueño nocturno, según agenda de sueño.
- •
Si la risperidona es efectiva, a cualquiera de las dosis indicadas, añadida a los 10mg de MPLP para mejorar el mantenimiento o el inicio y mantenimiento del sueño, se mantienen estas dosis durante 3 meses.
Si siguen persistiendo los problemas en el mantenimiento o inicio y mantenimiento del sueño:
3.° Suspender risperidona y añadir, a las TCC e higiene de sueño y a los 10mg de MPLP, clonidina.
Es un agonista adrenérgico alfa-2 en el sistema nervioso central que provoca una disminución de las descargas pre- y posganglionares en el sistema noradrenérgico y un descenso de la resistencia periférica, la resistencia vascular renal, la frecuencia cardiaca y la presión arterial, dando lugar a hipotensión, bradicardia y disminución del gasto cardiaco. La perfusión renal y la filtración glomerular permanecen básicamente inalteradas y, durante el tratamiento a largo plazo, el gasto cardiaco tiende a volver a los valores de control y la resistencia periférica sigue disminuida. La absorción digestiva es buena, se absorbe eficientemente en el tracto gastrointestinal y genera un efecto apreciable en 30-60min que se hace máximo en 2-4h y persiste hasta por 8h. Se excreta casi totalmente intransformada por el riñón y siendo su tiempo de vida media plasmática de 12 a 16h; puede ser más prolongado en pacientes con insuficiencia renal.
Dosis:
- •
En ≤45kg: dosis inicial de 0,05mg/día antes de acostarse. Aumentar en 0,05mg/día/cada 3-7 días, dividiendo la dosis hasta cada 6h. Dosis máxima: 0,3mg/día.
- •
En >45kg: dosis inicial de 0,1mg/día antes de acostarse. Aumentar en 0,1mg/día/cada 3-7 días, dividiendo la dosis hasta cada 6h. Dosis máxima: 0,4mg/día.
- –
Control con agenda de sueño a las 4 semanas con agenda de las 2 semanas previas. Si persisten problemas para el mantenimiento o inicio y/o mantenimiento del sueño, aumentar la clonidina 0,075mg (añadida a los 0,075mg iniciales), para una dosis total de 0,15mg.
- –
La dosificación máxima de la clonidina, según el consenso de expertos, es de 0,15mg.
- –
Si la clonidina es efectiva, a cualquiera de las dosis indicadas, añadida a la MPLP a 10mg para mejorar el mantenimiento o el inicio y mantenimiento del sueño, se mantienen estas dosis durante 3 meses.
- –
Antes de iniciar el tratamiento con clonidina y durante el tratamiento con esta de manera regular realizar controles de la tensión arterial.
- b)
Insomnio de inicio
Después de aplicar y mantener las TCC, añadir melatonina de liberación inmediata (MLI) o MPLP:
- 1.
MLI
Dosis inicial: 5mg. El momento de la administración será el adecuado para el momento circadiano de nuestro paciente (2h antes de la hora habitual de sueño mostrada por la agenda libre realizada 4 semanas antes).
- •
Control con agenda de sueño a las 4 semanas con agenda las 2 semanas previas. Si persisten problemas para el inicio del sueño, incrementar a 7mg.
- •
Control con agenda de sueño a las 4 semanas con agenda de las 2 semanas previas. Si persisten problemas para el inicio del sueño, se añade triptófano (L-triptófano: 300mg por la mañana junto con el desayuno).
- •
Si cualquier dosis de MLI entre 5-7mg por noche (con o sin L-triptófano a 300mg), es eficaz para mejorar el inicio del sueño mantendremos esta dosis durante 3 meses.
- 2.
MPLP
- •
Se aplica el esquema terapéutico utilizado en el insomnio de mantenimiento o de inicio y mantenimiento.
- •
Si cualquier dosis de MPLP entre 2-10mg por noche es eficaz para mejorar el inicio del sueño mantendremos esta dosis durante 3 meses.
- •
- A.
Este grupo de consenso recomienda revisar de manera individualizada, antes de usar cualquier combinación farmacológica mencionada en este consenso, las posibles interacciones con otros fármacos que puedan estar recibiendo los pacientes y seguir las indicaciones recogidas en las fichas técnicas correspondientes.
- B.
A los 3 meses de estabilizado el tratamiento, se repite control mediante agenda de sueño de 15 días y se valora actitud a seguir.
El diagnóstico de trastornos de sueño en TEA requiere una adecuada anamnesis, exploración clínica y medidas objetivas y subjetivas SIEMPRE acompañadas de agenda de sueño libre.
Tras el adecuado diagnóstico, se propone como primera opción de tratamiento las medidas de higiene de sueño y la terapia cognitivo conductual y hierro oral si los niveles de ferritina en sangre son menores de 50mg/l.
La indicación siguiente es el uso de MPLP frente a un insomnio de inicio y mantenimiento o solo de mantenimiento, con dosis inicial de 2mg y ajustes progresivos hasta 10mg. Si con este tratamiento no se describe una mejoría se plantea el uso de alimemazina, clonidina o risperidona a las dosis indicadas. Resaltar la indicación de usar triptófano en algunos casos de insomnio de inicio.
En un insomnio de inicio la indicación es usar MLI con dosis inicial de 5mg y con ajustes, en caso de que sean necesarios hasta 7mg.
Es necesario ajustar los tratamientos a los horarios circadianos de los pacientes y el control con sucesivas agendas de sueño.
AutoríaCada uno de los autores ha participado en la búsqueda bibliográfica, elaboración de propuestas, desarrollo del escrito y aprobación unánime del escrito final.
FinanciaciónEste estudio recibió ayuda financiera de Exeltis Healthcare, sin afectar la objetividad y la transparencia de este, con el objetivo de financiar el metodólogo experto y los viajes de los autores a las 2 reuniones presenciales
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.