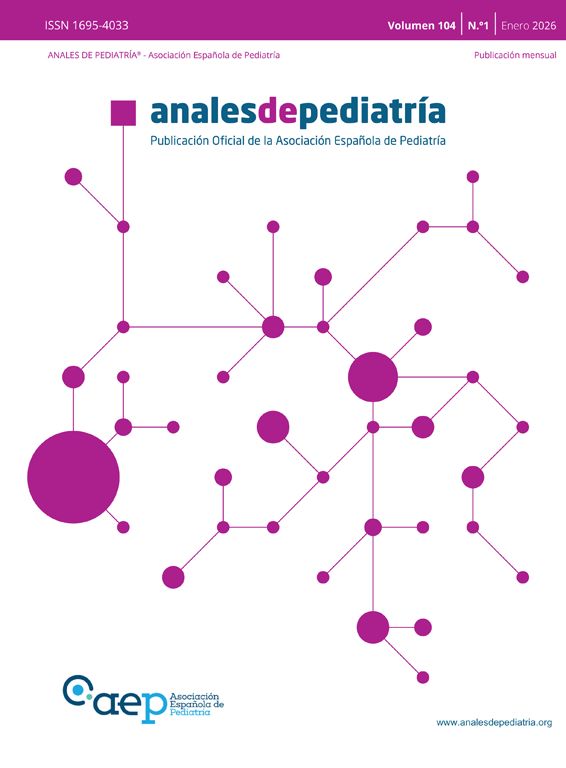En relación con la carta enviada a su revista por el Dr. López-Herce1 en referencia a nuestro artículo2, deseamos agradecer sus amables palabras y sus reflexiones1. Coincidimos plenamente en la necesidad de optimizar la selección de la longitud de las agujas intraóseas existentes y en nuestra opinión, además de promover una mejor elección entre las longitudes hoy disponibles; sería interesante abrir la puerta a la evaluación de nuevos tamaños intermedios que se adapten mejor a la anatomía pediátrica.
Queremos subrayar, asimismo, que la longitud óptima no depende únicamente del grosor de la cortical ósea, pues el espesor del tejido celular subcutáneo es un determinante clave de la profundidad de inserción y, en consecuencia, del éxito del procedimiento. Tal como señala el Dr. López-Herce1, este espesor puede ser considerable en las extremidades inferiores de los lactantes3 y en pacientes con sobrepeso u obesidad; ignorar su impacto puede conducir a elecciones de longitud subóptimas. La investigación futura debe profundizar en cómo estas variables anatómicas, además de la edad y el peso, influyen en el éxito del acceso, y explorar el desarrollo de agujas adaptadas que minimicen fracasos y complicaciones.
Tal como señala el Dr. López-Herce1, una limitación técnica de nuestro estudio2 fue la imposibilidad de medir el grosor de la cortical y el diámetro de la cavidad medular. Con todo, entendemos que esta carencia pone aún más de relieve la necesidad de proseguir con la investigación para caracterizar con precisión las zonas de punción intraósea. En este sentido, compartimos con el Dr. López-Herce1 que la ecografía ofrece un gran potencial, tanto para estimar la distancia piel-cortical antes de la inserción como para confirmar la localización tras la canalización. Nuestra experiencia en el uso ecográfico como verificación posprocedimiento es aún limitada y consideramos que este ámbito en una línea de investigación interesante.
Finalmente, creemos que la formación en acceso intraóseo pediátrico debe evolucionar más allá de la simple técnica de «taladrar», centrándose también en la importancia de una elección óptima de aguja. Actualmente, la simulación clínica, aunque esencial, no siempre refleja la variabilidad del tejido subcutáneo y la cortical ósea que los profesionales enfrentan en la práctica real por ello, es fundamental incorporar escenarios de entrenamiento con espesores variables4. Del mismo modo, en la medida que se vaya explorando la utilidad de la ecografía, pueden incluirse módulos específicos para la evaluación ecográfica del espesor del tejido blando y para la evaluación de la correcta canalización. Modernizar la formación significa enseñar a elegir, evaluar y confirmar, garantizando así procedimientos más seguros y efectivos para los pacientes pediátricos.
Para concluir, agradecemos las valiosas aportaciones del Dr. López-Herce1, que complementan y enriquecen nuestros resultados. Compartimos la urgencia de replantear la oferta de longitudes, considerar nuevos tamaños, poner el foco en el espesor de tejido blando y fortalecer la formación mediante simulación y ecografía, integrando estas herramientas tanto en la enseñanza de la técnica como en su validación. Estamos convencidos de que estos pasos contribuirán a una canalización intraósea más segura, eficaz en pediatría.