
Editado por: Paz González Rodríguez
Madrid Health Service. Primary Care Paediatrics. Madrid . España
María Aparicio Rodrigo
Madrid Health Service. Primary Care Paediatrics. Complutense University of Madrid. Madrid . España
Última actualización: Octubre 2025
Más datosLa medicina basada en la evidencia se basa en cinco pasos estructurados (pregunta, búsqueda, lectura crítica, aplicabilidad y adecuación). Todos son importantes, pero el eje central es la lectura crítica, que realizamos en tres etapas: analizar la validez o rigor científico (tanto la validez interna como externa), la relevancia o importancia clínica (en las dimensiones cuantitativa, cualitativa, comparativa y de relación beneficios-riesgos-costes) y la aplicabilidad (en la práctica clínica habitual). Entre las herramientas útiles para la lectura crítica podemos destacar los recursos y plantillas de CASPe y Osteba, así como la calculadora epidemiológica Calcupedev elaborada desde el Comité de Pediatría Basada en la Evidencia.
En este primer artículo nos hemos adentrado en el necesario camino de la valoración crítica de estudios sobre factores pronósticos y de riesgo, a través del análisis de estudios observacionales (cohortes y caso-control).
Evidence-Based Medicine relies on five structured steps: formulating a question, searching for evidence, critical appraisal of the evidence, assessing applicability and evaluating performance. While all steps are essential, critical appraisal is the central component, implemented in three stages: analyzing validity or scientific rigor (including both internal and external validity), evaluating clinical relevance or importance (considering quantitative, qualitative, comparative dimensions, and the balance of benefits, risks, and costs), and determining applicability (in routine clinical practice). Among the useful tools for critical appraisal, notable resources include templates and materials from CASPe and Osteba, as well as the epidemiological calculator Calcupedev, developed by the Committee on Evidence-Based Pediatrics.
This article explores the necessary process of critically appraising studies on prognostic and risk factors through the analysis of observational studies (cohort and case-control studies).
La medicina basada en la evidencia (MBE) se basa en cinco pasos estructurados (pregunta, búsqueda, lectura crítica, aplicabilidad y adecuación), tal como se ha analizado en el primer capítulo de esta serie1. El eje central es la lectura crítica, que se nutre de los dos pasos previos y da respuesta a los dos pasos finales.
Para poder realizar una valoración crítica de documentos científicos se deben adquirir las destrezas y habilidades necesarias. Consta de tres etapas: juzgar si son válidos (próximos a la verdad y con rigor científico), decidir si son importantes o relevantes (y, en consecuencia, valiosos en potencia para el lector) y determinar si son aplicables en la práctica clínica habitual. Es lo que desde el Comité de Pediatría Basada en la Evidencia hemos definido como aplicar la VARA metodológica, acrónimo de VAlidez científica, Relevancia (o importancia) clínica y Aplicabilidad en la práctica clínica.
Los puntos clave de estos tres pasos2–6 se exponen en la figura 1. Para leer correctamente de forma crítica la literatura científica disponemos de herramientas, fichas y listas de comprobación. En la tabla 1 se detallan las herramientas más empleadas en la actualidad en idioma español7.
Etapas en la valoración crítica de documentos científicos.
Validez interna (certeza de los resultados por su rigor científico, según el tipo de diseño); CP: cociente de probabilidad; DM: diferencia de medias; FAE: fracción atribuible en los expuestos; FAP: fracción atribuible poblacional; NIC: número de impacto en los casos; NICE: número de impacto en los casos expuestos; NND: número necesario a dañar; NNT: número necesario a tratar; RAR: reducción absoluta del riesgo.
Herramientas de apoyo para lectura crítica en idioma español
| Programa de Habilidades en Lectura Crítica Español (Critical Appraisal Skills Programme Español [CASPe]):Enseña lectura crítica de la evidencia clínica a personas con diferentes perfiles (clínicos, investigadores, gestores y pacientes) y ofrece recursos prácticos on-linehttps://redcaspe.org/ |
| Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco (Osteba):Aplicación gratuita, validada por expertos en evaluación de tecnologías sanitarias, que permite crear y compartir nuestras propias tablas de evidencia de diversos artículoshttp://www.lecturacritica.com/es/ |
| Calcupedev:Calculadora epidemiológica elaborada desde el Comité de Pediatría Basada en la Evidenciahttps://aepap.org/calculadora-estudios-pbe/#/ |
Los documentos científicos deben ir encaminados a responder las dudas clínicas que surgen en el día a día. Para ello, es fundamental que el diseño sea el adecuado para cada tipo de pregunta (tabla 2). Invitamos al lector a profundizar y ampliar sus conocimientos sobre todo tipo de estudios8–12. En este capítulo sobre lectura crítica abordaremos estudios sobre pronóstico y efectos perjudiciales, que incluyen principalmente estudios observacionales de cohortes o casos-controles. En la tabla 3 se exponen las ventajas e inconvenientes de este tipo de estudios y como veremos más adelante también, aspectos clave sobre su validez.
Diseños más adecuados para resolver diferentes preguntas clínicas (ordenados de mayor a menor idoneidad)
| Tipo de pregunta | Tipos de estudios |
|---|---|
| Diagnóstico | Prospectivo, comparación ciega con patrón oro |
| Tratamiento | ECA (prospectivo, comparación ciega con patrón oro) |
| Etiología/Daño | ECA> cohortes> casos y controles> series de casos |
| Pronóstico | Cohortes> casos y controles> series de casos |
| Coste-beneficio | Análisis económicos |
ECA: ensayo clínico aleatorizado.
Ventajas y limitaciones de los estudios de cohortes y caso-control. Aspectos clave para analizar su validez
| Estudio de cohortes |
|---|
| Ventajas• Muy eficaces para estudiar exposiciones raras• Pueden estudiar múltiples efectos de una sola exposición• Pueden establecer la secuencia temporal entre exposición y enfermedad• En los prospectivos se limita el sesgo en la determinación de la exposición• Permiten el cálculo directo de la incidencia de la enfermedad en el grupo de individuos expuestos y no expuestos |
| Limitaciones• No son útiles para el estudio de enfermedades raras, solo si el riesgo atribuible es elevado• Los prospectivos son caros y consumen mucho tiempo• Los retrospectivos requieren registros adecuados• La validez de los resultados puede afectarse seriamente por las pérdidas durante el seguimiento• La validez de los resultados puede cuestionarse por el sesgo en la determinación de la enfermedad• Pueden ser impracticables cuando la exposición varía mucho en el tiempo y además tiene un efecto corto sobre el riesgo de la enfermedad |
| Aspectos clave para el análisis de la valideza) Definición clara de la población de estudio, de la exposición y del efectob) Cohortes representativas de la población con y sin exposición, con seguimiento suficiente (igual o superior al 80%) y no diferencialc) Medición independiente/ciega y válida de exposición y efectod) Control de la relación temporal de los acontecimientos (exposición-efecto) y de la relación entre nivel de exposición y grado de efecto (dosis-respuesta)e) Análisis correcto (control de factores de confusión y modificadores de efecto) |
| Estudio caso-control |
|---|
| Ventajas• Útil en enfermedades poco frecuentes o periodo de latencia prolongado• Menos costosos que los de cohortes• Evalúan varios factores de riesgo• No requiere seguimiento tan prolongado como el estudio de cohortes• Puede utilizarse para estudios de medidas preventivas |
| Limitaciones• Susceptibles a la introducción de sesgos• No estiman directamente la incidencia ni prevalencia• Limitan el establecimiento de relaciones de causalidad |
| Aspectos clave para el análisis de la valideza) Definición clara de la población de estudio, de la exposición y del efectob) Grupo de casos representativo de la población de casos y grupo control representativo del nivel de exposición en la población de la que proceden los casos, sin la enfermedad/efecto de interés, pero en riesgo de tenerloc) Medición válida independiente/ciega de la exposiciónd) Control de la relación temporal de los acontecimientos (exposición-efecto) y de la relación entre nivel de exposición y grado de efecto (dosis-respuesta)e) Análisis correcto (control de factores de confusión y modificadores de efecto) |
Establecer el pronóstico de un proceso es una de las razones de ser de la medicina: saber los posibles acontecimientos que pueden desarrollarse y la frecuencia con la cual pueden preverse que se produzcan. Los factores pronósticos son características de los pacientes que podemos utilizar para intentar predecir un resultado. Dentro de ellos, los factores de riesgo se asocian con el desarrollo y la aparición de la enfermedad. Como son características o hábitos que tienen las personas, los estudios para identificar factores pronósticos no suelen utilizar un diseño experimental, pues habitualmente la asignación es imposible o no es ética. Se recurre en estos casos a diseños observacionales. Un estudio de cohortes bien diseñado y realizado es una estrategia valiosa para obtener una estimación válida de la asociación entre el factor pronóstico y el desenlace. También podemos utilizar estudios de casos y controles, pero los sesgos de selección de su diseño y su naturaleza retrospectiva limitarán la fiabilidad de las deducciones que se pueden extraer.
Cuando el objetivo de un estudio es investigar los posibles efectos perjudiciales de un tratamiento o los riesgos de determinadas exposiciones, la pregunta sobre relación causa-efecto que se evalúa puede haberse abordado con diferentes tipos de diseño: ensayo clínico aleatorizado (ECA), estudio de cohortes, estudio de casos y controles, casos clínicos aislados, revisión sistemática, etc. Dependiendo del tipo de estudio elegido para averiguar si un tratamiento es o no perjudicial, el nivel de evidencia científica variará según las «amenazas a la validez» de cada tipo de diseño. Para evitar precipitaciones al tomar decisiones deberemos ser cautelosos al realizar inferencias causales.
Siguiendo las recomendaciones del Evidence Based Medicine Working Group (EBMWG), analizaremos la validez, importancia y aplicabilidad de artículos sobre pronóstico y efectos perjudiciales, respondiendo en cada paso a una serie de preguntas (según versión adaptada del grupo CASPe13).
Lectura crítica de artículos sobre pronósticoAnalizar la validezSe debe responder a una serie de cuestiones con dos elementos en común: un aspecto cualitativo (¿cuáles pueden ser los resultados?) y otro temporal (¿en qué plazo?)14. Contestaremos a unas preguntas de eliminación o criterios principales (si no se cumplen estos criterios primarios quizá no valga la pena continuar con la lectura) y criterios secundarios (preguntas más detalladas, que cabe realizar si se cumplen los criterios primarios).
- a)
Criterios principales:
Al ser imposible incluir en un estudio a toda la población con una determinada enfermedad, es muy importante que la muestra elegida sea lo más parecida posible a ese universo inalcanzable (y que manifieste el espectro de la enfermedad que encontramos en nuestra práctica clínica).
Se deben especificar los criterios utilizados para establecer que los sujetos incluidos tienen la enfermedad cuyo pronóstico se desea estudiar y la forma de selección de la muestra, ya que los resultados pueden estar distorsionados por sesgos en este proceso. Los sujetos seleccionados deben estar en un mismo momento del curso de la enfermedad, claramente definido en el artículo15 y el tamaño muestral ser adecuado en función del fenómeno a medir.
¿El seguimiento ha sido suficientemente largo y completo?En los estudios de casos y controles la valoración de la exposición previa al desenlace en estudio es clave. Se debe buscar si se han utilizado estrategias para evitar sesgos de memoria o asociados al entrevistador. En los estudios de cohortes y ensayos clínicos debe prestarse atención a las estrategias para asegurar que su aparición se ha medido de la misma forma y con la misma probabilidad en ambos grupos.
El seguimiento debe ser suficientemente prolongado para dar tiempo a que aparezca el desenlace de interés y suficientemente exhaustivo en todos los pacientes. Sin embargo, es frecuente que existan pérdidas. Habrá que tener en cuenta su número (afectaría a la precisión en la estimación del riesgo) y su relación con la proporción de pacientes afectados por el desenlace de interés. Si los motivos no están relacionados con el fenómeno en estudio y sus características son similares a las de los sujetos que finalizaron el seguimiento, probablemente el resultado será válido.
Si hubiera respondido «no» a alguna de las preguntas anteriores, puede estar bastante seguro de que el estudio no ofrecerá estimaciones de pronóstico próximas a la verdad, mientras que si hubiese respondido «sí» puede estar razonablemente seguro de que el estudio proporcionará buena información sobre el pronóstico.
- b)
Criterios secundarios:
Los autores deben haber definido claramente los desenlaces de interés antes del inicio del estudio: estos resultados pueden ser objetivos y fácilmente medibles (muerte) o subjetivos y de difícil medición (intensidad del dolor). Es importante que la medición de los resultados se lleve a cabo a ciegas con la finalidad de evitar el sesgo de información debido al observador.
¿Se ha ajustado por todos los factores pronósticos importantes?En los casos en que se presentan datos de subgrupos de pacientes debemos asegurarnos de que se han realizado ajustando por el resto de factores pronósticos relevantes. Los ajustes pueden ser sencillos (análisis estratificado), o más complejos y poderosos (análisis multivariable: en el que los autores deciden qué variables se incluyen). Alguno de estos métodos debe aplicarse para poder concluir tentativamente que un subgrupo tiene mejor o peor pronóstico. Y se dice «tentativamente», pues las técnicas estadísticas para determinar el pronóstico de los subgrupos se basan en la predicción, no en la explicación.
¿Se validaron los resultados en otros grupos de pacientes?El grupo en el que primero se describe el supuesto factor pronóstico se denomina grupo de entrenamiento (grupo de derivación). Al evaluar múltiples factores pronósticos es posible que alguno haya sido identificado sólo por azar, por lo que se deberá validar esos hallazgos en un grupo de sujetos independientes (grupo de validación).
Analizar la importancia de los resultadosEl siguiente paso es la evaluación de los resultados en relación con la importancia clínica potencial de los hallazgos. Buscaremos la estimación de la probabilidad de que suceda el evento que interesa conocer, su precisión y el riesgo asociado a los factores que modifican el pronóstico.
¿Se ha especificado la probabilidad de que ocurran los eventos en periodos de tiempo determinados?La cuantificación de los resultados se basa en el número de sucesos que se presentan durante el seguimiento de una cohorte, y suele expresarse como una frecuencia acumulada en un momento de tiempo determinado, o bien como mediana de supervivencia. Para su estimación existen tres métodos (tabla 4).
Estudios sobre pronóstico. Métodos para estimación de curvas de supervivencia
| Incidencia acumulada | Proporción de personas candidatas que desarrollan el desenlace de la enfermedad durante el periodo de observación |
| Método actuarial | Uso de las tablas de vida, que se usan cuando no se conoce la fecha exacta en que ocurre el episodio; se utiliza para muestras muy grandes y mide el tiempo a intervalos fijados previamente |
| Método del producto-límite o de Kaplan-Meier | Uso de toda la información del seguimiento; se utiliza para muestras pequeñas y determina la probabilidad de supervivencia para cada punto de tiempo concreto. La forma más clara y completa de presentar resultados de pronóstico es la gráfica de Kaplan-Meier |
Incluso cuando es válido, un estudio de pronóstico solo proporciona una estimación del riesgo real. A continuación, se debe examinar la precisión de la estimación mediante el intervalo de confianza (IC), que nos cuantifica la variabilidad debida al azar. A mayor precisión, más seguridad en los resultados. En la mayor parte de las curvas de supervivencia los periodos más precoces suelen incluir resultados de un mayor número de pacientes que en los últimos periodos (por la falta de disponibilidad para el seguimiento, ya que los pacientes no se incluyen en el estudio al mismo tiempo); esto significa que las curvas de supervivencia son más precisas en los periodos más precoces, con IC más estrechos alrededor de la parte izquierda de la curva.
¿Cuáles son los factores que modifican el pronóstico?Una de las circunstancias que más preocupan, a los médicos, pacientes y familias, es conocer los factores que condicionan el pronóstico. Una vez que se ha establecido un diagnóstico, un gran número de factores referidos al estado de salud previo del paciente, la propia enfermedad, el tratamiento recibido o las circunstancias sociales y económicas condicionan el resultado final. El interés principal del clínico es determinar si, con su actuación, puede modificarlos (con cambios en la dieta, en los hábitos de vida, etc.). Los factores pronósticos se suelen presentar asociados a su riesgo relativo (RR) en los estudios de cohortes o a su odds ratio (OR) en los estudios de casos y controles. El RR u OR representa el incremento de posibilidades de que ocurra el resultado que se quiere evitar. Si el RR u OR es negativo estamos ante un factor protector.
Analizar la aplicabilidad a la práctica clínica¿Son aplicables los resultados a nuestros pacientes?La primera cuestión es valorar el grado de similitud entre los propios pacientes y los incluidos en el estudio y evaluar si las diferencias son tan importantes como para dudar de que los resultados permitan hacer pronósticos adecuados a nuestros pacientes.
¿Son útiles los resultados para decidir si dar un tratamiento y para aconsejar o tranquilizar a los pacientes o sus familiares?La información sobre el pronóstico puede ser de gran ayuda a la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento. Además, resultados válidos, precisos y generalizables que indican el buen pronóstico de un proceso pueden ser muy útiles para tranquilizar a los pacientes que lo padecen. Por contra, si los resultados indican un mal pronóstico, los datos pueden ser un buen punto de partida para intercambiar información con el paciente y planificar la atención sanitaria. Los resultados de un estudio sobre pronóstico son aplicables en la medida en que los pacientes seleccionados son similares a nuestro caso y en función del impacto clínico que aportan.
Lectura crítica de artículos sobre efectos perjudicialesDe nuevo describiremos los tres pasos a seguir en los artículos sobre efectos perjudiciales de intervenciones y/o exposiciones16.
Analizar la validez¿Causó esta intervención terapéutica este efecto adverso en algunos pacientes? Para ello, cabe contestar a una serie de preguntas excluyentes para identificar los artículos que merecen ser leídos con más detalle.
- a)
Criterios principales:
Si bien el ECA es el diseño que proporciona la evidencia de mayor calidad sobre una relación causa-efecto, rara vez puede utilizarse para evaluar una posible exposición perjudicial por los problemas éticos que comportaría (sin embargo, si un ensayo clínico observa una asociación entre una exposición y un efecto adverso, el resultado tiene una gran credibilidad).
Como alternativa, suelen utilizarse los estudios de cohortes, en los que es muy importante que se haya evaluado la comparabilidad de las cohortes, para que los sujetos que están expuestos al factor presuntamente perjudicial sean similares a los sujetos no expuestos. Si se detectan diferencias en variables relacionadas con el pronóstico se deberá realizar un análisis estratificado o multivariante para controlar el posible fenómeno de confusión debido a la influencia de dichas variables; pero no debe olvidarse que, pese a este ajuste, puede existir un fenómeno de confusión debido a algún factor desconocido o no controlado, por lo que siempre hay que ser prudente al interpretar los resultados de los estudios de cohortes.
Cuando el efecto perjudicial es muy raro o si tarda mucho en producirse se puede recurrir a los estudios de casos y controles, que son más sensibles a la introducción de sesgos y a la presencia de factores de confusión, por lo que sus resultados deben ser interpretados con mayor cautela. También se puede informar de efectos perjudiciales a partir de casos aislados o series de casos, cuya evidencia es muy débil. Al igual que en otros aspectos de la asistencia sanitaria, las mejores evidencias se obtendrán mediante una revisión sistemática de todos los estudios pertinentes.
¿Se han valorado de la misma forma en todos los grupos de comparación las exposiciones y los efectos?En los estudios de casos y controles la valoración de la exposición previa es clave; el lector debe buscar si se ha utilizado alguna estrategia destinada a evitar los sesgos de memoria o los sesgos asociados al entrevistador. En cambio, en los estudios de cohortes y en los ECA debe prestarse atención a las estrategias seguidas para asegurar que la aparición del efecto se ha medido de la misma forma y con la misma probabilidad en ambos grupos.
¿El seguimiento ha sido suficientemente largo y completo?En los ECA y en los estudios de cohortes el seguimiento debe ser lo suficientemente prolongado para permitir que se desarrolle y detecte el efecto.
- b)
Criterios secundarios:
Es poco probable que se pueda responder afirmativamente a todos los criterios de causalidad. Cuantos más criterios se cumplan, mayor será la confianza con la que se podría asumir una relación causal. Es deseable que el clínico determine si la asociación entre exposición y efectos adversos supera al menos alguna de las pruebas de causalidad razonables, que se exponen en la tabla 5.
Estudios sobre efectos perjudiciales. Pruebas de causalidad razonables
| Tipo de pregunta | Tipos de estudios |
|---|---|
| ¿Precede la exposición al efecto? | Debe asegurarse de que la exposición realmente precede a la aparición del efecto adverso |
| ¿Existe gradiente dosis-respuesta? | Es decir, a mayor intensidad o duración de la exposición se produce un incremento del riesgo del efecto adverso |
| ¿Existen evidencias claras procedentes de estudios de retirada-reinstauración del tratamiento? | La evidencia también aumenta si existe documentación, según la cual el efecto adverso desaparece o disminuye si se retira la exposición, y reaparece o se incrementa cuando se reinstaura |
| ¿Es coherente la asociación entre los distintos estudios? | Cuando se dispone de diferentes estudios, la causalidad también se refuerza si los resultados son coherentes entre ellos, a pesar de haberse realizado en lugares y con poblaciones diferentes |
| ¿Tiene sentido la asociación desde el punto de vista biológico? | Crece la confianza en la fuerza de la asociación cuando existe una explicación biológicamente plausible de la relación observada, compatible con los conocimientos existentes sobre los efectos biológicos del factor exposición |
Las intervenciones distintas del tratamiento en estudio, cointervenciones, cuando se aplican de manera distinta en los grupos de tratamiento y de control, pueden afectar a la comparabilidad de los grupos y constituyen un problema más grave cuando no se utiliza un diseño a doble ciego o cuando se autoriza el uso de tratamientos que puedan potenciar la toxicidad de la intervención estudiada, que no son los investigados.
Analizar la importancia de los resultadosConsideraremos la magnitud y la precisión del efecto de la intervención y/o exposición.
¿Cuál es la fuerza de la asociación exposición-resultado?La principal medida que indica que un tratamiento cause un efecto adverso es la fuerza de la asociación entre la aplicación del tratamiento y la aparición de un efecto adverso. En los distintos tipos de estudios se utilizan tácticas diferentes para estimar la fuerza de la asociación. La medida de asociación más utilizada es el RR, que indica el número de veces que es más probable que el resultado adverso se desarrolle en el grupo expuesto en relación con el no expuesto. En los estudios de casos y controles no se pueden calcular las incidencias porque los sujetos se han seleccionado cuando ya se ha desarrollado el resultado, la medida de asociación que se utiliza es la OR. Otra medida que puede utilizarse en los estudios de cohortes y ECA es la diferencia de riesgo o de incidencias (DR) (cuantifica en términos absolutos el exceso de riesgo de los expuestos en relación con los no expuestos, que se debe a la exposición). Su valor inverso es una medida que indica el número de personas que es necesario que estén expuestas para que se produzca un daño o resultado adverso, número necesario para dañar (NND). Otra medida, similar a la reducción relativa del riesgo (RRR), es la fracción atribuible en los expuestos (FAe) (porcentaje del riesgo observado en los expuestos que puede atribuirse a la exposición). En la figura 2 detallamos la significación y magnitud de estas variables.
Medidas de asociación utilizadas en los estudios sobre efectos perjudiciales y su magnitud.
En la gran mayoría de ocasiones, la interpretación de OR como RR no conduce a cambios en la interpretación cualitativa de los resultados, aunque debe tenerse en cuenta que puede existir cierta sobrestimación de la magnitud del efecto.
OR (odds ratio: odds [probabilidad de estar expuesto dividido entre su complementario] en el grupo con enfermedad respecto al control sin enfermedad); RB (riesgo basal: frecuencia del resultado de interés en la población de referencia); RR (Riesgo Relativo: incidencia en el grupo expuesto entre la incidencia en el grupo no expuesto; RS (revisión sistemática).
El IC nos ofrece una medida de precisión con la que se ha estimado el parámetro poblacional a partir de la simple estimación puntual obtenida a partir de una muestra de pacientes. Pueden elaborarse para la mayoría de estimaciones o comparaciones estadísticas (OR, RR, RRR, RAR, NNT, NND). Estos IC, aunque se pueden obtener de los resultados expuestos en el estudio, lo deseable es que sea el investigador el que los aporte. Si el IC incluyese el valor nulo (el valor 1 en caso del RR y OR) podría desestimarse el riesgo.
Analizar la aplicabilidad a la práctica clínica¿Son aplicables los resultados a nuestros pacientes?La primera cuestión clave es evaluar si los pacientes son diferentes de los estudiados con respecto a morbilidad, edad, raza, intervenciones o exposiciones previas u otras características importantes, para conocer si los resultados pueden extrapolarse a nuestra práctica clínica.
¿Cuál es la magnitud del riesgo?Determinar el riesgo individual de nuestro paciente de presentar el efecto nocivo. Una forma sencilla de hacerlo es expresarlo como fracción del riesgo de los sujetos del estudio, asignándole a nuestro paciente un valor subjetivo en función de su estado clínico.
¿Se debería evitar la exposición?Una vez que se dispone de toda la información, debe decidirse cuál es la actuación que debe seguirse, basándose en la fuerza de la inferencia, la magnitud del riesgo si la exposición continúa, la existencia de alternativas y, obviamente, los valores y preferencias del paciente junto con la experiencia clínica del profesional que debe tomar la decisión.
Conflicto de interesesNo existen.
Pilar Aiuzpurúa Galdeano, María Aparicio Rodrigo, Nieves Balado Insunza, Albert Balaguer Santamaría, Carolina Blanco Rodríguez, Fernando Carvajal Encina, Jaime Javier Cuervo Valdés, Eduardo Cuestas Montañes, M ª Jesús Esparza Olcina, Sergio Flores Villar, Garazi Fraile Astorga, Paz González Rodríguez, Rafael Martín Masot, Mª Victoria Martínez Rubio, Manuel Molina Arias, Eduardo Ortega Páez, Begoña Pérez-Moneo Agapito, Mª José Rivero Martín, Juan Ruiz-Canela Cáceres.

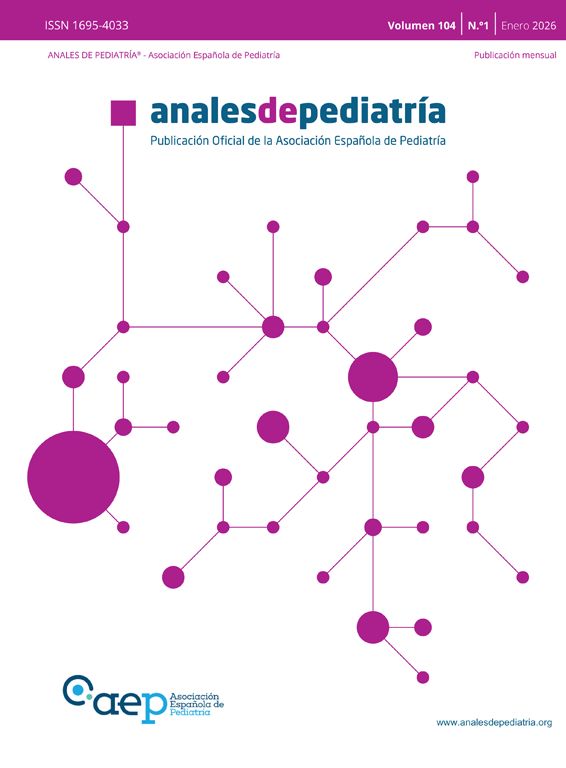








![Medidas de asociación utilizadas en los estudios sobre efectos perjudiciales y su magnitud. En la gran mayoría de ocasiones, la interpretación de OR como RR no conduce a cambios en la interpretación cualitativa de los resultados, aunque debe tenerse en cuenta que puede existir cierta sobrestimación de la magnitud del efecto. OR (odds ratio: odds [probabilidad de estar expuesto dividido entre su complementario] en el grupo con enfermedad respecto al control sin enfermedad); RB (riesgo basal: frecuencia del resultado de interés en la población de referencia); RR (Riesgo Relativo: incidencia en el grupo expuesto entre la incidencia en el grupo no expuesto; RS (revisión sistemática). Medidas de asociación utilizadas en los estudios sobre efectos perjudiciales y su magnitud. En la gran mayoría de ocasiones, la interpretación de OR como RR no conduce a cambios en la interpretación cualitativa de los resultados, aunque debe tenerse en cuenta que puede existir cierta sobrestimación de la magnitud del efecto. OR (odds ratio: odds [probabilidad de estar expuesto dividido entre su complementario] en el grupo con enfermedad respecto al control sin enfermedad); RB (riesgo basal: frecuencia del resultado de interés en la población de referencia); RR (Riesgo Relativo: incidencia en el grupo expuesto entre la incidencia en el grupo no expuesto; RS (revisión sistemática).](https://static.elsevier.es/multimedia/16954033/0000010300000004/v3_202511200940/S1695403325001766/v3_202511200940/es/main.assets/thumbnail/gr2.jpeg?xkr=ue/ImdikoIMrsJoerZ+w95erwEulN6Tmh1xJpRhO+VE=)


